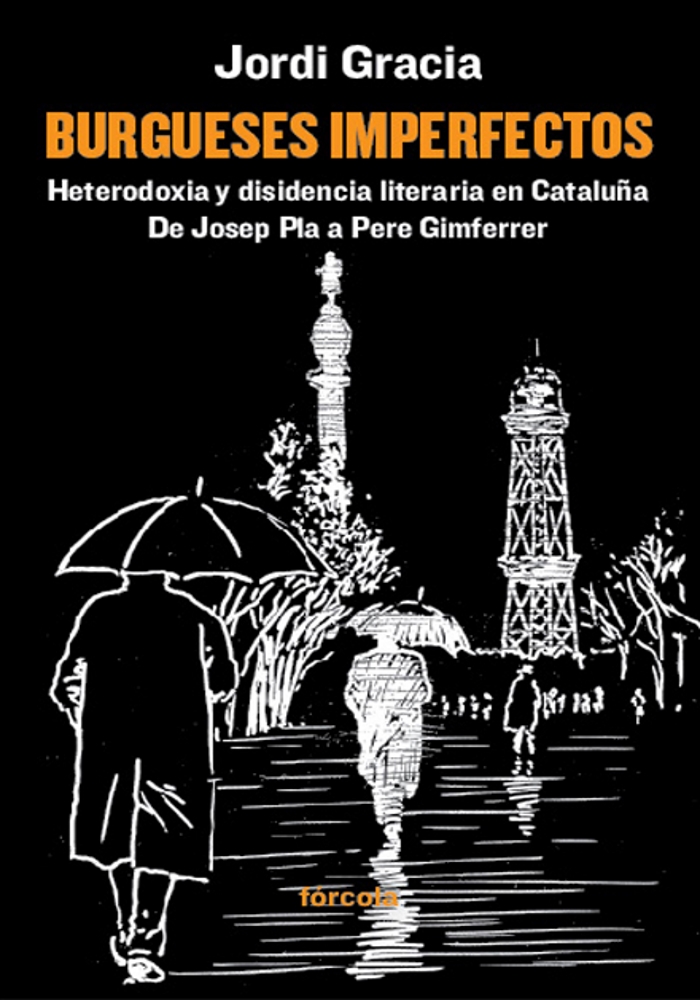La educación de Henry Adams es uno de los libros raros de la literatura americana. Y es raro menos por su contenido que por su estilo. Las memorias de los hombres de cierta cultura que reflexionan sobre su pasado con el fin de que sus experiencias sirvan a sus semejantes fueron muy comunes en los Estados Unidos en los siglos XIX y XX . Este tipo de libros tenía casi siempre un sello didáctico, humanista. Se trataba de demostrar que el autor había vivido y por ello sacado algunas enseñanzas de ese vivir. En definitiva, que uno había recibido algún tipo de educación; y de cómo esa educación –o instrucción, si se prefiere– le había sido útil a la hora de navegar por la ignorancia, lo que en definitiva es el paso por este mundo. Henry Adams escogió como tema central su propia educación para escribir un libro que escamotea los hitos más recurrentes de una vida (el amor, la descendencia, el dolor), y lo hizo prescindiendo de la primera persona con el objeto de distanciarse de un sujeto de estudio demasiado conocido y a la vez extraño: Henry Adams. Veamos ahora cómo consiguió de esta manera dejar a la posteridad un documento tan singular, tan literariamente excéntrico y tan americano.
Henry Brooks Adams era nieto de John Quincy Adams, que había sido presidente de los Estados Unidos. Nació en 1838 con el destino de hacerse un caballero, es decir, una persona dotada de buenas maneras y cierta instrucción, la cual podía convertirse en «cultura» si uno seguía apegado a la costumbre de leer libros y mantenía una sana curiosidad por lo desconocido. Y nos relata esos esfuerzos porque llegó a ser tan «educado» que es consciente, al ponerse a escribir, de que recorriendo el hilo de su educación está emprendiendo –anticipándose a un método que usará después Foucault– una genealogía de su estirpe, de aquellos hombres que colonizaron Nueva Inglaterra en el siglo XVIII y que hoy siguen empeñados en colonizar el mundo entero. Consecuente con ese gran desafío, todos los personajes de su relato se medirán en función de la influencia que tuvieron en su propio aprendizaje. Adams no tiene empacho en afirmar que su familia «fue más bien una atmósfera que una influencia». De su carácter dirá que no era ni mejor ni peor que el de otros bostonianos de su generación, a los que la universidad de Harvard les estaba reservada lo mismo que a un hijo de mineros el carbón. Con Harvard, Adams es crítico pero al mismo tiempo ecuánime. En el fondo, sabe que su influencia no fue del todo nociva, de otro modo quizá nunca hubiese escrito este libro. No exagerará al decir que cuando un joven llegaba al campus de Cambridge (esa «escuela apacible y liberal») era al menos cinco años más maduro que uno europeo de la misma edad. Harvard otorgaba mesure y un ánimo jovial, tenía el valor de una «fuerza negativa», y dejaba como poso «el hábito de mirar la vida como una relación social». Como ya había insinuado Benjamin Franklin, Adams sospecha que los cuatro años de Harvard imprimían en el alma de un americano poco más que la marca indeleble de la ausencia de entusiasmo y un dominio de uno mismo a prueba de cualquier intemperie mundana.
En el capítulo V Adams se marcha a Alemania. Empieza a pensar que hacen falta «muchísimas impresiones para recibir muy poca educación». Pronto comprende que Prusia rebosa disciplina pero ninguna actividad, y que su gobierno apenas anima a sus súbditos a razonar. Considera la universidad alemana un fracaso y su enseñanza secundaria «un perjuicio procesable». Harvard estaba llena de vida comparado con la universidad de Berlín, donde pretendía estudiar Derecho. Se va a Roma, donde por lo menos se puede aprender «por accidente». Luego regresa a Francia para comprobar hasta qué punto le falta seriedad a ese país, si bien al final el grueso de su cultura le deberá mucho sin saber del todo por qué. De nuevo en casa, entra como aprendiz de diplomático, una carrera cuya falta de sustancia destila educación. La guerra americana será el auténtico paradigma en el aprendizaje de Henry Adams: la pizarra donde el caos, la lógica y las matemáticas escribirán unas leyes inolvidables para el tierno bostoniano. Enviado a Europa, en Londres defiende a los federales y trata de explicar, sirviendo de ayudante a su padre, embajador en Inglaterra, que un sureño (lo vemos hoy con Bush) es una persona que apenas es capaz de analizar una idea y que no concibe que haya dos, lo que en realidad les estaba pasando a los ingleses con América. Llega el momento de la caída de sus antiguos ídolos. Carlyle cae el primero, y ahí comienza su escepticismo intelectual, del que Harvard sólo le había legado la «pose». Lo que más le ensombrece es ver decaer «el hábito de la fe». Ante Swimburne comprende que el genio es el producto de la educación perfecta, algo tan frágil como un día soleado en Edimburgo. La experiencia inglesa será amarga para Adams (descubrirá la absoluta sinrazón de la política), pero fructífera en términos de instrucción. Le sirve para enseñar en Harvard y fracasar, el sino de todo educador a menos que intente enseñar cómo aprender. «La educación –afirma empezando a hablar como un profesor de Física, su sueño inconfesado–tendría que intentar reducir los obstáculos, disminuir la fricción, fortalecer la energía, y debería enseñar a la inteligencia a reaccionar, no al azar sino por elección, ante las líneas de fuerza que contraen su mundo.» Su olfato para detectar el olor de la ignorancia –esa flor silvestre que alfombraba el país entero-fue lo que mantuvo a Henry Adams toda su vida en la escuela. He aquí el secreto de su educación y de este libro excepcional.
Cuando nos habla de la Virgen y la dinamo; cuando se extasía ante los campos de la anarquía y de las relaciones internacionales; cuando descubre las inercias de la raza y del sexo como motores de la vitalidad de América; cuando concluye que Roma se hundió por exceso de equilibrio, Adams se nos muestra como el ingenuo más sabio del pensamiento moderno americano. Su libro es raro y sugerente porque el bostoniano dice todo sin decir una sola palabra de sí mismo, porque nos muestra el mundo desde la intimidad sin pronunciar nunca la palabra «yo». Y, por encima de todo, porque nos ofrece el fruto maduro de su estilo. Adams es un escritor, no un historiador; Adams escribe, no redacta. Busca la máxima eficiencia de la frase sin temer que supure belleza. Transmite sus conocimientos sin dar lecciones ni sentar cátedra. Tal vez fue un poeta disfrazado de hombre educado. De ahí su intuición profética. Una de las últimas frases de su libro nos lo hace pensar: «El fracaso de dos mil años de cristianismo rugía Broadway arriba y ningún Constantino el Grande estaba a la vista». Nunca fue esto tan cierto como ahora.