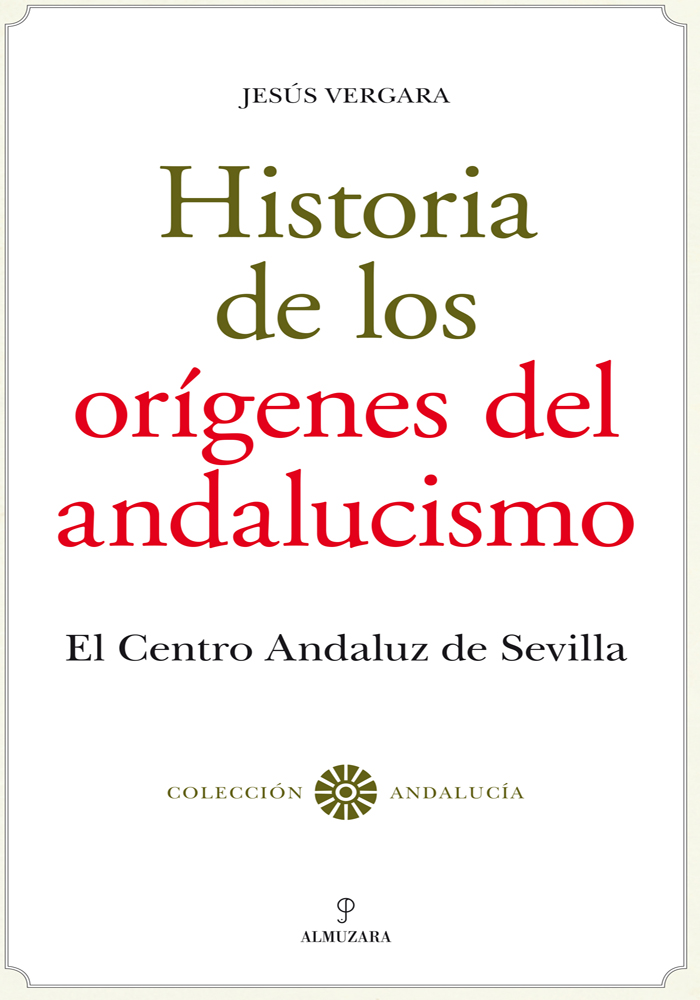Estaba claro. Al editorialista de Global Times, una filial en inglés del Diario del Pueblo, el portavoz autorizado del Partido Comunista de China (PCC), le comía la irritación. Esa emoción no es novedad en el diario: cualquier opinión que no se ajuste a la línea de masas del PCC la hace saltar y el pasado 6 de marzo, David Shambaugh había promovido un pequeño vendaval con un artículo titulado The Coming Crack Up of China [El inminente colapso de China], publicado justo al comienzo de la celebración (3-15 de marzo de 2015) del lianghui, o sesiones paralelas del Congreso Nacional del Pueblo, que pasa por ser el equivalente del parlamento chino, y de la Conferencia Política Consultiva del Pueblo Chino, un órgano asesor. En total, unos cinco mil jerarcas participan en las sesiones, cerca de tres mil en el Congreso y dos mil en la Conferencia Consultiva.
El lianghui sigue una liturgia inamovible, con sus miembros, hombres en su inmensa mayoría, muy seriecitos, muy sentados en sus escaños, muy atentos a los discursos: una sinfonía de monótonos trajes grises, monótonas corbatas de marca blanca y monótonas cabelleras implacablemente teñidas de negro. Aquí y allá, con la precisión de un buen director de escena, alguna delegada, porque suelen ser casi siempre mujeres, pone la disonancia colorista con su uniforme de minoría étnica: son cincuenta y cinco las reconocidas en el país. Los delegados no se mueven de sus asientos, no cuchichean, no aplauden y no se ríen más que cuando lo exige el guión. No hay mejor imagen de la berroqueña unidad sin fisuras del neomandarinato que un lianghui.
Era precisamente esa superproducción lo que Shambaugh ponía en cuestión. De ahí la ira del editorialista de Global Times que, obviamente, no reproducía el texto de Shambaugh para sus lectores, pero les instruía en detalle sobre cómo juzgarlo. «En sus años de declive», Shambaugh «se ha unido a los oportunistas […]. Su trabajo sobre China carece de profundidad y de consistencia y, al cabo, no puede evitar que se interfieran en su juicio valores occidentales o intereses políticos».
He de reconocer que el artículo me hizo compartir sorpresa con el editorialista. No por las mismas razones. Shambaugh es profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la universidad George Washington y un sinólogo eminente. Como es lógico, pocos reconocerían su nombre fuera de la academia pero, entre los especialistas, se lo tiene por un observador agudo y ecuánime. Cuando oyen este toque de silbato ultrasónico, los perros viejos lo traducen por «moderado» o «sensato»; si son chinos y comunistas, por «realista» o «confiable». No por nada es Shambaugh un miembro distinguido de la Brookings Institution, un banco de ideas progresista. Precisamente eran su cautela y su deferencia al discutir el papel del PCC, rasgos típicos ambos del respeto imponente con el que los progresistas tratan al poder, lo que con anterioridad le había ganado un cierto reconocimiento de Global Times y a mí me había llevado a tomar distancia de sus opiniones.
Ciertamente Shambaugh había dejado atrás su parsimonia: «Pese a las apariencias, el sistema político chino está muy fracturado y nadie lo sabe mejor que el PCC […]. A mi entender, el final de la partida ha empezado ya y ha avanzado hasta un punto más lejano de lo que piensa la mayoría». Hay cinco rasgos que, para él, subrayan ese agotamiento del sistema. Los resumo a continuación con algunas añadiduras más recientes, igualmente pertinentes.
El primero es la huida de las elites. Hurun Research, un instituto de estudios de Shanghái, constató que, en 2014, un 64% de su muestra investigada (trescientos noventa y tres chinos millonarios y multimillonarios) tenía planes para emigrar o lo había hecho ya. Shambaugh recordaba que, el mes pasado, el FBI había desarticulado una red de clínicas californianas dedicadas al turismo de natalidad. Miles de mujeres chinas adineradas la utilizaban para tener allí a sus hijos que, automáticamente, adquirían la nacionalidad estadounidense. Al argumento de Shambaugh lo apoyaba con posterioridad otra noticia reciente. El año pasado fueron nueve mil ciento veintiocho los chinos que obtuvieron un visado EB-5 para residir en Estados Unidos. Ese visado, llamado de inversores, permite establecerse en el país a quienes inviertan al menos medio millón de dólares y creen diez puestos de trabajo. Otros países, como Australia o Canadá, se han planteado reducir el número de visados similares, dado el altísimo nivel de peticiones provenientes de China.
En segundo lugar, la represión. Desde que subió al poder, Xi Jinping ha aumentado la ya existente, que no era poca, tomando como blanco toda clase de objetivos: artistas y escritores; películas y series de televisión; disidentes y sus abogados; comunicaciones de toda clase por Internet; distintas ONG; tibetanos y uigures; intelectuales y académicos. Yuan Guiren, expresidente de la Universidad Normal de Pekín y actual ministro de Educación, exigía recientemente a las universidades «ejercer un estricto control de los libros de texto importados que defienden los valores occidentales».

El tercer aspecto es una impresión estrictamente personal, pero no deja de contar: «Es difícil pasar por alto el teatro de simulación en que se ha convertido la política china en estos últimos años». Shambaugh recuerda que el pasado mes de diciembre asistió a una conferencia en la Escuela Central del Partido. Un día se pasó por la librería del campus, donde, a la entrada, había un rimero de libros que tenían a Xi Jinping por autor. «¿Qué tal se venden?», preguntó al encargado. «No los vendemos. Se regalan». Al parecer, ni por ésas despertaban interés. Mis contactos en China son ínfimos en importancia por comparación con los de Shambaugh, pero no puedo olvidar la cara de desolación de algunos colegas universitarios que, como todos los miembros del Partido, tenían que asistir a las sesiones de adoctrinamiento que los jerarcas de Pekín impusieron la primavera pasada.
He hablado en numerosas ocasiones aquí mismo de la campaña anticorrupción y no voy a repetir mis argumentos, pero me alegra haber insistido hace tiempo en la cuarta certeza de Shambaugh. La corrupción en China no es cosa de unas pocas manzanas podridas, sino consecuencia normal del sistema de partido único y de las redes de compadreo que se generan en su seno. Ninguna campaña acabará con ella mientras el sistema sea totalmente opaco, los medios sigan controlados y el imperio de la ley no exista. Shambaugh acierta al recordar que la batalla contra tigres y moscas y la caza del zorro se parecen cada vez más a una purga selectiva, es decir, a una lucha entre facciones por el control del PCC y de China.
Sin duda, el color más importante en su descomposición a través del prisma chino es la economía. No va bien. Parece difícil creerlo cuando creció un envidiable 7,4% en 2014 pero, sin entrar en la fiabilidad de las estadísticas chinas, ese guarismo ha reflejado dos límites importantes. En primer lugar, que era el menor de los últimos veinticinco años y, en segundo, que los planificadores chinos no son tan infalibles como ellos mismos y tantos medios occidentales quieren creer. En 2014, durante meses, unos y otros repitieron que el objetivo de 7,5% se cumpliría a rajatabla, pero faltó un 0,1%, que en una economía como la china no es precisamente la pacotilla del sobrecargo.
El lianghui anual suele estar dominado por la fijación de los objetivos económicos del año entrante, de ahí que su protagonista tradicional haya sido el primer ministro, a quien normalmente se delega la dirección de la economía. El lianghui recién clausurado no ha sido una excepción. Pero esta vez, los objetivos para 2015 han dejado de ser fijos. La economía crecerá alrededor del 7% y, en general, todos los demás objetivos lo harán en torno a la cantidad deseada: «El crecimiento de la inversión se ha ralentizado […], mientras que no hay señales de que el mercado internacional vaya a reanimarse de forma significativa […]. Mantener un crecimiento estable se ha tornado cada vez más difícil», afirmaba Li Keqiang, el primer ministro, en su discurso inicial y daba en llamar a la retirada del triunfalismo del pasado la nueva normalidad. Traducido al mandarín, a las inversiones y la exportación, los dos pilares de la expansión china en los últimos treinta años, hay que complementarlos con nuevas estrategias de crecimiento. Cuando los economistas recurren a la lírica, uno piensa que no saben de lo que están hablando. Lírica, sin duda, no le faltaba al discurso, pues poco más que lírica es conjurar a la capacidad empresarial y a la innovación como «los nuevos motores de impulso del crecimiento que prometen un aumento de la oferta de bienes y servicios públicos».
La dura realidad dice que ese cambio es imposible a corto plazo. El modelo de crecimiento chino, tan parecido en esto a otros asiáticos, se ha basado en un rápido aumento de la inversión pública y privada y en la exportación. ¿Cómo se ha conseguido? Ante todo, imponiendo mediante complejos mecanismos unas tasas de ahorro casi increíbles. En 2011 resultaban «surrealistas» (Michael Pettis, Avoiding The Fall. China’s Economic Restructuring, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2013), con el consumo familiar cayendo al 34-35% del PIB. La evolución de la inversión, por su parte, no ha sido menos portentosa. En 1990 estaba en el 23% del PIB y siguió creciendo hasta llegar al 50% en 2011. Las transferencias de las familias a las empresas impiden a aquéllas mantener constante su consumo o hacerlo crecer, de forma que China necesita vender en el exterior un volumen creciente de su producción. Normalmente, una altísima tasa de inversión como ésta va asociada a un declive de la balanza de pagos y, a menudo, a déficits recurrentes, pero en China ha ocurrido todo lo contrario. Tan enorme inversión ha ido acompañada de un superávit comercial igualmente enorme. La explicación hay que buscarla en el conjunto de políticas que han transferido costes a las familias, forzándolas a ahorrar, quieran que no. Pasar de ese modelo a otro en el que el consumo se convierta en el eje de la economía nacional exigiría un esfuerzo titánico, además, claro, de numerosos damnificados, especialmente entre las empresas públicas y los sectores del PCC más estrechamente ligados a ellas.
Li Keqiang, sin embargo, seguía en sus trece. Con la nueva normalidad podrán crearse diez millones de empleos urbanos en 2015 y, en general, hacer más eficiente la economía y asegurar su prosperidad a largo plazo. Pero los primeros pasos de la nueva normalidad no han podido ser más inciertos. Enfrentados con un sector exterior en reflujo y con una crisis en la construcción, al Gobierno chino y al Banco Popular de China (el equivalente del Banco de España) no se les ha ocurrido nada mejor que bajar los tipos de interés y asegurar otras medidas de estímulo para, simplemente, mantener las inversiones.
Por lo que hace al empleo urbano, tampoco está claro que su aumento vaya a producirse adecuadamente. La economía innovadora a la que aspiran los dirigentes chinos necesita de una fuerza de trabajo mejor cualificada. Como si se tratase de levantar edificios supermodernos en Shanghái, para ellos, el progreso científico es mayormente cosa de copiar hallazgos técnicos ajenos sin querer importar el talante crítico que los hizo posibles. Así, por ejemplo, en las universidades se habla mucho de animar a pensar críticamente a los mismos estudiantes de Medicina, Ingeniería, Biología o Lenguas a los que se obliga a seguir cursos sobre la historia oficial del Partido Comunista o la economía marxista-leninista. Mientras en China sigan creyendo que la armonía social, como apunta Timothy Beardson (Stumbling Giant. The Threats to China’s Future, New Haven y Londres, Yale University Press, 2013), consiste en evitar cualquier diferencia y respetar a quienes mandan, no será de extrañar que su sistema sea incapaz de abrirse a las innovaciones, crear marcas o aumentar su competitividad. (Un paréntesis. Siempre me he preguntado cómo es posible que las universidades chinas puntúen tan alto en esas clasificaciones mundiales que excitan las pasiones de los medios. Tal vez los evaluadores tengan por la libertad de cátedra e investigación la misma estima que las autoridades chinas).
Puede que estas reflexiones sobre la economía china sean excesivas –al cabo, son sólo opiniones, pero están basadas, eso sí, en una cornucopia de hechos– y finalmente los dirigentes chinos consigan estabilizar su economía, pero prefiero que me cuenten entre los escépticos.
Si los escépticos tenemos razón, la erosión del contrato social chino –totalitarismo del PCC a cambio de un mayor nivel de consumo que incluya los bienes superiores de la pirámide maslowiana– se acelerará a medida que la economía se enfríe y el país quede atrapado en una ratonera de rentas escasas (middle-income trap). Inexorablemente, los desequilibrios económicos y sociales acabarán por traducirse en serias tensiones políticas.
Los escépticos, empero, no nos ponemos de acuerdo en la forma que adoptarán esas tensiones y, menos aún, en su desenlace. Por simplificar, caben tres escenarios. Desde el título de su artículo, Shambaugh se inclinaba por el que podríamos llamar el modelo Hong Kong, una explosión del sistema más o menos alargada en su duración, pero siempre rápida. Bajo las exigencias democráticas de una masa crítica de la población, como en la reciente revolución de los paraguas de la excolonia británica, la hegemonía comunista acabaría por desplomarse y ceder el paso a un nuevo régimen liberal. En Hong Kong y en Taiwán se ha demostrado hasta la saciedad que sobre los chinos no pesa ninguna maldición que los haya hecho genética o culturalmente inmunes a la democracia. Sin embargo, la plausibilidad de esta alternativa se ve enturbiada por la inexistencia de cauces organizativos eficaces y por el escaso eco que parecen haber tenido las movilizaciones de Hong Kong en la China continental.
Dicen que, como a Hamlet el de su padre, a Xi Jinping se le aparece por las noches el espectro de Gorbachov. Modelo Gorbachov es, pues, un buen nombre para una posible implosión del actual régimen chino. A su presidente, es claro, no le gustaría oficiar el funeral de un partido que tiene previsto superar, como mínimo, los dos centenarios –el de la fundación del PCC en 1920 y el de la República Popular en 1949– ni que sus camaradas o la historia le pidan cuentas por su desaparición. Tal vez, sin embargo, en los movimientos tectónicos que, de resultas de la campaña anticorrupción, estarán de cierto registrándose en Zhongnanhai, el centro de decisión política en Pekín, aparezca algún dirigente como Zhao Ziyang. Zhao, secretario general del PCC entre 1987 y 1989, que fue depuesto tras la matanza de Tiananmén, por su tibieza frente a las demandas de los estudiantes y su apoyo a la separación entre el PCC y el Estado. Pero, como en el Kremlin soviético, sólo una pequeña camarilla del neomandarinato sabe con precisión lo que está pasando en su seno y hay formas mejores de entretener la ociosidad que entregarse a anticipar sus intrigas.

También dicen que, para Xi Jinping, la lección básica del estallido del imperio soviético se reduce a la falta de convicciones ideológicas y, en definitiva, de agallas entre sus últimos dirigentes. De ahí su inclinación por el modelo Putin. Desde que llegara al poder, Xi Jinping ha ocupado con celeridad todos los puestos clave de la maquinaria comunista. Por su nombramiento, es presidente de la República y secretario general del Partido. Pero también lo era su antecesor, Hu Jintao, y eso no impidió que su control fuera diluyéndose a lo largo de su mandato. Así que Xi no perdió el tiempo. En su primer año llevó a cabo una serie de reformas orgánicas para acumular el poder en su persona o, según la jerga oficial, para «modernizar la gobernanza del sistema estatal y su capacidad de gobierno». Entre otros, Xi preside nuevos organismos, como el Grupo Dirigente para la Profundización Integral de las Reformas, la Comisión Nacional de Seguridad o el Comité de Ciberseguridad e Información. También la Comisión Militar Central. Para Caixin, uno de los pocos medios independientes del país, «eso significa que todas las instituciones del Partido, del Consejo de Estado [Consejo de Ministros] y de las fuerzas armadas responden hoy ante Xi y sólo ante él. En resumidas cuentas, se ha convertido en el presidente del Partido: como Mao Zedong». Por si fuera menester recordarlo, el culto a su personalidad florece a medida que se desvanece el gobierno colectivo que, según el propio PCC, ha sido la garantía de los avances económicos y políticos del sistema desde Deng Xiaoping. Su reciente opúsculo sobre las Cuatro [Reformas] Integrales (The Four Comprehensives) mereció un largo y elogioso editorial en el Diario del Pueblo. Si Mao tiene dedicado un museo en Shaoshan, su lugar natal en la provincia de Hunan, Liangjiahe, una aldea de la provincia de Shaanxi, ha convertido en una atracción turística la cueva donde vivió Xi durante los años en que la Revolución Cultural enviaba a los jóvenes burgueses a aprender del campesinado. Hasta los pintores del neorrealismo socialista repiten con Xi escenas de liderazgo que anteriormente sólo se reservaban a Mao. El margen para ampliar ese culto no falta. Si nada sucede entretanto, a Xi le quedan aún ocho años de mandato.
Algunos comentaristas siempre animosos confían en que su acumulación de poder sólo sea un prólogo para profundizar las reformas prometidas, pero hasta hoy nada en su ejecutoria lo garantiza. Hasta el momento sus actos van en sentido contrario y, aunque lo quisiera, nada hay tan difícil como pasar inconsútilmente de una gobernación totalitaria a otra menos represiva.
El gran problema del modelo Putin es la fatiga de los materiales. Xi trata de tornar a un tipo de gobierno que sólo cupo en una sociedad rural, atrasada y aislada por completo del mundo exterior. Pero la China de hoy es urbana, móvil y, por mucho que intente mantenerla en un corralito informático la Gran Muralla Digital, sus habitantes saben cómo hacerse con buena información sin tener que esperar a que el Gobierno la desmienta. Las pequeñas grietas que el entramado totalitario ha incorporado con el tiempo tienden a crecer y la explosión del sistema que apuntaba Shambaugh podría ser súbita si Xi se empecina en seguir dando pasos atrás.
Pero al Pequeño Timonel le quedan todavía cartas por jugar: la del nacionalismo revanchista sin ir más lejos. Las críticas al Japón de Abe por su desvergonzada negativa a pedir perdón por el pasado imperialista de su nación; la aspiración a controlar el Mar de la China, al sur y al este; el aumento del presupuesto de defensa (más de un 10% en 2015); la gran parada militar con la que Xi se propone celebrar el final de la guerra en el Pacífico el próximo 3 de septiembre (día de la rendición de Japón); y, por supuesto, el martilleo incesante de la propaganda sobre los tratados desiguales que sometieron a los chinos al dominio colonial por un siglo alientan esa opción. A Xi tampoco se le oculta que el precio pagado por Putin en la anexión de Crimea se ha visto compensado con creces por sus réditos en defensa y en aprobación popular ni que la reacción de Obama y de la mayoría de los gobernantes europeos ha tenido, por decirlo caritativamente, escaso fuelle.
Sea lo que fuere lo que el tiempo nos depare, el texto de Shambaugh habrá servido para marcar un tiempo de reflexión sobre la eventual evolución del régimen de Xi Jinping y poner en cuestión las abultadas expectativas sobre su política de reformas que tantos expertos y medios de comunicación han forjado a la ligera. No es escaso mérito.