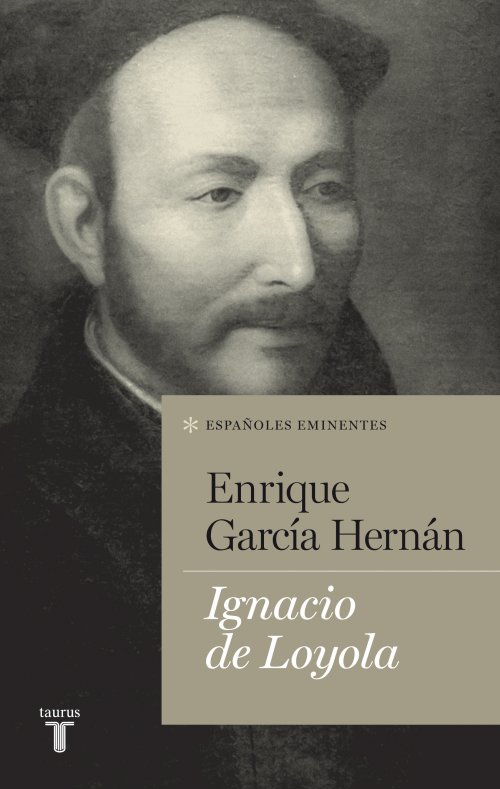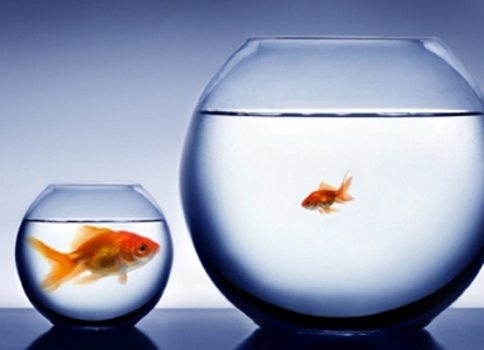Corría el año 1937 y en Valencia, capital de la República en guerra, se reunía el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, convocado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas. No fue tan lucida como se esperaba la presencia de escritores extranjeros, pero hubo ocasión de escuchar, entre otros, a André Malraux, a Stephen Spender y a Nicolás Guillén. También, desde el primer día, a Julien Benda, que unos años antes había publicado el libro que habría de catapultarlo a un lugar para siempre seguro en cualquier historia de intelectuales: La trahison des clercs, un alegato contra los intelectuales que, arrastrados por la pasión política, habían tomado partido por la nación y por los intereses de las clases burguesas frente a los valores universales del intelectualismo y de la razón.
En Valencia, Benda tomó la palabra para dirigir a los reunidos un saludo que sonó a una autojustificación. «Muchos colegas –comenzó– no dejarán de decirnos: ya que os declaráis intelectuales, no debéis ocuparos más que de cosas intelectuales; al dar vuestra adhesión al gobierno de Valencia, hacéis política y faltáis enteramente a vuestra función». Él, por su parte, desde hacía diez años, era objeto de una acusación similar, alimentada por un equívoco grosero: confundir la política, esto es, la sumisión a intereses bajamente egoístas, con la moral, con la defensa de los valores más elevados, los de justicia y los derechos del hombre. El intelectual, protestaba Benda, cumple su papel cuando sale de su torre de marfil para defender los derechos de la justicia contra la barbarie. Spinoza fue un gran intelectual cuando salió de su celda para inscribir «Ultimi barbarorum» en las puertas de unos asesinos; y Zola no traicionó su condición de clerc al arrojar a la cara del Estado su famoso Yo acuso. No hacemos más que permanecer en la línea que nos trazaron estos grandes hermanos mayores –terminó diciendo– «aportando nuestra adhesión al gobierno de la España republicana, sobre el que recae hoy el trágico honor de representar la causa de la Justicia y de la Libertad».
Se cumplía así, en 1937, en medio de una guerra civil, en España, del lado de la República, aquello que Benda deseó a lo largo de su vida: «Me gustaría –confiesa cándidamente en la segunda entrega de sus memorias– que hubiera una especie de caso Dreyfus ininterrumpido, que permitiera reconocer en todo momento a los que son de nuestra raza moral y a los otros». Benda lamentaba que la mentira de la vida cotidiana, en la que estas distinciones se difuminan, le obligara a estrechar la mano de gente a la que despreciaba «por el simple hecho de que esta gente pertenece a cierta clase y viste de determinada manera». El intelectual verdadero pertenece a otra raza moral que sólo puede mostrar su superioridad cuando tiene ante sí un caso Dreyfus, un conflicto sobre el que es preciso pronunciarse porque los valores universales de justicia y de verdad, que sólo radican en una parte, corren el riesgo de ser aplastados por las bajas pasiones políticas, localizadas en la otra. A Benda se le revolvía el estómago cuando veía a los Barrès, los Maurras, los Lemaître, proclamar que el signo del verdadero intelectual era el de «saber someter la razón a los intereses de la sociedad».
No, eso no podía ser de ninguna manera el signo distintivo de la clase a la que él pertenecía desde sus años de formación, vástago de una familia judía acomodada, en la que aprendió el aprecio por los valores republicanos y democráticos y por el esfuerzo y el trabajo personal. Someter la razón a los intereses del Estado o de clase social era signo de la traición a la naturaleza del verdadero intelectual, el clerc, clérigo, en el sentido literal de la palabra, como él gustaba llamarse y llamar a los de su elegida especie. Por cierto, y comprendiendo las razones que expone Xavier Pericay en su excelente introducción, no deja de ser una lástima que este vocablo –clérigo– no haya podido saltar desde las páginas interiores a la cubierta del libro y que bajo el título, más bien anodino, de Memorias deun intelectual se escondan las tres entregas que componen este sabroso ejercicio de introspección de un verdadero clerc a la búsqueda del sentido de su vida: La juventud de un clérigo, Un regular en el siglo y Ejercicio de un enterrado vivo.
Porque, en efecto, de un clérigo más que de un intelectual –palabra en curso desde hacía más de treinta años, que Benda pudo haber elegido si tal hubiera sido su propósito: ser tomado por intelectual más que por clerc–, es de lo que se trata.Y no de un clérigo en el sentido de persona ilustrada, sino de un clérigo tal como Benda imaginaba que fueron los del siglo XIII, aquellos hombres consagrados al estudio que desde su mesa de trabajo apoyaron la causa de la cristiandad frente a los Estados. «Mi sueño –confiesa al hablar de la Sociedad de Naciones–, era el del Papado de la Edad Media, tal como fue formulado por Tomás de Aquino, cuando el Príncipe justiciero, brazo secular de la Iglesia, actúa como un magistrado bajo cuya jurisdicción cae legalmente el Estado impío». Un sueño que fracasó «exactamente por las mismas causas que el de los clérigos del siglo XIII », porque ningún Estado quiere renunciar a la menor parcela de soberanía. A pesar del fracaso, Benda no renuncia a identificarse al final de su vida como un «superviviente de la escolástica», de la grande, la del siglo XIII, claro, cuando había una cristiandad que construir, no de su degeneración casuística cuando sólo quedaban conciencias que controlar.
Pero el delicioso anacronismo de este proyecto de vidas paralelas –Benda como un Tomás de Aquino redivivo– no debe despistar acerca de la pretensión que se oculta bajo la nostálgica reflexión sobre el fracaso del intelectual-clérigo y el correlativo triunfo de los intelectuales que traicionan la clerecía para poner su pobre razón al servicio de los poderes de este mundo. Benda se toma, en efecto, a la manera que será luego la de Aranguren, por un moralista de su tiempo. Moralista, ante todo, por la irrenunciable exigencia personal: por su dedicación al trabajo intelectual, por la probidad de espíritu y de alma, por su desinterés; más aún: por la indiferencia innata ante los atractivos de una posición social, de un fácil triunfo, por la ascesis del espíritu y la entrega a la justicia social, y, sobre todo, por el despego y la distancia ante cualquier relación humana; por la indolencia ante la acción. En fin, y como síntesis de la condición de clérigo, por esta tremenda confesión: porque le gusta la justicia y le importa poco lo que le pase al mundo.
¿Por qué, entonces, salir de aquella torre de marfil a la que se había referido en su saludo de Valencia para entregarse, aunque sólo fuera temporalmente, aunque tuviera garantizado su regreso a la celda, a una causa temporal? Pues precisamente porque a ese clérigo que desprecia los placeres y aplausos del mundo, que se tiene a sí mismo como miembro de una clase superior, le irrita la mera visión de la injusticia. Sólo por la innata necesidad de protestar, de acusar, de pronunciarse en contra, se justifica que el intelectual salga de su celda y, sin abandonar su condición de clérigo, participe en las luchas de este mundo. De ahí que, sin un caso Dreyfus que echarse a la espalda, Benda parezca desorientado, inseguro de su posición en el mundo que le ha tocado, por nacimiento y por elección, vivir. Tanto como en la protesta contra el Estado, el clerc se reconoce a sí mismo como ser aparte cuando un caso de flagrante injusticia le ofrece la oportunidad de despreciar a quienes no son de su clase por más que lo sean de su trato.
Pero, ¿y si el trato borra finalmente la diferencia de clase o de raza moral? Clamar contra el Estado y denunciar la traición de los intelectuales proporciona gran notoriedad: las editoriales lo buscan, las revistas lo llaman, las señoras, en los salones, lo cortejan. Qué placer y, sin embargo, que fuente de irritación: «Todavía hoy me irrito –escribe– cuando tras haber sido aclamado como conferenciante por un público mundano, veo al día siguiente a un infame equilibrista recibir el mismo trato». Y las largas horas que tan agradablemente pasó entre «mujeres vanas y gentiles» prueban que el clerc Benda a punto está de perder la condición de regular en el siglo que se había propuesto desde su juventud. Sus arrepentimientos finales indican claramente que el clérigo puede traicionar su condición no sólo arrebatado por una pasión política sino deslizándose suavemente por los encantos del trato con un mundo que en el fondo desprecia.
Extravíos, sin duda, pero habiendo sido un «superviviente de la escolástica», Benda sabe bien que esos pecados, con confesarlos, quedan perdonados sin afectar a la sustancia de su personalidad como clérigo. Ante lo que ha sucedido luego con el compromiso de los intelectuales y con el gusto por la justicia, sobre todo histórica, aunque perezca el mundo, los escrúpulos y arrepentimientos de Benda suenan más a beatería que a clerecía. El problema no radica en que un clérigo, si sale de su celda, adquiera notoriedad, se introduzca en lo mundano, escriba para el gran público y platique suavemente en reuniones de mujeres gentiles, renuncie o no a su gratificante, aunque gravosa en ocasiones, superioridad moral. El problema radica en que para ser ese tipo de clérigo, el intelectual que hay en Benda requiere un caso Dreyfus permanente.Y como esos casos no se despachan a diario, cuando no hay uno a mano, habrá que inventarlo, a riesgo de perderse entre redacciones de periódicos y salones de alta sociedad.
Dicho de otro modo: el problema del intelectual que se toma por clerc entre gentes despreciables no consiste sobre todo en no poner la razón al servicio del Estado, de la nación o de la clase social; el problema consiste más bien en definir una determinada causa como única depositaria de la verdad y de la justicia, elevarla a una categoría trascendente y, a partir de su identificación con ella, actuar «como magistrado bajo cuya legislación cae legalmente el Estado impío». Clérigo en su juventud, regular en el siglo, enterrado en vida: ¿no hay detrás de todas estas autopercepciones una sutil impostura que consistiría en despreciar el mundo al que se pertenece porque no siempre le proporciona la satisfacción de un caso Dreyfus, única vara para medir las distancias morales entre él y todos aquellos a los que se ve obligado a dar la mano?
En todo caso, la muy refinada tarea de buscarse a sí mismo para descubrir en la violencia y la pasión con la que opta por los «intereses de la razón», frente a lo social y lo nacional, el motivo radical de su ser como regular en el siglo o clérigo en el mundo refleja, mejor que cualquier teoría, el sueño que abrigaron los intelectuales a finales del siglo XIX cuando saltaron a la escena pública levantando la bandera de la protesta contra el Estado. Luego, las causas se complicaron, no fue tan fácil distinguir los intereses de la razón y ni siquiera fue posible sostener que la razón tuviera unos específicos intereses.Y aquel intelectual clérigo quedó como un moralista que al final de su vida se arrepiente, con una sonrisa en los labios, de todo el tiempo perdido dando la mano a gentes que despreciaba y frecuentando en cálidos salones burgueses a mujeres vanas y gentiles.