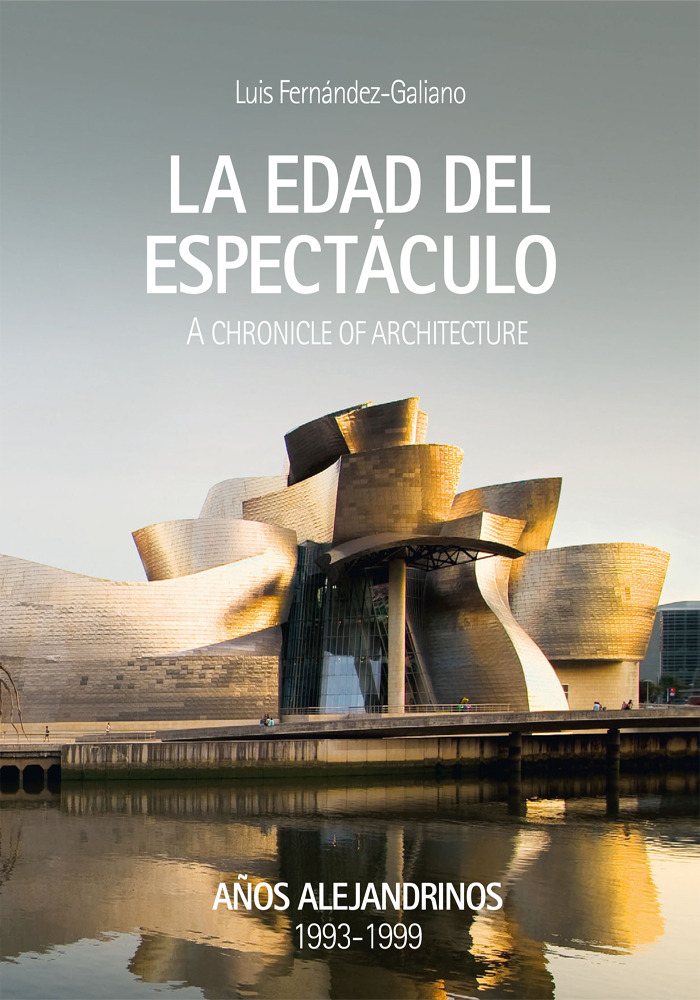En septiembre del pasado año, la Royal Society organizó un congreso en torno al libro The River, de Edward Hopper, que defendía la teoría de que el VIH se propagó accidentalmente de los chimpancés a los humanos a través de un programa de vacunación contra la polio en África en los años cincuenta. Casualmente o no, la víspera del congreso, un canal de televisión británico emitió la película estadounidense Estallido (Outbreak), de 1995, con Dustin Hoffman en el papel de un virólogo militar heterodoxo al que se le dan unas horas para encontrar una vacuna que detenga la propagación de un virus africano mortal en California antes de que el ejército arrase la ciudad por la que se había extendido. El comienzo de la película está ambientado en África y se basa en la aparición del virus de Ébola, del que se tuvo noticia por primera vez en 1976 en el norte de Zaire, donde infectó a 318 personas, de las que 280 murieron. Más tarde, Estallido pierde el rumbo: en vez de retratar años de experimentos clínicos y un exhaustivo trabajo de laboratorio, la película sitúa la clave en encontrar la vacuna del virus ficticio en la capacidad de Hoffman y Cuba Gooding Jr para esquivar misiles termodirigidos en una persecución en helicóptero.
Es una película estúpida, excepto en un sentido. Presenta una larga, antigua y dramática lucha humana contra los virus. Puede que Hollywood la haya recubierto de melodrama, pero el enemigo es lo bastante real como para atraer a los virólogos al cine –Dorothy Crawford se refiere a la película en su introducción– y para contribuir al ambiente tenso del congreso de la Royal Society. Fue como una reunión de líderes políticos en tiempo de paz, encantados de estar allí, pero preocupados por alejarse durante un tiempo de su trabajo mientras estaban perdiéndose vidas en la primera línea de batalla.
La analogía militar no está fuera de lugar. La epidemia de gripe de 1918-1919 mató a cien millones de personas, más de las que murieron en la guerra que acababa de terminar. A finales del siglo XX y en los albores del XXI , cuando las guerras generalizadas han pasado a ser algo cada vez más extraño y lejano para los occidentales, la enfermedad es ahora el ámbito en el que experimentamos los sentimientos de intensidad emocional que se asocian con la guerra: la aplastante derrota colectiva, la pérdida personal repentina, las penalidades prolongadas y la sensación histérica de alivio tras la victoria. Tenemos dominada la viruela; aparece la polio. La polio está casi vencida; el VIH comienza su ofensiva. Una vacuna contra el VIH podría estar cercana; ¿qué será lo próximo? (La reciente epidemia de fiebre aftosa supone un recordatorio de que los virus que aquejan a las personas no constituyen el único enemigo.)
La historia se remonta a nuestros antiguos antepasados homínidos, que se sentaban a oscuras en torno a un fuego, temerosos de los depredadores que aguardaban fuera en medio de la noche. Un millón de años después, hemos matado o encerrado a todas las grandes fieras que podían herirnos, pero los depredadores siguen ahí fuera. Hemos reducido las selvas y creemos haber dominado todas las cosas salvajes, pero esos bosques diezmados ocultan a los portadores de virus que podrían provocar una terrible destrucción. Hay una teoría que afirma que algunos virus pueden ser no sólo inofensivos para sus hospedadores, sino que pueden ser incluso beneficiosos para ellos al provocar enfermedades mortales a sus enemigos, como es el caso del hombre. Aún no conocemos cuál es el animal o el insecto que provoca el virus de Ébola, y una de las razones podría ser que el virus ha matado a los pocos que han perturbado el hábitat del animal. Cuanto más se acerca el hombre a los últimos bastiones salvajes, más puede estar acercándose al gran depredador. Imaginemos un virus con el efecto y el período de latencia del VIH que pudiera propagarse con un estornudo.
Los virus son difíciles de describir. No están exactamente vivos: su estructura no es celular y no pueden sobrevivir durante mucho tiempo sin un hospedador; se reproducen y evolucionan, pero no respiran, comen ni defecan (como hacen, a su manera, las bacterias). Un modo de pensar en ellos es por medio de una analogía inversa: un virus de ordenador no es más que una pieza de un código, una serie de letras y números. Para existir, el código no necesita siquiera estar en un disco: puede escribirse simplemente en un cuaderno; puede memorizarse. Siempre y cuando no esté dentro del sistema operativo de un ordenador, es inofensivo, latente, abstracto. Una vez que el código se encuentra en un ordenador, sin embargo, hace tres cosas: adquiere un hospedador, comienza a provocar que el ordenador funcione incorrectamente y puede reproducirse para propagarse a otro ordenador. Los virus biológicos son similares. Fuera de las células vivas no son mucho más que un trozo de información, un pedacito de ácido nucleico en una envoltura de proteína. Pero incluso si un día el virus VIH desapareciera de la faz de la tierra, seguiría siendo posible escribir la secuencia química necesaria para recrearlo en una secuencia de letras más o menos tan larga como este artículo.
El objetivo de un virus es introducirse en una célula, utilizar la maquinaria de la misma para reproducirse y a continuación propagarse a la siguiente célula hospedadora. Si la célula (y el hospedador) resulta dañada o muere a consecuencia de ello, mala suerte. Digo «objetivo» porque es difícil no considerar los virus como ingeniosos trabajadores que persiguen un fin, de tan astutos como son sus planes. Los resfriados y la gripe nos hacen estornudar con objeto de propagarse. El virus de la rabia viaja en la saliva de un animal infectado, lo que explica que se transmita con una mordedura. Una vez dentro de la nueva víctima, las partículas del virus penetran en las terminaciones nerviosas locales. Con el hospedador aparentemente ileso aparte de la mordedura, el virus se abre camino lentamente a través de los nervios hasta el cerebro. Puede llevarle días; a veces incluso años. Pero finalmente el virus llega hasta las células del cerebro, donde provoca una encefalitis, volviendo locos al animal o a la persona infectados, a menudo de manera violenta. Cuando la furia se halla en su apogeo, el virus regresa a la autopista del sistema nervioso, encaminándose hacia las glándulas salivares, donde se reproduce. Justo cuando hay más probabilidades de que el cerebro del animal rabioso, inflamado por el virus, le haga clavar sus colmillos en cualquier criatura que se ponga a tiro, el virus se ha asegurado de que su saliva esté rebosante de copias del mismo.
El virus del herpes simplex suele introducirse en el cuerpo a través de un tejido delicado, que puede romperse con mayor facilidad, o donde haya una abertura natural: al besarse, lo que produce calenturas, o por medio del acto sexual, lo que produce un herpes genital. Penetra en las células de la piel, comienza a reproducirse y llama la atención del sistema inmunológico, que acaba con él y previene una futura infección. Pero el virus original no se ha ido. Ha encontrado otro escondite, en el interior de las células nerviosas, donde no puede reproducirse pero donde el sistema inmunológico no puede detectarlo. El virus estará allí siempre y un mecanismo disparador del que aún se sabe muy poco puede sacarlo de su estado latente para volver a producir calenturas y ampollas genitales, capaces de infectar a otros.
El VIH, el virus estudiado más a fondo de la historia, es tristemente fascinante en su lenta y precisa labor de destrucción. Las células que ataca son las mismas células que deben sobrevivir si ha de lucharse contra el virus: los linfocitos T CD4, los guardianes del sistema inmunológico. Se trata de un retrovirus, lo que quiere decir que trabaja hacia atrás para pasar clandestinamente a los núcleos de las células humanas. Su material genético es ARN, la sustancia química que normalmente «lee» el ADN; pero los retrovirus transportan una enzima que puede copiar la información del ARN en moléculas de ADN que posteriormente se infiltran en el ADN humano. La sangre de una persona infectada por el VIH puede aparentar tener sólo un indicio del virus porque está haciendo su andadura por los ganglios linfáticos, donde se encuentran la mayor parte de las células CD4. Allí se fabrican cada día cien mil millones de nuevas partículas del virus, destruyendo en el proceso de uno a dos mil millones de células CD4 del cuerpo. La médula ósea fabrica nuevas células para reemplazar las que se han perdido. La batalla continúa durante una media de diez años hasta que la médula ósea no es capaz de reparar las pérdidas del cuerpo, el sistema inmunológico comienza a desmoronarse y surge el sida.
Hay, sin embargo, buenas noticias del frente evolucionista. Al virus no le conviene necesariamente matar, ni siquiera incapacitar, a su hospedador. Los virus que matan rápidamente a todos los hospedadores en los que penetran están condenados, porque hay pocas posibilidades de que puedan saltar a otro hospedador. El virus de Ébola es un buen ejemplo. Es una enfermedad aterradora que se extiende por medio de la sangre y del contacto sexual. Entre dos y veintiún días no existen síntomas. Luego la persona infectada empieza a sentir dolores musculares, dolores de cabeza y fiebre. Se declara un fenómeno conocido como «chocar y sangrar». En unos pocos días el virus destruye las células que forran por dentro los vasos sanguíneos y el paciente sufre una hemorragia intestinal masiva, acompañada de vómitos y diarrea. Del 50 al 90 por 100 de las personas infectadas mueren.
En el brote de 1976 en Zaire, 85 mujeres que acudieron a una consulta médica para mujeres embarazadas fueron inyectadas con la misma aguja contaminada por el Ébola. Todas cogieron el virus, y todas murieron. Pero la ferocidad de la enfermedad hace que resulte fácil detectar el Ébola en una fase inicial y aplicar medidas de contención. Incluso en esta época de viajes aéreos intercontinentales, lo peor que podemos esperar del Ébola es una sucesión de brotes muy localizados, devastadores en esa zona pero rápidamente identificados y controlados.
El herpes es menos mortífero, pero tiene más éxito. Ha estado rondando durante cientos de millones de años y es endémico en una inmensa variedad de especies. Incluso las ostras tienen herpes. Se extiende con gran facilidad, elude las precauciones apareciendo a intervalos largos e impredecibles en humanos infectados y resulta imposible desplazarlo de su escondite en las células nerviosas. Y lo que es más importante, causa molestias y vergüenza en vez de invalidez y muerte. Estará rondando mientras lo esté el hospedador.
El VIH es un as de la evolución. Como su información se transporta como ARN y no como ADN, carece de mecanismo para corregir errores cuando hace copias de sí mismo y el índice de mutación es asombrosamente alto. La mutación rápida es uno de los modos por los que se libra del ataque por parte del sistema inmunológico. Pero este índice de mutación puede beneficiarnos. Desde un punto de vista evolucionista, cuanto más practiquemos un sexo seguro, más favorecerá la selección natural a aquellos virus VIH que permiten que el hospedador viva más tiempo. El sexo sin protección no consigue castigar a los virus, que provocan muy pronto la muerte de su hospedador. El VIH es joven; de ahí su ferocidad. Estaría mucho más extendido si fuera menos cruel con sus hospedadores.
El género humano posee un mecanismo de seguridad. Aunque evolucionamos lentamente, hay muchos de nosotros que están unidos a otros que, por casualidad, son portadores de una inmunidad natural a cualquier virus. No muchos, léase bien: en el caso del VIH, es alrededor del uno por ciento en las personas de origen noreuropeo, posiblemente a resultas de la selección natural durante una antigua epidemia de viruela; pero lo suficiente como para echar por tierra la vana noción, tan egotista como la creencia en que la humanidad es indestructible, de que una enfermedad podría por sí sola poner fin a nuestro reinado en la tierra.
La relación de la humanidad con los virus en los últimos cientos de años ha seguido caminos paralelos: exterminar y propagar. Carolina, princesa de Gales a comienzos del siglo XVIII , tenía una actitud enérgica hacia la ética médica. Tras saber de la inoculación de la viruela gracias a lady Mary Wortley Montagu, que la había visto utilizar en Turquía (se daban unos toques con raspaduras de las pústulas de los infectados en una herida ligeramente sangrante), la utilizó con entusiasmo en sus propias hijas. Pero antes quiso probarlo en otra persona, así que lo hizo con seis prisioneros condenados a muerte de la cárcel de Newgate. Cuando sobrevivieron, sólo para estar segura, lo probó con doce huérfanos. Esto también salió bien, de modo que en 1723 se inoculó a las jóvenes princesas, 75 años antes de que Edward Jenner descubriera que la vacunación antivariólica conseguiría el objetivo igual de bien: el virus de la viruela, que mató en su día a 400.000 personas en un año sólo en Europa occidental, estaba en vías de extinción.
En 1763, el comandante británico en Norteamérica, sir Jeffrey Amherst, se convirtió en el primer practicante de la guerra vírica cuando autorizó la distribución de mantas contaminadas de viruela a los indios americanos que estaban haciendo la vida difícil a los colonos europeos en Pennsylvania. Y así es como ha sido: por un lado, progreso constante en la comprensión y la derrota de los virus; por otro, acciones humanas que han dado lugar a la aparición, la propagación o la supervivencia de virus, aunque más por casualidad que por un plan amherstiano.
El cuadro de honor en la guerra contra la fiebre amarilla, que diezmó la población de Filadelfia en cuatro meses en 1793, comienza con Jesse Lazear, director de los laboratorios clínicos de la Johns Hopkins Medical School. Él fue uno de los tres médicos americanos que se ofrecieron voluntarios como conejillos de Indias en una expedición a Cuba en 1900 para probar la teoría, ampliamente ridiculizada, de que los mosquitos propagaban la enfermedad. Cogió la fiebre amarilla y murió; pronto se demostró la conexión y se reparó en la importancia de desecar los terrenos pantanosos con mosquitos. En 1937 se desarrolló una vacuna. Un éxito. Sin embargo, el aumento del comercio y los viajes internacionales continúan amenazando con hacer revivir la fiebre amarilla, propagándola por el océano Índico hasta Asia, donde, advierte Crawford, «el virus encontraría una población absolutamente desprotegida a la que infectar».
La lucha contra la polio, que ha triunfado hasta el punto de que pronto, al igual que la viruela, será declarada extinta, constituye otra historia extraordinaria. No obstante, la enfermedad, que se extiende cuando se ingieren restos de heces infectadas, adquirió una naturaleza epidémica en el siglo XX sólo en los países desarrollados cuando la higiene estricta se convirtió en lo normal. Anteriormente, la polio había sido endémica y la mayoría de los niños habían cogido formas suaves, no sintomáticas de la enfermedad antes de cumplir los cinco años, con lo cual quedaban inmunizados. Podría defenderse que se había alcanzado una victoria sobre una epidemia que el propio género humano se había ocasionado sin ser consciente de ello.
La polio lleva consigo otra lección. Al final del congreso de la Royal Society seguía sin estar claro si existe un vínculo entre las vacunaciones africanas contra la polio y el éxito de las diferentes cepas del VIH al saltar de la especie de los monos y chimpancés a los humanos y su posterior propagación. Lo que se conoce es que un altísimo número de personas –98 millones sólo en Estados Unidos– fueron vacunadas contra la polio al tiempo que las infectaban con otro virus de simios, conocido como SV40. La vacuna se cultivó en células de macacos de la India en una época en que aún se sabía poco sobre el riesgo de la propagación de los virus de animales a los humanos. Hasta ahora existen pocas pruebas de que el SV40 haya causado algún daño, pero nos hemos salvado de milagro. La posición marginal que han adquirido en nuestras vidas animales y plantas, nuestro arsenal de animales domesticados, nuestra afición a los animales de compañía, nuestra provisión de nuevos nichos evolutivos para las plagas y nuestro empleo de animales en medicina: todo ello ofrece nuevos modos para que los virus se desplacen entre especies, ya sea por medio de una peste mortal de foca en la que interviene un virus cogido de perros de compañía, como sucedió en el norte de Europa en la década de 1980; o una nueva y grave epidemia de gripe procedente de virus encontrados en la superpoblación porcina de Europa; o las consecuencias devastadoras de virus que han sido transportados desde hace mucho tiempo por cerdos y que se han visto transferidos a los humanos por medio de posteriores trasplantes de órganos de cerdos a personas.
Los peligros parecen tan grandes como siempre. Pero nuestro conocimiento, adquirido recientemente, de cómo trabajan los virus y las células a nivel molecular, especialmente el desciframiento del código genético de diferentes organismos, ha traído consigo grandes avances en el campo de la virología. Se están fabricando nuevas vacunas que consisten nada más que en la parte que constituye la firma química de un virus. Está explorándose el papel de los virus a la hora de provocar cáncer y enfermedades autoinmunes: ¿podría ser un virus el responsable de la esclerosis múltiple? Y versiones modificadas de los virus, con su capacidad para internalizarse en las células y depositar allí el ADN, están utilizándose en la terapia génica para introducir genes que trabajen adecuadamente en las células de personas que carecen de ellos.
Dos son los modos de contemplar esta floreciente revolución médica. Uno es como una serie de muchos, diversos y grandes avances médicos potenciales, todos los cuales ofrecen esperanza de curación de esta o aquella enfermedad. El otro es como los comienzos de un entendimiento completo de cómo la vida sobre la tierra (en este contexto, todo, desde los virus hasta las personas) funciona como una sola máquina bioquímica. Estamos ya en el punto en el que podríamos hacer más cosas (clonar seres humanos, juguetear con nuestro ADN heredable) de las que hacemos, bien porque son moralmente inaceptables, no útiles, bien porque las consecuencias son dudosas. Podemos estar seguros de que esta brecha entre lo que es posible hacer y lo que se hace, en términos de medicina, se agrandará. Pero un día podemos encontrarnos con la invitación a cruzar esa brecha, desde un mundo de soluciones incompletas y borrosas a la enfermedad, en el que la resolución de un problema puede dar lugar a otro, a un mundo cuyo ecosistema global, incluidos los seres humanos, esté siendo continuamente rediseñado genéticamente. Ya estamos asistiendo al fracaso masivo de los antibióticos, debido a que las bacterias están evolucionando para soslayar sin problemas nuestros medios para controlarlas. Parece probable que los virus tengan más sorpresas desagradables en la recámara, y sin embargo aquí estamos, adictos a que nos curen. Si los científicos empiezan a decirnos que el único modo seguro de defendernos a nosotros y a nuestros hijos es modificarnos genéticamente, ¿nos sentiremos capaces de decir que no?
Traducción de Luis Gago.
El libro comentado es The Invisible Enemy: A Natural History of Viruses.Oxford University Press.
Oxford. © London Review of Books. www.lrb.co.uk