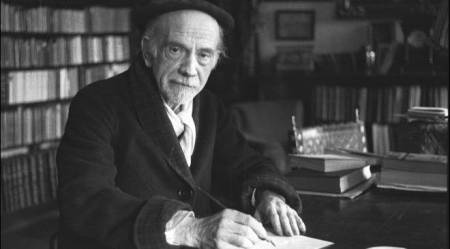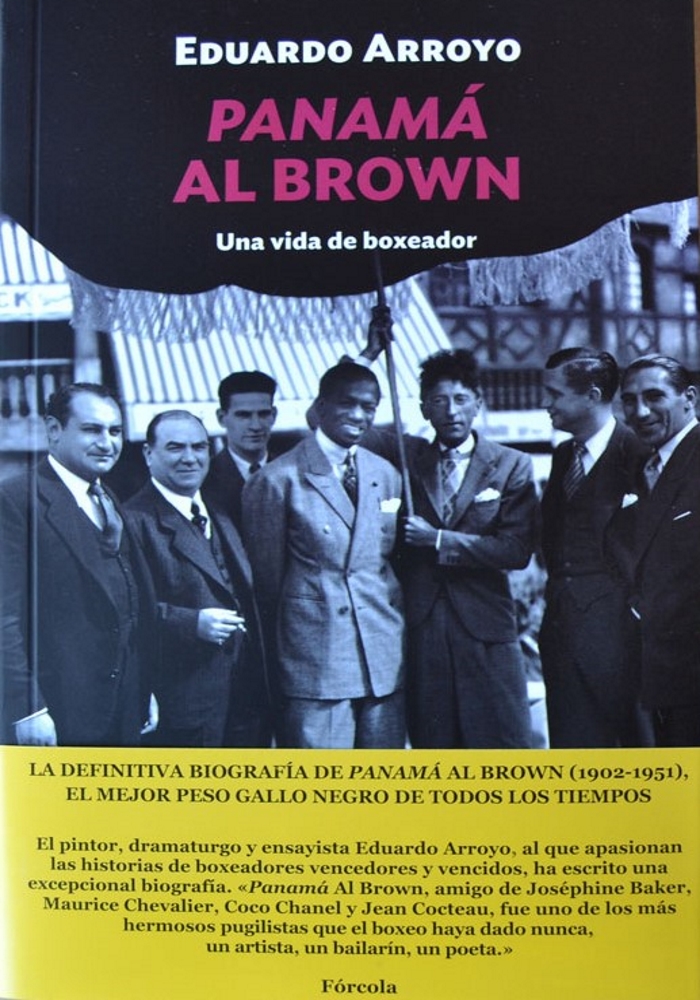Escuchando a los artistas hemos llegado a saber que toda obra de arte (y, quizá, cualquier obra humana) es, a la postre e independientemente de su belleza y mérito, una especie de máscara mortuoria de las intenciones que se propuso su autor. Pálido reflejo del deseo inicial, el resultado es, en el mejor de los casos, una aproximación al deslumbramiento primero.
Desde el Romanticismo, el artista atormentado que persigue obsesivamente la perfección se convierte en un privilegiado motivo literario. Los escritores se fijan interesadamente –es una manera de objetivar las propias zozobras creativas– en sus colegas pintores en un momento en que las artes plásticas y, de modo especial, la pintura, experimentan las transformaciones de la modernidad. El artista maldito en ruptura con todo se convierte en personaje mimado por la novela… burguesa. En L'Oeuvre (1886) de Émile Zola, el pintor Claude Lantier –trasunto de Paul Cézanne, con rasgos de Pisarro, Manet y de otros impresionistas– lucha, como su amigo el novelista Sandoz (el propio Zola) por imponer su arte nuevo a una sociedad que ya no se ve reflejada en el oficial. Un arte nuevo del que, a lo largo del relato –casi un auténtico documental de la vida artística parisina– se subraya el «alumbramiento doloroso».
Gauguin, que rompe con la sociedad y escapa al «paraíso» del buen salvaje, es el modelo perfecto. La libertad absoluta tendrá su precio, como señalará Cernuda a propósito de Verlaine y Rimbaud, «rara pareja», en su espléndido «Birds in the Night»: «Pero la libertad no es de este mundo, y los libertos, / En ruptura con todo, tuvieron que pagarla a precio alto». La insatisfacción con todas sus secuelas (incluida –ay– la sífilis: el gran miedo de los desordenados) forma parte del estipendio que exigen los dioses al artista visionario. El semiolvidado Somerset Maugham, en su The Moon and Sixpence (1919; en España se editó con el título más declarativo de Soberbia), recrea un Gauguin ficcionalizado en el personaje de Charles Strickland, un agente de Bolsa que abandona a su familia (a su «aburrida esposa», diría Cernuda) y decide entregarse al Arte: su carácter insoportable y su impúdico egoísmo son, desde luego, efectos colaterales de su genio artístico. Lo paga muriendo leproso.
El artista –y, sobre todo, el pintor– se convierte en héroe novelesco. Y, más tarde, cinematográfico: recuerden algunas memorables adaptaciones como MoulinRouge, de John Houston (con José Ferrer como Toulouse-Lautrec), sobre el best seller homónimo de Pierre La Mure, o El loco del pelo rojo, de Vincente Minelli (con Kirk Douglas como Van Gogh y Anthony Quinn como Gauguin), que se basaba en Codicia de la vida, de Irving Stone (un autor «especialista», por cierto, que también trató «novelescamente» las vidas de Miguel Ángel o Pisarro).
El novelista se redefine como artista (y, por tanto, sujeto a los supremos conflictos y goces excepcionales de la creación) merced a sus protagonistas. Maupassant (Fuerte como la muerte), Zola (L'Oeuvre), los hermanos Goncourt (Manette Salomon) o Flaubert (La educación sentimental) fueron algunos de los que exploraron el motivo. No tuvieron que buscar muy lejos el modelo literario en que basarse: quien más, quien menos, todos reconocen la deuda con La obra de arte desconocida, el espléndido relato de Honoré de Balzac publicado inicialmente en 1831 y reelaborado (y aumentado) en 1837. Allí, sin embargo, no se trata tanto del artista en ruptura con todo, sino de los abismos de la creación.
El argumento es sencillo. La «acción» transcurre a principios del siglo XVII en París. Un joven artista (luego sabremos que su nombre es Nicolas Poussin) acude, para manifestarle su admiración, al taller de Franz Porbus, antiguo pintor de cámara de Enrique IV, a quien María de Médicis ha sustituido por Rubens y que en el momento en que se inicia el relato se encuentra en el ocaso de su carrera. Allí coinciden con el extraño Frenhofer (el único pintor no histórico del relato), un artista sublime, discípulo de Mabuse (Jan Gossaert), que lleva muchos años intentando terminar el retrato de una cortesana (La belle noiseuse), en el que se ha propuesto borrar las diferencias entre la pintura y la vida (el viejo sueño de Pigmalión). Ante el lienzo de Santa MaríaEgipcíaca que acaba de terminar Porbus, Frenhofer, armado de pincel y preso de una especie de frenesí creativo, consigue el milagro de «dar vida» a un cuadro que, según él, carecía de ella. Algo que, sin embargo, no ha podido realizar con su retrato de la cortesana. Poussin, el artista del futuro, se brinda a prestarle como modelo a su propia amante, a cambio de que Frenhofer, el artista del pasado, le enseñe esa obra que nadie ha logrado admirar. Llegado el día en que el anciano culmina su retrato, acuden a verlo Porbus y Poussin. El lienzo que les presenta Frenhofer y en el que considera que ha logrado abolir las diferencias entre pintura y realidad («estáis ante una mujer y buscáis un cuadro», exclama ante la mirada de estupefacción de sus visitantes), no es más que un amasijo de colores contenidos en una multitud de líneas extrañas que forman una muralla de pintura. No hay nada reconocible («caos de colores, de tonos, de matices imprecisos, especie de bruma sin forma»), salvo, en un ángulo, «un pie delicioso, un pie vivo». Como si la delicada extremidad surgiera de un pollock, para entendernos.
Frenhofer, obsesionado por la obra perfecta, filósofo del arte cuya práctica se ve lastrada por su propia obsesión investigadora («demasiada ciencia, igual que ocurre con la ignorancia, conduce a la negación»), cree haber resuelto la disyuntiva entre línea/dibujo y color (David frente a Delacroix) a favor del último. Enloquecido por su obsesión de crear una obra maestra absolutamente perfecta, Frenhofer fracasa finalmente, pero él ya no puede darse cuenta. Cree que el estupor de sus amigos se debe a la envidia. Dos días más tarde, Poussin se lo encuentra muerto.
Si hay un escritor verdaderamente «pictórico», ése es Balzac. Su Comedia Humana encierra un auténtico «museo imaginario» de sus gustos y obsesiones. El escritor utiliza a menudo la mención de sus pintores favoritos (Rafael, Rembrandt) para describir o perfilar la apariencia de un rostro, pero también para sugerir la impresión de un paisaje o de un interior. Pero con el personaje de Frenhofer –con el que tanto se identificaba Cézanne, por cierto, y cuyas opiniones artísticas son trasunto de las de sus amigos Delacroix o Théophile Gautier– el prolífico Balzac nos presenta a un loco del arte («mi pintura no es pintura, es un sentimiento, una pasión»), un artista ofuscado por la perfección absoluta, algo que, finalmente, conduce a la esterilidad. La perfección es inacabamiento, frustración, parece decirnos el gigante de la literatura. El error de Frenhofer fue, según Balzac, pensar demasiado: el artista es puro medium de fuerzas que están más allá de él. Una idea que estará vigente hasta, al menos, 1914-1918, y que, anacrónicamente, informará la novela de artistas durante lo que quedaba de siglo XX.
REFERENCIAS: Émile Zola,
L'Oeuvre, en Les Rougon-Macquart, tomo IV. París. La Pléiade. Gallimard, 1997.
Honoré de Balzac,
Le chef d'oeuvre inconnu, en La Comédie Humaine, tomo X. París. La Pléiade. Gallimard, 2001.