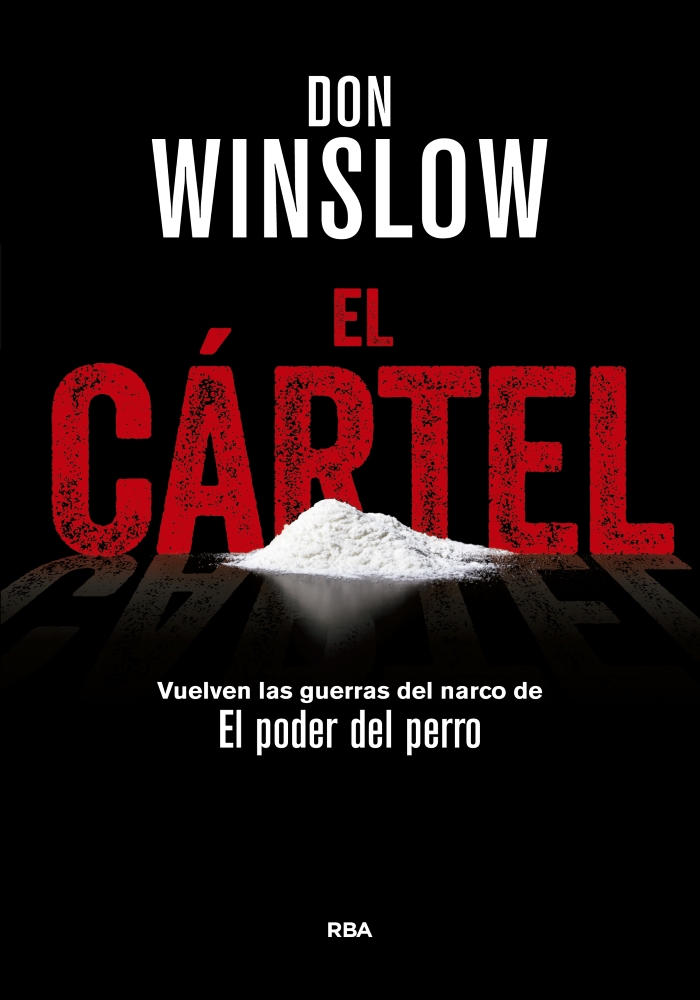Presumo que no soy el único que disfruta con solemnes tonterías como Mentiras arriesgadas (James Cameron, 1994). Muchas veces el espíritu pide algo de evasión, distanciándose de las obras maestras del cine y la literatura. Agatha Christie puede ser una buena compañía una tarde de lluvia, pero nadie se atrevería a comparar su obra con la de Dostoievski o Joseph Conrad. La célebre creadora de intrigas más o menos apasionantes pertenece al ámbito del entretenimiento. Su prudencia victoriana ha envejecido un poco, pero sus novelas policíacas aún pueden ayudar a soportar un largo viaje en avión, prodigando un entretenimiento exento de grandes esfuerzos intelectuales. No hay nada que objetar contra la pretensión de pasar un buen rato, pero produce cierta indignación que el ocio banal pretenda usurpar el lugar de una experiencia estética. Es imposible contemplar el mundo con los mismos ojos después de leer Crimen y castigo, La metamorfosis o La montaña mágica, siempre y cuando se lea con pasión, seriedad y rigor. El cártel, de Don Winslow, no produce nada semejante.
Premio de Novela Negra RBA 2015, la obra de Winslow es un best-seller, no una obra literaria. Su aspecto revela de inmediato su condición de producto comercial. Tamaño notable, portada plastificada, unas letras rojas sobre un fondo negro. Su lugar natural no es la estantería de una vieja librería que aún lucha por la supervivencia del libro, sino el escaparate de un centro comercial o el expositor de un quiosco de aeropuerto, cerca de las revistas de moda, diseño, salud, humor o cotilleos. No creo que Winslow ni sus editores fantaseen con la posteridad o la gloria, sino con el volumen de ventas. En una ocasión le preguntaron a Ken Follett qué opinaba de Borges. Contestó que no lo conocía y, lejos de avergonzarse, añadió que no debía de ser un autor importante, pues no recordaba ninguno de sus libros. No presumía de ignorancia, sino de su conocimiento del mercado editorial, donde el valor de un escritor se mide por los beneficios, no por sus logros estéticos e intelectuales. El oficio de crítico a veces te depara compañías estrafalarias, libros que jamás habrías adquirido ni hojeado, pero que las circunstancias colocan en tus manos, obligándote a cubrir un trecho que preferirías haber esquivado.
Las casi setecientas páginas de El cártel recrean la lucha entre los cárteles de la droga en México, que ha producido tantas víctimas como una guerra civil, pero con la salvedad de que la violencia no obedece a causas políticas, sino a la codicia, el oportunismo y la ambición de poder. No hay dos bandos, sino varios grupos criminales que prosperan gracias a la corrupción –más o menos encubierta– de la política mexicana. En este caso, las víctimas son los ciudadanos atrapados entre múltiples fuegos. Winslow articula la trama alrededor del enfrentamiento entre Adán Barrera, jefe del cártel de Sinaloa, y Art Keller, un implacable agente de la DEA. Es el esquema clásico del western, pero sin la épica ni el lirismo de John Ford. Adán Barrera es un criminal tranquilo, que no experimenta problemas de conciencia. No es sanguinario por placer. Ordena matar por exigencias del negocio. Bajito y de tez morena, sus orígenes son humildes y ha escalado posiciones poco a poco, explotando las debilidades ajenas con astucia y brutalidad. Nunca pierde la calma ni actúa de forma irracional. Su rivalidad con otros cárteles se hace particularmente insostenible cuando aparecen Los Zetas, un grupo criminal creado por antiguos soldados de elite, que siembran el terror con una violencia desmedida.
Art Keller es un hombre amargado y solitario. Su trabajo le ha costado su familia y vive obsesionado por la idea de atrapar a Barrera. No es un héroe con motivaciones altruistas, sino un alma atormentada, que cree vagamente en Dios y sueña con una vida de retiro. Sin embargo, no puede escapar a su destino, que es hacer cumplir la ley. No le preocupa jugar sucio, incumpliendo promesas o empleando la tortura para obtener información. Eso sí, jamás ha aceptado un soborno. Aunque conoce el miedo, logra dominarlo y nunca sucumbe al pánico. En el fondo, los dos rivales comparten rasgos de carácter: frialdad emocional, temperamento calculador, brutalidad ocasional.
Es evidente que Adán Barrera es una recreación del Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y protagonista de varias fugas estrafalarias. Guzmán no es Pablo Escobar Gaviria. Carece de su inteligencia y su talento para inmiscuirse en la política con un discurso populista. Los dos son malvados, pero Escobar pertenece a la misma estirpe que Al Capone. Es decir, se ha convertido en un mito. En cambio, el Chapo Guzmán es demasiado oscuro y mediocre para alcanzar esa dimensión. Forbes lo situó entre los mil hombres más ricos del mundo. No es un dato irrelevante, pero no es suficiente para introducirse en el imaginario colectivo como un símbolo perdurable del mal. Winslow no logra que Barrera resulte interesante. Su caracterización está a la altura de una teleserie con guionistas poco inspirados. La escasa sustancia del modelo original no excusa la torpeza del autor, pues el novelista de raza posee el don de transformar lo trivial en extraordinario. Bartleby, el célebre personaje de Herman Melville, roza el no ser. Podría afirmar que es un cero absoluto, una tenaz resistencia a la compulsión de existir, pero su paradójica forma de estar en el mundo le infunde una vida asombrosa e intensa. El personaje de Keller soporta las mismas insuficiencias. Hemos visto a miles de policías con un perfil semejante en la pequeña pantalla. No sé si se basa en algún agente real, pero su escasa originalidad le resta credibilidad. Es imposible amarlo o detestarlo, pues no hay carne, sino cartón piedra. Comparar el duelo entre Keller y Barrera con la disputa metafísica entre el capitán Ahab y Moby Dick es sencillamente ridículo.
El resto de los personajes no merecen un juicio distinto. La Doctora Hermosa, el agente mexicano Luis Aguilar o el periodista Pablo Mora son estereotipos de un idealismo huero y poco convincente. Todos luchan por restituir la normalidad en Ciudad Juárez, la localidad más maltratada por la guerra entre los cárteles, pero no se hacen ilusiones. Saben que están abocados a la derrota. La fatalidad es un rasgo de la cultura popular mexicana. Winslow plantea el tema, sin profundizar en un aspecto que podría haber proporcionado mucho juego. Chuy es un sicario que sólo desea sobrevivir. Se ha acostumbrado a matar y desconoce el remordimiento, pero fantasea con una vida normal. No es posible emocionarse con su peripecia, pues su identidad es difusa y superficial. Es inevitable pensar con melancolía en Fernando Vallejo, que consiguió en La virgen de los sicarios (1994) un relato descarnado y poético del submundo de los jóvenes y niños reclutados por el cártel de Medellín con el objetivo de debilitar a la sociedad civil y someterla al reinado del terror.
Winslow formula una tesis incómoda. La guerra contra el narcotráfico nace –presuntamente– de la beligerancia del Gobierno de Felipe Calderón a favor del cártel de Sinaloa. Estados Unidos apoya la maniobra para frenar al cártel de los Zetas, que ha puesto en práctica lo aprendido en Fort Bragg con asesores norteamericanos. Las atrocidades de Los Zetas desestabilizan México, pues no discriminan entre población civil y «combatientes». No me parece disparatado afirmar que no es un fenómeno nuevo, sino la estrategia habitual de casi todos los conflictos. Algunos dirán que el ensañamiento con los civiles empezó en Guernica, continuó con los bombardeos de Róterdam, Coventry y Dresde, para alcanzar su en Hiroshima y Nagasaki, pero la matanza de civiles es tan antigua como Tebas, destruida por Alejandro Magno. Los personajes secundarios –policías corruptos, gánsteres de cierto empaque, mujeres valientes, monstruos como Ochoa y Forty– no son menos planos. Un estilo telegráfico, sin ningún relieve artístico, no contribuye a mejorar el resultado. La novela desprende el olor de lo precocinado. No parece la obra de un autor, sino el producto de un repelente trabajo de edición, orientado a suprimir cualquier detalle que desentone con el resto. Premiados, promocionados y distribuidos por los canales más asequibles al gran público, los best-sellers llevan varias décadas matando a la literatura. De hecho, la literatura cada vez se parece más a los best-sellers. Ariel se ha puesto la careta de Calibán y se pasea por la isla de Próspero, propagando la confusión. La muerte del arte, de la novela, de la filosofía, ya no es un temor o una provocación, sino una triste realidad. Sólo hace falta seguir el rastro de las librerías que desaparecen para comprobar que la inteligencia y la sensibilidad retroceden en todos los frentes.
Eso sí, si quieren pasar un rato entretenido, no extraviarse en las exigencias de una prosa con voluntad de estilo, no romperse la cabeza con personajes complejos y tienen un estómago capaz de aguantar la dosis de violencia que nos depara el mundo a diario, El cártel no es una mala opción. Cuando necesito relajarme, no selecciono una película de Fritz Lang. Prefiero deprimir mi actividad cerebral con Arnold Schwarzenegger repartiendo mamporros. Lamentablemente, El cártel pretende ser una novela seria. Quizás ese es su defecto más imperdonable, pues destila un irritante moralismo. Keller apunta a modo de conclusión: «Somos todos tullidos, cojeando juntos en este mundo tullido». Sinceramente, prefiero a Schwarzenegger en su papel de Terminator bueno, despidiéndose de su antagonista con un regocijante «Sayonara, baby».
Rafael Narbona es escritor y crítico literario. Es autor de Miedo de ser dos (Madrid, Minobitia, 2013) y El sueño de Ares (Madrid, Minobitia, 2015).