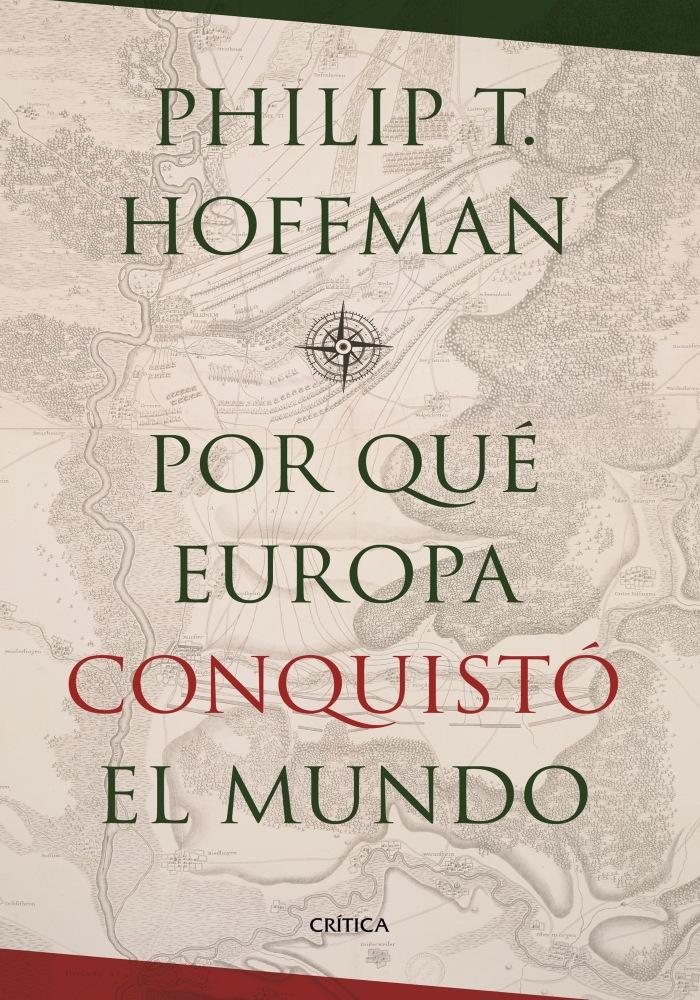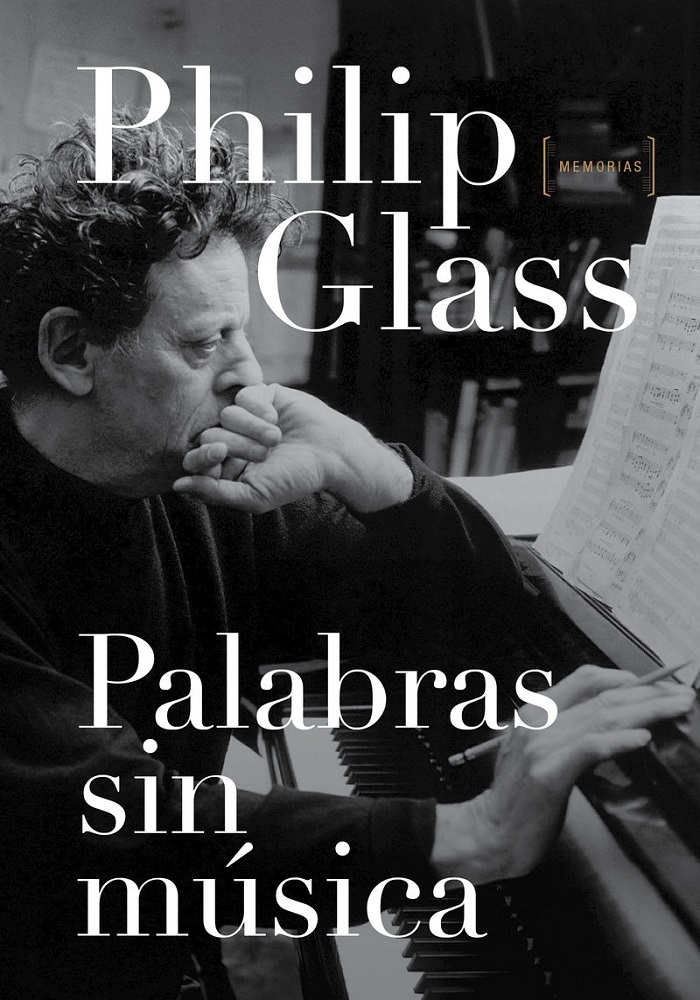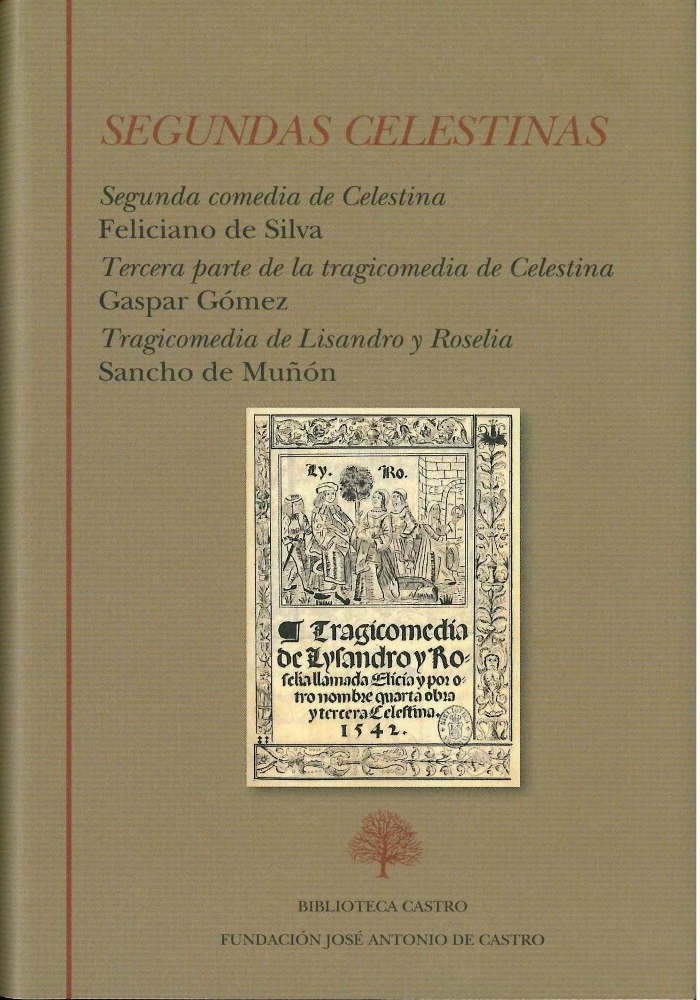Este libro culmina una serie de investigaciones que su autor lleva a cabo desde hace ya un tiempo, cuyos resultados parciales ha publicado durante estos últimos años en revistas especializadas como el Journal of Economic History o la Economic History Review. El tema de estas investigaciones, que se resume claramente en el título del libro, se enmarca en uno de los programas de estudio más de moda entre los historiadores económicos hoy en día: el de The Great Divergence, la Gran Divergencia entre la civilización europea y otras relativamente avanzadas en la Edad Media, como la china, la japonesa, la hindú o la musulmana. Esta divergencia aparece aproximadamente en el período que llamamos el Renacimiento (siglos XIV-XVI) y permite que Europa se despegue del resto del mundo en campos como la ciencia, la economía, la política, los descubrimientos geográficos, etcétera, hasta llegar a dominar el mundo físicamente con sus imperios coloniales y su poderío económico y militar a finales del siglo XIX y buena parte del XX.
La percepción de esta divergencia no es nueva, por supuesto: es algo que salta a la vista de cualquier historiador con un mínimo de amplitud de perspectiva y sobre ella han escrito grandes autores como Fernand Braudel, Carlo Cipolla, David Landes o François Crouzet. Lo que es nuevo es el entusiasmo y la sincronía con que un grupo nutrido de historiadores han entrado en este campo, y la panoplia de armas cliométricas con que se han arrojado al combate. No crea, sin embargo, el lector que este tono levemente irónico encubre desprecio o despego por mi parte hacia el problema o la metodología con que se trata: todo lo contrario. Me parece que es un problema fundamental para la historiografía y, además, un tema que tiene que producir resultados muy interesantes, con repercusiones políticas, económicas, e incluso éticas, que no pueden dejar indiferente a nadie. Lo que le parece un poco divertido a un veterano de la historia económica como quien esto escribe es que la cuestión sea mucho menos nueva de lo que algunos creen: ya estaba implícita en el título de la obra fundamental de Adam Smith (Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones) y, como hemos visto, ha preocupado a muchos estudiosos, los antes citados y muchos más, desde hace largo tiempo. Es cierto, no obstante, que el esfuerzo y el planteamiento actuales aportan elementos nuevos, como son la ya citada panoplia cliométrica y además, y no menos importante, la contribución de especialistas en la historia y la economía de Asia y el Oriente, lo cual es fundamental para un estudio de historia comparada como este.
Volviendo a Hoffman, este autor se ha centrado en un aspecto de esta superioridad: el militar. Para él, la solución del problema parece circunscribirse al terreno de la guerra. Sus ejemplos iniciales son los de Cortés y Pizarro, cuyas hazañas son indudablemente asombrosas, al haber sojuzgado imperios de millones de habitantes, compuestos de pueblos guerreros y belicosos, por medio de unos ejércitos diminutos, de poco más de un millar de hombres en el caso de Cortés y de poco más de un centenar en el caso de Pizarro. Solo hay dos explicaciones del éxito de las gestas épicas de los dos extremeños, nos dice Hoffman: «las enfermedades y la tecnología de la pólvora» (p. 9). No hay duda de que las enfermedades que los españoles llevaron a América, continente hasta entonces aislado y libre de varios gérmenes patógenos que habían asolado repetidamente el continente eurasiático desde la Antigüedad, diezmaron a las poblaciones indígenas y las debilitaron en el momento de hacer frente a los adelantados de Europa. Pero yo creo que nuestro autor se queda corto en la enumeración de las causas de la superioridad europea: hay más explicaciones, y de eso hablaremos luego. Pero veamos su razonamiento.
Él cree que los europeos dominaron el mundo por su superioridad militar, porque sus ejércitos tenían medios superiores a los de sus oponentes, y que el elemento más importante de su superioridad residía en el dominio de «la tecnología de la pólvora», es decir, de las armas de fuego. Hoffman subraya la paradoja de que la pólvora no fuera un descubrimiento europeo, sino oriental, chino por más señas. Los chinos habían descubierto este explosivo en la Alta Edad Media, pero su empleo militar en China, India y el mundo musulmán es muy posterior, hacia los siglos XIII y XIV. Al parecer, el primer uso de armas de fuego en Europa se produjo en el sitio de Niebla por Alfonso X el Sabio en 1262, donde, según las crónicas, «tiraban [los musulmanes] muchas pellas de hierro que las lanzaban con trueno», causando gran mortandad entre los sitiadores; a pesar de ello, como es bien sabido, Niebla cayó en manos cristianas. El caso es que, en materia de poco más de un siglo, los europeos habían copiado, adoptado y adaptado esta técnica militar, y habían logrado en ella una considerable superioridad sobre sus propios inventores. En el caso de América, una gran parte del efecto ofensivo de las armas de fuego utilizadas radicó en el estruendo (el «trueno» de la crónica) que causaban, que aterrorizaba a aztecas e incas. Pero es bien conocido que la superioridad militar española se manifestó sobre todo en la construcción de los trece «bergantines» armados de cañones que empleó Cortés en el sitio de Tenochtitlán, la capital azteca, que estaba emplazada sobre una isla en el Lago de Texcoco. Esta situación la había hecho inexpugnable para los ejércitos indígenas enemigos, cuyos únicos medios de navegación eran las canoas; pero cuando los españoles crearon esta artillería flotante, los aztecas se encontraron virtualmente indefensos ante ella. Las canoas que ellos utilizaban apenas podían hostigar a los barcos de alto bordo y movidos a vela, que los tiroteaban a placer. En cuanto a los portugueses, aunque se enfrentaron en Asia con tropas que conocían las armas de fuego, las suyas eran tan superiores, y su técnica militar en la construcción de fuertes tan depurada, que también, al igual que los españoles, pudieron dominar a grandes sociedades ribereñas del Océano Índico con contingentes militares muy reducidos.
Estos son los primeros ejemplos aducidos por Hoffman para sustentar su tesis de la superioridad militar europea desde los tiempos del Renacimiento, superioridad militar que fue en aumento durante la Edad Moderna hasta alcanzar dimensiones muy grandes en la Edad Contemporánea, lo cual permitió a Europa enseñorearse del mundo. El siguiente paso de nuestro autor es explicar a qué se debió esta superioridad bélica europea, que también tiene otro aspecto importante: el desarrollo de la técnica naval, que permitió a los europeos dominar los océanos y llevar sus armas y tropas a costas lejanas donde imponer su ley. La carabela y, más tarde, el galeón permitieron los viajes por alta mar, el cruce de los océanos y la circunnavegación del globo. Los juncos chinos eran los únicos otros navíos de aquella época que podían también acometer grandes viajes: es más, los llegaron a realizar, alcanzando la costa oriental de África en el siglo XIV. Pero por razones sorprendentes (al menos para los europeos), los emperadores Ming decidieron suspender la expediciones navales, renunciando así a competir con las naves europeas.
¿Por qué triunfó la técnica guerrera europea y dejó atrás a todas las demás? Hoffman lo atribuye a una característica que la historia política europea exhibe desde la caída del Imperio Romano: con la excepción del efímero Imperio Carolingio, y del aún más efímero Imperio Napoleónico, la historia de Europa se ha caracterizado por la existencia de, y la competencia entre, unidades políticas relativamente pequeñas, los Estados nacionales que se crean en la época renacentista (Portugal, España, Francia, Inglaterra, Escocia, Holanda, Suecia, Dinamarca, Prusia, etc.). El Sacro Imperio Romano-Germánico, a pesar de su nombre y dimensiones grandiosas, no es una unidad política efectiva, sino un conglomerado de unidades que se unen y se separan, un Imperio sin capacidad para imperar sobre el conjunto heterogéneo de sus súbditos, que casi siempre tenían otra adscripción política más cercana y efectiva. A diferencia de China, Japón, el Califato o incluso la India, Europa es desde la Edad Media un conjunto de unidades políticas que rivalizan y guerrean entre sí, y cuyo axioma estratégico y diplomático básico es el «equilibrio europeo», la lucha de todos contra todos para evitar precisamente la creación de un imperio hegemónico. Luego veremos a qué atribuye Hoffman esta característica europea; lo que ahora interesa son sus consecuencias. Estos Estados medianos y pequeños están en una situación constante de guerra, real o potencial, y esto les motiva para dedicar grandes cantidades de recursos a organizar y mejorar sus ejércitos y su armamento, y en especial, el gran favorito de Hoffman, las armas de fuego, lo que él llama «la tecnología de la pólvora». Nuestro autor, muy dentro de las corrientes en boga entre los historiadores anglosajones, hasta intenta construir un modelo capaz de predecir en qué condiciones se dará este interés de los Estados por la «tecnología de la pólvora» (pp. 32 y ss.), modelo que se ajusta como un guante al caso europeo y no a los demás.
Los otros Estados de Eurasia, China, Japón, el Imperio Otomano, etc., también guerreaban, pero sus problemas eran algo diferentes. El caso de China, sobre todo, es interesante. Era un Estado gigantesco, sin enemigos de su talla. Los enemigos de China eran los pueblos nómadas de las estepas asiáticas, que combatían a caballo y hacían grandes razzias en las fronteras del Imperio. Pero para luchar contra ellos, según Hoffman, las armas de fuego eran menos eficaces que las mismas armas que ellos utilizaban: los jinetes arqueros. Las armas de fuego sólo servían como armas puramente defensivas, tirando desde la Gran Muralla, construida precisamente para eso. Así, la artillería y la fusilería chinas se estancaron; no justificaban grandes inversiones. Japón era, desde el siglo XVI, un imperio insular, con pocas amenazas exteriores. Aunque allí se conocían las armas de fuego, el shogun las prohibió para evitar guerras interiores entre clanes. Los turcos, después de su repliegue tras su derrota en Viena en el siglo XVII, carecían de medios para desarrollar armas muy depuradas: los recursos eran escasos por lo tosco de su aparato fiscal y lo limitado de su capital humano. Este era también el problema del Imperio Ruso, pese a la reorganización de Pedro el Grande. Los europeos, en cambio, mejoraron sus sistemas impositivos para allegar medios bélicos; y, aunque, Hoffman hace a ello muy poca referencia, desarrollaron una ciencia no necesariamente encaminada a la producción de armamento, pero que proporcionó conocimientos que la industria militar supo utilizar.
Ya sabemos por qué eran tan poderosos los ejércitos europeos: por la sucesión de guerras incesantes entre sus naciones durante la Edad Moderna y porque esas naciones supieron organizarse para perfeccionar continuamente su armamento (en particular, no lo olvidemos, ya que se trata del arma favorita de Hoffman, de las armas de fuego) y su ciencia militar: fortificaciones, táctica, estrategia, navegación y demás. Ahora bien, ¿por qué se dio la fragmentación política en la Europa que fue cuna del Imperio más poderoso de la Antigüedad, el romano? Se han aducido causas geográficas (orografía, costas recortadas), pero Hoffman arguye convincentemente que no fueron determinantes; lo determinante fue el desarrollo histórico: al desaparecer el Imperio Romano, su territorio fue ocupado por una serie heterogénea de pueblos bárbaros, que constituyeron núcleos separados por etnias (religión, costumbres, lenguaje); durante la Edad Media, algunos de estos núcleos se fusionaron, pero mantuvieron identidades separadas en las naciones a que antes me referí: los intentos de agrupar estas naciones en un imperio fracasaron repetidamente. En contra de lo que pudiera pensarse, la Iglesia católica fue un elemento disgregador, porque en su intento de heredar la autoridad del Imperio Romano, luchó por debilitar al Sacro Imperio Romano-Germánico y por impedir que ninguna nación hegemónica pudiera poner la Santa Sede a su servicio. De todo esto proviene el mosaico nacional europeo.
Como puede verse, el razonamiento de Hoffman es sólido y, a primera vista, indiscutible. Yo, sin embargo, le haría una gran objeción: me parece de un simplismo excesivo. Reducir la superioridad europea a la efectividad de su artillería y sus mosquetes o arcabuces se me antoja algo miope. Volvamos a Cortés y sus bergantines; cierto, éstos fueron muy importantes. Pero Cortés dio muestras de un genio militar y diplomático que trascendía la cuestión del armamento. Era un hombre del Renacimiento, que tenía en mente (no hay más que leer sus Cartas de Relación) la ciencia militar y diplomática europea, lo que le permitió comprender las debilidades de la civilización azteca y forjar alianzas con sus enemigos locales (en especial, pero no únicamente, los tlaxcaltecas), de modo que, si el ejército español de Cortés apenas sumaba dos mil hombres, el total de soldados a sus órdenes estaba en torno a los cuarenta mil. Sin un ejército tan numeroso, la artillería y los bergantines le hubieran servido de poco para sitiar una ciudad lacustre de unos cien mil habitantes. Es decir, como dije antes, había algo más que enfermedades y pólvora en la explicación de la superioridad de Cortés sobre Moctezuma y sus sucesores. En el México de 1520 se enfrentó una civilización que aún no había alcanzado el estadio técnico y social del Egipto faraónico (en la América precolombina no se conocía la rueda) con una de las sociedades más dinámicas del Renacimiento. La pólvora era un elemento más, como otros que Hoffman no menciona: los caballos, las espadas y armaduras de acero, las picas, las ballestas, etc., todos ellos desconocidos por los pueblos americanos a la llegada de los españoles.
Como antes mencioné, sorprende en un historiador tan erudito como Hoffman que haga tan pocas referencias a la ciencia, sin la cual serían inconcebibles muchos de los adelantos armamentísticos del Renacimiento y posteriores. Es cierto que nuestro autor hace hincapié en la importancia de la navegación; pero no hace referencia al desarrollo de la óptica, la cartografía, la astronomía y la cosmología, que durante el Renacimiento y los siglos posteriores tanto contribuyeron a los avances de la navegación. Es cierto que Colón apenas utilizó el astrolabio, aunque lo llevaba en su primer viaje; pero también conocía la brújula y otros instrumentos, y además las teorías de los cosmógrafos de su tiempo (como Paolo Toscanelli y Pierre d’Ailly) acerca no sólo de la redondez de la tierra, sino de su tamaño. Todo este trasfondo científico, y no exclusivamente el diseño de las naves, está en la base de los éxitos de la navegación del Renacimiento. No estoy aquí reprochando a Hoffman que no haya añadido un apéndice sobre la ciencia renacentista y moderna, pero sí que apenas la mencione como una de las causas que explican el poder de los europeos. Como que apenas mencione asimismo los avances en metalurgia que tan importantes fueron para el progreso de la artillería.
Todo esto es tanto más extraño cuanto que, en unas sorprendentes conclusiones, Hoffman parece dar la vuelta a su argumento al manifestarse en contra de la opinión de una serie de autores bien conocidos que sostienen que los gastos de guerra en los siglos XVII y XVIII «estimularon la economía británica», causando un aumento de los salarios que, a la postre, estimuló a los empresarios ingleses a buscar medios de aumentar la productividad, lo que a su vez constituyó «un incentivo a los inventores para encontrar la manera de [idear] máquinas baratas que consumían» carbón y ahorraban trabajo. Es decir, que los gastos de guerra «ayudaron a desencadenar la revolución industrial» (pp. 209-210). Hoffman no lo cree así, y yo coincido con él. Como él dice, los altos salarios «incentivarían este tipo de innovaciones sólo bajo determinadas condiciones […]. [No fue] la guerra el combustible que prendió la llama de la revolución industrial, sino más bien el capital humano» (pp. 211-212). Como digo, sorprende agradablemente que Hoffman atribuya al capital humano el papel crucial que le corresponde; la única lástima es que no hubiera hablado de ello en capítulos anteriores, en lugar de dejar esta sensata atribución relegada a las últimas páginas de la conclusión.
Por lo demás, es un libro ameno e interesante, claramente expuesto y razonado, que estimula al lector a pensar sobre un tema fascinante. La edición está muy cuidada. La traducción en general es aceptable, pero tiene unos cuantos errores garrafales, como traducir corporation por «corporación», cuando en realidad es «sociedad por acciones»; substitute por «sustituir», cuando en realidad es «reemplazar»; o aparentemente desconocer que, en historia, early modern equivale al español «moderno», y modern al español «contemporáneo».
Gabriel Tortella es catedrático emérito de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alcalá. Sus últimos libros son La revolución del siglo XX (Madrid, Taurus, 2000), Los orígenes del siglo XXI: un ensayo de historia social y económica contemporánea (Madrid, Gadir, 2005), con Clara Eugenia Núñez, Para comprender la crisis (Madrid, Gadir, 2009) y El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX (Madrid, Alianza, 2011), y, con José Luis García Ruiz, Clara Eugenia Núñez y Gloria Quiroga, Cataluña en España. Historia y mito (Madrid, Gadir, 2016).