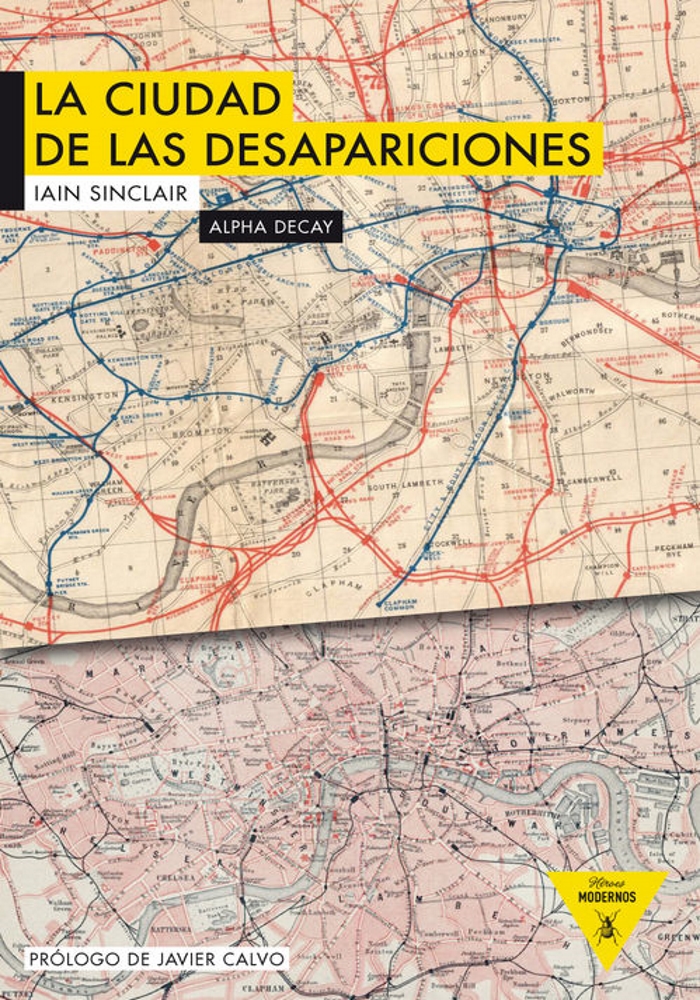¿Cuántas páginas ha inspirado Londres? ¿A cuántos poetas, narradores, ensayistas ha movido a componer una descripción o incluso una semblanza, como si de un ser vivo se tratara? La lista atravesaría la historia de la literatura inglesa, pero hay quizás una imagen dominante. Así como Venecia es la Serenísima y París la ciudad de la luz, Londres lleva siglos siendo un antro de perdición, un semillero de lo inhumano. T. S. Eliot, que la llamó «ciudad irreal» en La tierra baldía, vio en ella ejércitos de zombis, más o menos como un siglo y medio atrás William Blake había visto «marcas de debilidad, de desdicha» y oído la «maldición de la puta joven [que condena] el coche fúnebre del matrimonio». Otro William, Wordsworth, habló de «un pantano / de aguas estancadas» en el poema «London, 1802»; y la nota lóbrega se oye incluso en la canción infantil sobre el puente de Londres, que siempre está cayéndose y siendo reconstruido. En prosa, Defoe apeló a la historia de la ciudad para inventarse un reportaje sobre la peste y, muchos años después, Thomas de Quincey, a la sombra de Jack el Destripador, escribió la sátira Sobre el asesinato como una de las bellas artes, donde un club selecto celebraba degollaciones y envenenamientos (el libro subyace a una de las mejores canciones de la banda londinense The Police: «Murder by numbers»). Londres es, en definitiva, una ciudad infernal, pero también, como escribió el Dr. Johnson en una caracterización famosa: «Cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida, porque en Londres se encuentra todo lo que la vida ofrece».
Dada la contradicción, quizá retórica, de que Londres es invivible, pero sólo en Londres se puede vivir, hace falta una cuota de cinismo para hablar de ella: pocas ciudades parecen más refractarias al relato norteamericano del individuo que quiere comerse el mundo y lo logra. De ahí, en parte, que tantos narradores locales –desde Martin Amis a Nicola Barker, pasando por Will Self y Zadie Smith, o remontándonos hasta William Thackeray y Charles Dickens– retraten la ciudad a través del cristal de la sátira, o de una comedia que frisa con el esperpento, mientras ponen el ojo en todo lo que sus calles aportan de estrambótico, decadente o escuálido. También es cierto que Londres, como suele decirse, es un mundo. Meter en el mismo saco a todos los escritores que le rinden homenaje tiene tanto sentido como hablar de «literatura latinoamericana» o «novela francófona»: aunque ayuda a delimitar un grupo, lo más interesante está en los detalles individuales. Amis y Smith, por ejemplo, son novelistas del noroeste, alertas a los cruces de clases y etnias de esa zona; Self retrata al sur, donde los barrios obreros que florecieron en el siglo XIX se mezclan con viviendas de protección social; y un mitógrafo como Peter Ackroyd se concentra en el centro histórico, con el añadido de que ve la profundidad de la historia en cada milímetro de esas calles.
En el esquema anterior, Iain Sinclair es un escritor que pertenece en esencia al noreste de la ciudad y, más aún, al barrio de Hackney, sobre el que ha publicado varios libros. Si uno busca un libro «pintoresco» sobre la capital, Sinclair no es el autor más recomendable. Sus obsesiones tienden a los márgenes: el hampa, los desposeídos, los artistas de medio pelo, las sociedades secretas, los borrosos lugares de la memoria o los atropellos gubernamentales a una zona que da la espalda a la industria turística. Sobre todo ello Sinclair ha escrito poemas, novelas y hasta cómics, pero su mayor contribución a la literatura londinense –y a la literatura inglesa contemporánea, donde tiene un lugar de culto– son sus ensayos. Inspirado en la deriva de los situacionistas, Sinclair ha desarrollado en ellos una veta personal y notablemente anglificada de psicogeografía (esa suerte de paraciencia que Guy Debord definió como «el estudio de las leyes exactas y los efectos precisos que el medio geográfico, conscientemente organizado o no, tiene en las emociones y en los comportamientos de los individuos»). El método es siempre el mismo: Sinclair sale a caminar por recorridos que pueden estar predeterminados o no, conversa con personajes variopintos y, de vuelta en casa, articula las impresiones con un conocimiento enciclopédico de la historia local para obtener un fresco conflictivo del presente. Los resultados abundan en observaciones sociológicas, pero el trasfondo es con frecuencia político.
Hombre de izquierdas, Sinclair halló su archienemigo en el thatcherismo. Y nada parece complacerle tanto como azotar el triunfalismo de sus herederos políticos, los cuales, de los ochenta a esta parte, han perseguido intereses económicos en detrimento del tejido social (la palabra mágica es gentrificación). El análisis contestatario de la planificación urbana forma parte de la tradición ensayística acerca de Londres más o menos desde que Marx se mudó a la ciudad en 1849 y sospechó correctamente que allí el capital se fagocitaba a los habitantes. Sinclair presta atención a las tragedias del pasado, pero nada lo solivianta tanto como la farsa del presente, y sus mejores ensayos ajustan cuentas con las obras públicas que el autor llama «las proezas de la ingeniería civil de finales de siglo impuestas desde arriba»: cosas como la autopista orbital M-25, los Docklands, la bunkerización del distrito financiero o –la guinda en el pastel– el Millennium Dome, ese monumento al New Labour con el que ni siquiera el New Labour sabía qué hacer. Escribe Sinclair: «Qué tacto han demostrado los proyectistas del gobierno y sus aliados comerciales al mover la Cúpula río abajo, lejos de los centros de población y de los contactos con la cultura. Qué astutos han sido al elegir un sitio al que es imposible llegar con ningún medio existente de transporte». No es difícil imaginar lo que opinaría sobre una eventual Eurovegas.
Qué significado tendrán sus opiniones acerca de los rincones oscuros de Londres para un lector español, no obstante, es un problema de fondo que no puede soslayarse, por mucho que la forma de tratarlo pueda extrapolarse a las ciudades de España. El minucioso localismo supone una barrera indudable, no tanto a la comprensión de los hechos como a la posibilidad de reconocerse en ellos. Y eso explica en parte por qué nunca antes se había traducido un libro suyo en España, pese a la calidad de la obra y su enorme influencia en otros autores. En el prólogo de La ciudad de las desapariciones, Javier Calvo, que se ha enfrentado valiente y exitosamente a la densa prosa del autor, denuncia «la miopía de los editores españoles que no han querido publicar a Sinclair […] porque era “demasiado local”», pero en descargo de estos últimos cabe decir que los libros del autor tampoco se han traducido mucho en dos países muy traductores como Francia y Alemania (ni tienen gran éxito en Estados Unidos). Yo diría que hay algo irreductiblemente londinense en Sinclair. Y no está mal que así sea. La idea de que todo autor importante tiene que ser globalizable es uno de los mitos más perniciosos de la globalización literaria. ¿Por qué suponer, además, que el esfuerzo de acercarse a una literatura difícil tiene que hacerlo la industria editorial y no el lector? Podría argumentarse que la relación con ciertos autores sólo puede ser fructífera después de que uno se ha embebido de toda una cultura, y que la ambición de ir hacia ellos, en vez de esperarlos en casa, sirve para ampliar considerablemente la propia.
Pero no quisiera concluir con esa nota, que puede interpretarse como utópica, o peor, elitista. Pese a mis reparos, lo cierto es que La ciudad de las desapariciones constituye un loable esfuerzo por parte de los editores y de Calvo de dar a conocer a Sinclair. Sobre todo de Calvo, que, además de traducir los once ensayos del volumen, los ha seleccionado de entre una obra enorme que lleva cuarenta años en marcha. Y lo ha hecho con muy buen ojo: el recorrido arranca con el famoso ensayo de 1975 sobre las iglesias de Nicholas Hawksmoor y termina con las elucubraciones tragicómicas de Sinclair sobre los chanchullos gubernamentales cometidos ante los Juegos Olímpicos que le cambiaron la cara a Hackney. Y entre medias, como en botica, hay de todo: una crónica sobre el entierro de un mafioso del East End, un análisis de la importancia de tener un pitbull y una parabólica en ciertos estratos sociales, un recorrido a pie por la M-25, una reflexión algo nostálgica sobre todo lo que desaparece en las calles y gran cantidad de metáforas desaforadas («La M-25, que antaño fue la mascota y el orgullo de un gobierno autocrático, se ha visto degradada rápidamente a cinturón de asteroides provocador de furia automovilística, a comitiva de escombros que avanza dando tumbos»). Estas perspectivas vuelven más compleja la imagen que tenemos de Londres, sin reducirla nunca a las cómodas dimensiones de la tarjeta postal. Nos quedamos, de hecho, con una impresión de desmesura. Tratándose de Londres, es lo que corresponde.
Martín Schifino es traductor y crítico literario.