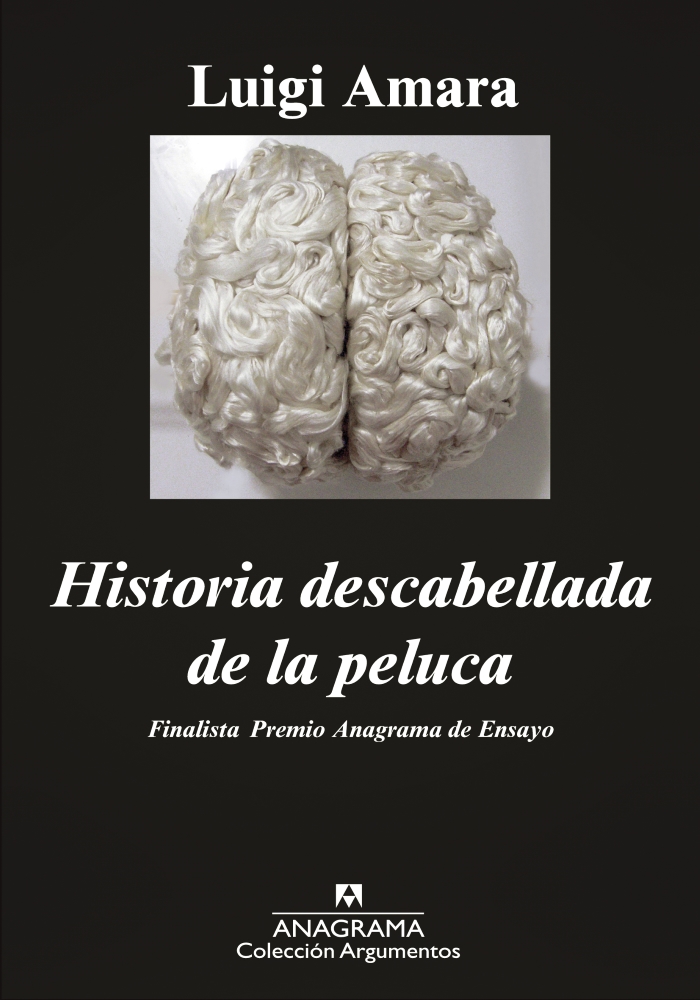¿Hay algo más inverosímil y descabellado que una peluca? ¿Alguien sería capaz de soportar la risa, si políticos y jueces recuperaran lo que en otro tiempo se reverenció como un símbolo de autoridad y solemnidad? Sería un grave error creer que la peluca sólo representa el orden establecido. En muchas ocasiones, ha sido subversiva, irreverente, provocadora. Andy Warhol la convirtió en el punto de encuentro entre el arte, la frivolidad, el narcisismo, el negocio y el mito. ¿Volverán las pelucas? Algunos consideran que permiten jugar con la identidad, transformarse en otro. La peluca se ríe de la identidad sexual, las convenciones sociales y los cánones estéticos. Luigi Amara (Ciudad de México, 1971) ha escrito un brillante e ingenioso ensayo sobre la historia de la peluca, un complemento menospreciado y escasamente estudiado. Amara estima que la peluca es una «segunda naturaleza» que podría servir de «carta de presentación cósmica» ante una hipotética civilización extraterrestre. La peluca encarna «la paradoja de una libertad portátil y desechable». Es festiva, polisémica, carnavalesca y potencialmente desestabilizadora. No posee la fuerza de un icono revolucionario, pero es una perfecta compañía para noches de libertinaje. La guillotina de la Revolución francesa acabó con su reinado. Sin embargo, regresó subrepticiamente para prestar sus formas y sus colores a los delirios barrocos de los drag queens, con sus coreografías de bacanal romana.
Según Amara, la peluca permite superar las limitaciones del cuerpo y escapar al control social. Salman Rushdie burló la fatua del ayatolá Jomeini con una peluca. Era un disfraz ridículo, pero la policía le aseguró que la mejor forma de ocultar algo era dejarlo a la vista, introduciendo una pequeña variación. La experiencia desmintió la teoría. Al caminar por la calle, muchos transeúntes reconocieron a Rushdie y se mofaron de su aspecto. Casanova no utilizó la peluca para esconderse, sino para vivir al límite su papel de comediante. La peluca es una máscara que ayuda a caracterizar a un personaje, superando inhibiciones y alimentando la fantasía hasta el absurdo y el desvarío. En Roma, se obligaba a las meretrices a identificarse con una peluca rubia. Según Juvenal, Mesalina, la promiscua emperatriz adolescente, se prostituía en el barrio de Subura, con una peluca rojiza. Insaciable y perversa, se hacía llamar Licisca, que significa «lobezna»: «No se ganaba la vida con el cuerpo –apunta Amara–, sino que compraba su libertad vendiéndolo sobre la estera de un burdel». Amara fantasea con que el emperador Claudio era uno de sus clientes. Mientras hacía cola, no hablaba para que no le delatara su tartamudez, y pagaba el mismo precio que el resto por yacer con su propia esposa.
La peluca es el recurso más eficaz para combatir al «ángel exterminador de la calvicie», pero cuando se convierte en mito puede simbolizar una época o una cultura. Escribe Amara: «Como el lunar en la mejilla de Marilyn Monroe o el copete de Elvis Presley, la peluca de Warhol es un sello indiscutible de la cultura estadounidense, un guiño permanente de irreverencia, simulación y parodia». La peluca es artificio, pero también hiperrealidad o dandismo. Warhol no sería Warhol sin su peluca. La peluca lo hace más real que su cabeza deforestada. Gracias a ella, se transforma en estrella. No pretende engañar al público. No disimula su impostura, sino que la acentúa. Su ambición es disfrutar de la máxima visibilidad. En cierto sentido, prolonga la estela de Baudelaire, con su peluca azul, casi negra, impregnada de olor a opio. Baudelaire escribió algunos de sus mejores poemas inspirado por la cabellera de Jeanne Duval, «su Venus negra y nocturna». Para el poeta, el pelo de su amante era un infinito contenido en unos mechones hechizantes, con la fuerza y el estrépito de una gigantesca cascada de agua: «¡Si pudieras saber todo lo que veo! ¡Todo lo que siento! ¡Todo lo que oigo en tus cabellos». Amara se pregunta si Baudelaire experimentó una turbación semejante a la del protagonista de «La cabellera», el cuento de Guy de Maupassant, en el que una larga trenza cobriza adquiere el tamaño del universo. No es una licencia fantástica, sino una forma de enajenación que recuerda el poder de seducción del pelo.
«El pelo es un surtidor de escalofríos», señala Amara, que ni siquiera «se arredra ante la muerte», pues sigue creciendo, como si desafiaría a las leyes de la naturaleza. Esa fecundidad no es inocente. El horror se manifiesta con el erizamiento del cabello, una reacción verdaderamente horripilante. Cuando Medea es decapitada, sus cabellos se dispersan «en forma de serpientes, salamandras y tarántulas», según la famosa tela de Rubens. En sus inquietantes poemas, el modernista mexicano Efrén Rebolledo asimila el cabello de una mujer con un «cuervo tenebroso». Su imaginación febril afila el juego de las metáforas para describir el vello púbico –reflejo invertido de la melena– como «un fúnebre murciélago con alas extendidas». Alfred Hitchcock advirtió el potencial terrorífico de las pelucas, asociando el travestismo y la necrofilia de Norman Bates a un postizo, gracias al cual la psicosis materializaba la pirueta del intercambio de identidades. Imitador del cineasta británico, Brian De Palma explotó el mismo recurso en Vestida para matar. El mal se alía a veces con las pelucas, pero otras veces es un signo de servilismo y autocomplacencia. Joseph Haydn, leal servidor en la corte de los Esterházy, nunca se desprendió de su rígida peluca. En cambio, Mozart exhibió su pelo trigueño, adornado con una coleta. Fue un gesto de independencia artística, tras ser expulsado de malas maneras de la corte de Salzburgo por insolente y descarado. Beethoven rechazó la invitación de la corte de Westfalia, pues no quiso ser un cortesano con peluca. Su indomable melena es el reflejo de su compromiso con el arte, que le impulsaba a componer piezas cada vez más extensas y complejas.
El pelo puede ser una reliquia. Supuestamente, en Sangüesa se conserva un pelo de María Magdalena y otro de la Virgen María. Aunque el fervor popular rinde culto a esos restos, Pablo de Tarso escribió que el pelo de las mujeres es cobijo de demonios y fuente de tentaciones, recomendado utilizar un tocado semejante al de las esposas judías, que preservan su dignidad con ejemplar recato. El pelo –auténtico o postizo– es ambiguo. Puede suscitar piedad, espanto o irrisión. Los inquisidores exhibían sus tonsuras, pero la justicia inglesa prefería ejercer la intimidación de una peluca empolvada, casi tan espeluznante como la capucha del verdugo. Hasta el 12 de julio de 2007, Gran Bretaña no abolió las pelucas en los juicios civiles. Se alegó como pretexto las políticas de recortes, que exigía prescindir de lo superfluo. Muchos jueces respondieron con una pataleta, indignados por la pérdida de un símbolo que implicaba una despersonalización necesaria, transmutando sus sentencias en la expresión de una justicia cósmica e intemporal. Algo parecido sintieron las mujeres que habían incrementado de forma inverosímil la altura de sus pelucas, utilizando estructuras de varillas. Montesquieu se burló de esos andamios de seducción, advirtiendo que el rostro al menos debería ocupar el centro del conjunto. No exageraba, pues algunas pelucas requirieron la intervención de un arquitecto para urdir su descomunal verticalidad.
Platón no reconocía ninguna dignidad al cabello. En el Parménides, sitúa el pelo al mismo nivel que la basura y el lodo. No puede existir una Idea de algo despreciable. Las Ideas son la perfección que sirve de modelo al mundo sensible. Lo mezquino y grotesco no tiene lugar en el mundo suprasensible. Paradójicamente, Atenas establecía multas para los que se pasearan con el pelo sucio y descuidado. No sabemos qué pensaba Platón al respecto, pero es probable que le pareciera una medida absurda, ya que el cuerpo sólo es la cárcel del alma. Los afeites y los cuidados son pueriles e innecesarios. Diógenes de Sinope, al que se ha descrito como «Sócrates furioso», ejerció el desaliño con minuciosidad, radicalizando las tesis del platonismo. Su pelo era una colonia de parásitos, lo cual le parecía tan natural como masturbarse, orinar y copular en público. Sus contemporáneos contemplaban sus actos con escándalo, pues entendían que sin aseo, adornos y formalismos, el ser humano sólo es un «bípedo implume». Los Padres de la Iglesia suscribieron el menosprecio de Platón por el cuerpo, añadiendo la fulminante excomunión a quienes se cubrieran con pelucas, un ardid del demonio para malograr la castidad, despertando la lujuria. La carga pecaminosa de la peluca no se agota en su capacidad de excitar la pasión carnal. Al igual que los ídolos paganos, inspira «la adoración de la cosa en su materialidad inapelable». Podría decirse que es un fetiche, pero Amara se opone a esa interpretación, pues estima que el término contiene un significado despectivo y empobrecedor. Se llama fetiche al «deseo inapropiado», a lo que es refractario a la razón. El fetiche es «una simplificación –por no decir facilismo– con que la sociedad aplica la mitología de la racionalidad a los fenómenos que no entiende, a las conductas estrafalarias que se resiste a autorizar, desplazándolas hacia los márgenes de la perversión, la superchería y lo mórbido».
La decadencia de la peluca coincide con la víspera de la Revolución francesa. Entre los siglos XVII y XVIII, la aristocracia empolvaba sus pelucas con una fina capa de harina de arroz y trigo. En Francia, doscientas mil pelucas recibían ese tratamiento. Era un dispendio escandaloso, pues los kilos empleados en ese hábito habrían servido para alimentar a diez mil desdichados, que pasaban hambre por falta de pan. La Convención de 1792 abolió la peluca por considerarla un símbolo del Antiguo Régimen. Sin embargo, los jacobinos –incluido el propio Robespierre– continuaron ataviándose con pelucas de discretos tonos naturales y sin rizar. ¿Puede interpretarse que la caída de Robespierre, decapitado –según algunas representaciones– con su postizo, constituye la venganza de los sans-culottes, desastrados y con el cabello natural bajo el gorro frigio?
Después de la defenestración de los jacobinos, se pusieron a la venta pelucas sobrias, nada opulentas, pero la iniciativa fracasó. Las pelucas acabaron en baúles y desvanes, y sólo salieron de su ostracismo para servir de disfraz. Amara señala que los cambios históricos se han producido tras una renovación de las apariencias. El carácter marginal de la peluca insinúa que vivimos una época conformista y escasamente original. «Ni hablar del peluquín» es una expresión coloquial, pero encierra un conservadurismo tenaz. Las melenas hippies, las púas de los punkis o las trenzas de los rastafaris reflejan rebeliones banales, más asociadas a la moda que a una voluntad de cambio. ¿Se producirá algún día un renacimiento de la peluca? Amara cita a Siriol Hugh-Jones, según el cual «un estallido enloquecido por las pelucas precede generalmente a la ruina, a la caída de los reyes y los gobiernos y a que la sangre ruede por canales y cunetas». La historia no parece caminar en esa dirección, pero, ¿quién se atreve a realizar profecías, después de la inesperada caída del Muro de Berlín o el terrorífico atentado del 11-S?
Historia descabellada de la peluca es un ensayo deslumbrante, con una prosa de enorme calidad literaria y una aguda capacidad de análisis, acompañada en todo momento por el humor y la ironía. Nos ofrece una perspectiva inédita de la civilización y nos hace dudar seriamente sobre la conveniencia de tener una sola identidad. ¿Por qué conformarse con una vida cuando la peluca puede proporcionarnos aventuras inimaginables? Superman siempre aparecía con la raya a un lado, tan inmutable y perfecta que parecía la quintaesencia de la mediocridad. En cambio, Lex Luthor escondía su calvicie con llamativas pelucas rojizas, proclamando que era «el cerebro criminal más grande de la historia». ¿Por qué soñar con ser un superhéroe, previsible y aburrido, cuando un simple postizo puede transformarte en un supervillano, con un ingenio chispeante? Hasta leer la Historia descabellada de una peluca, no había reparado en que Walter White tal vez sólo es la última aparición de Lex Luthor, con su astuta y ubicua calvicie. Creo que Luigi Amara podría aclarar mis dudas, pero dudo que lo haga, pues un buen escritor siempre prefiere el misterio y la incertidumbre.
Rafael Narbona es escritor y crítico literario. Es autor de Miedo de ser dos (Madrid, Minobitia, 2013).