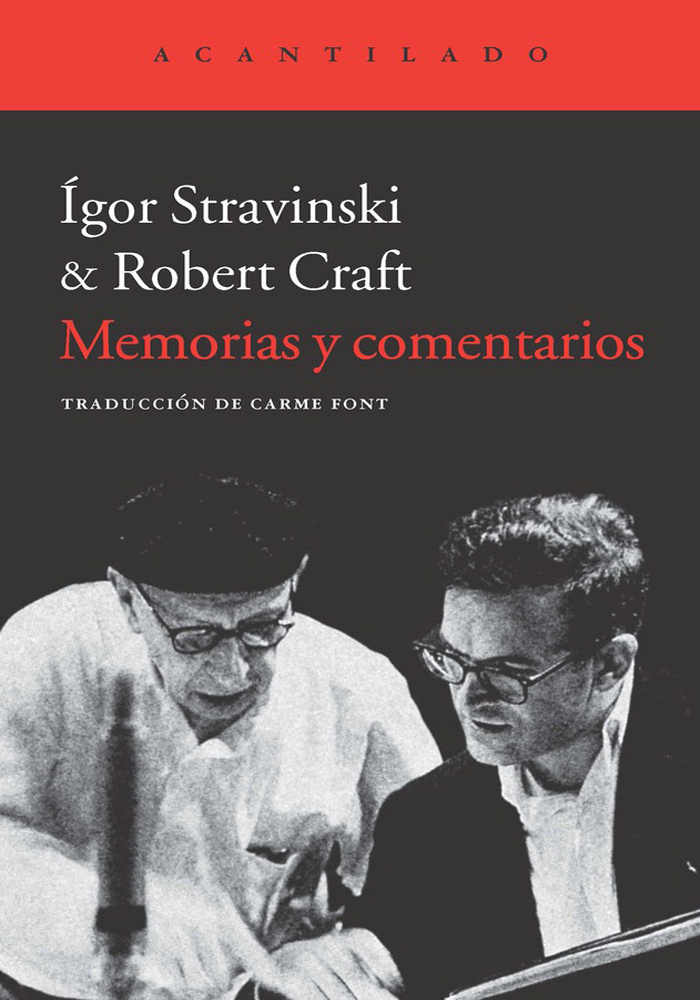Muchos son los autores –historiadores, científicos, filósofos– que se han sentido tentados por la tarea de contar la extraordinaria aventura intelectual que conduce de la antigua Grecia, en el siglo VI a. C., al nacimiento de la ciencia moderna, en la Europa del siglo XVII, o, más exactamente, desde los presocráticos hasta Newton. Este es también el caso del físico de partículas elementales Steven Weinberg, nacido en Nueva York en 1933 y premio Nobel de Física en 1979.
Tras un prefacio inicial, la obra se divide en cuatro partes que versan, respectivamente, sobre La física griega, que incluye la física helénica y helenística, La astronomía griega (Aristarco, Eudoxo, Hiparco, Ptolomeo), La Edad Media, tanto árabe como cristiana a partir del siglo XIII, y, finalmente, La revolución científica, que abarca desde Copérnico, Kepler y Galileo hasta Newton, pasando por Bacon y Descartes. Esta cuarta parte termina con un epílogo titulado La gran reducción y la obra en su conjunto finaliza con treinta y cinco «Notas técnicas» para aquellos lectores que deseen un mayor detalle.
Desde las primeras líneas, Weinberg nos advierte que es un físico, no un historiador de la ciencia. Sin embargo, a sus más de ochenta años decide emprender la aventura de adentrarse en el pasado de su disciplina y, además, en un pasado no reciente. Es más que probable que su objetivo no haya sido contar de nuevo un período de la historia de la ciencia –sobre el que tanto se ha escrito, por otro lado– por el mero deseo pedagógico de divulgarlo más y mejor, sino servirse de la historia para apuntalar ciertas tesis acerca de la ciencia que lo acompañan desde hace muchos años. Lo cierto es que no estamos ante una obra contada desde la voluntad del narrador de situarse en un segundo plano, sino ante una obra de autor, en la que el desarrollo de las ideas físicas y astronómicas se ve teñido de las opiniones y juicios de valor favorables o desfavorables en función de lo que Weinberg estima que fue su contribución a saber «cómo es el mundo» y «cómo aprendimos a aprender lo que es» (p. 14). Y todo ello desde la perspectiva de un científico actual, esto es, con la explícita intención de «juzgar el pasado con los criterios del presente». No ignora, desde luego, que no es esta la manera en que los historiadores consideran que hay que relatar la historia, pero afirma por ello que emprende una «historia irreverente», en la cual los métodos y teorías del pasado son criticados desde el punto de vista actual (p. 16). A partir de aquí, la cuestión fundamental a plantear es la siguiente: qué rasgos de la ciencia moderna encontramos en la física antigua y medieval, partiendo de la premisa según la cual «la tarea del historiador es comprender cómo la ciencia progresó del pasado al presente», y no recrear el pasado (p. 48). Y en ese progreso de la ciencia desempeña un papel fundamental el ya mencionado modo en que «aprendimos a aprender lo que es», en otras palabras, el método científico consistente en una combinación de teoría, esto es, de principios generales susceptibles de ser formulados matemáticamente, y experimentación. Se trata de saber, por tanto, quiénes pasan ese filtro metodológico y quiénes no.
Así, en la primera parte, dedicada a «La física griega», los presocráticos, Platón y Aristóteles suspenden la prueba por exceso de razonamientos apriorísticos, por falta de verificación de sus especulaciones, por limitarse a observaciones fortuitas, por su falta de interés en poner a prueba sus teorías, e incluso por su «esnobismo intelectual» (cuando no por sus errores descuidados y estúpidos). Lo mejor que, en su opinión, puede decirse de filósofos como los presocráticos es que no eran «físicos» sino «poetas», en el sentido de que no pretendían aportar información alguna acerca de la naturaleza, sino servirse únicamente del lenguaje por su efecto estético.
Cuando pasamos a la segunda parte sobre «La astronomía griega», algunos autores son merecedores de una calificación claramente más positiva. Este es el caso de Aristarco de Samos y su obra Los tamaños y distancias del Sol y la Luna, si bien aquí lo que aparta a este astrónomo del modo de proceder de la ciencia actual no es tanto el grado de error de sus observaciones como no haber sabido reconocer lo que denomina «la incertidumbre experimental», esto es, el hecho de que pueden tener un margen de error. También astrónomos ptolemaicos como Hiparco, Apolonio y, muy en especial, Ptolomeo y su obra el Almagesto merecen elogios por su contribución «al futuro de la ciencia», y ello a pesar de que «existían discrepancias considerables entre el modelo de Ptolomeo y la observación» (p. 107). No obstante, subraya que el hecho de que esas discrepancias no fueran tomadas posteriormente como guía para mejorar la teoría denota, a pesar de todo, «la distancia existente entre la astronomía antigua y medieval y la ciencia moderna» (p. 108).
La tercera parte se ocupa de «La Edad Media». En ella pasa revista a «Los árabes» primero y a «La Europa medieval» después, resumiéndose su juicio al respecto en estas palabras: «Los griegos realizaron el gran descubrimiento de que algunos aspectos de la naturaleza, sobre todo en el campo de la óptica y la astronomía, podían describirse con precisas teorías naturalistas y matemáticas que concordaban con la observación. […] Durante la Edad Media, ni en el mundo islámico ni la Europa cristiana encontramos nada comparable» (p. 115).
En consecuencia, cuando en la cuarta parte, la última del libro, se refiere a «La revolución científica», Weinberg se opondrá de entrada a historiadores como Duhem, para los cuales «los descubrimientos de los siglos XVI y XVII no fueron más que una continuación natural del progreso científico que ya había ocurrido en Europa o en las tierras del islam durante la Edad Media» (p. 155). Muy al contrario, defiende que hubo entonces una verdadera revolución científica, que supuso una ruptura con la época anterior, impregnada de religión y de filosofía. Al fin, afirma, «me siento cómodo» en el siglo XVII debido a que «reconozco algo muy semejante a la ciencia de mi propia época» (p. 156).
En efecto, a partir de esta época las valoraciones son mucho más positivas. Así, Copérnico, a pesar de los errores, proporciona una «teoría sencilla y hermosa»; Galileo, Huygens, Torricelli o Boyle aportan la novedad de utilizar resultados experimentales para comprobar la validez de las teorías físicas. Con quienes no se muestra complaciente es con Bacon y con Descartes, autores a los que considera muy sobrevalorados a propósito de sus reflexiones sobre el método de investigación científica.
En cuanto a Isaac Newton, el autor fundamental de la presente historia, su éxito reside en haber proporcionado principios universales, las leyes de los movimientos, que han permitido calcular fenómenos terrestres y celestes con una precisión hasta entonces desconocida. Nada parecido a estos logros newtonianos, que conducen a la moderna concepción de la ciencia, manifiesta haber hallado «ni en el mundo antiguo ni en el medieval» (p. 259). Por otro lado, vista desde el siglo XX, la teoría newtoniana en modo alguno ha sido falsada, sino que es «una aproximación a la de Einstein», si bien esta última posee un carácter más fundamental.
La historia que Weinberg se ha propuesto relatar, y que ha comenzado en Tales de Mileto, finaliza en Newton, lo cual produce cierta sorpresa si tenemos en cuenta que no ha comenzado a sentirse «cómodo», intelectualmente hablando, hasta el siglo XVII, comodidad que es de suponer no habría hecho sino aumentar si se hubiera adentrado en los siglos XVIII y XIX. En todo caso, esta cuarta parte termina con un epílogo, de poco más de doce páginas, en el cual pasa revista de forma muy somera a los progresos de la ciencia posnewtoniana encaminados a obtener una imagen del mundo «gobernado por leyes naturales mucho más simples y unificadas de lo que habían imaginado en la época de Newton» (p. 263). Se refiere con ello a la unificación de la electricidad y el magnetismo con James Clerk Maxwell; a la explicación del calor a partir de la teoría atómica de la materia que constituye otra forma de unificación; a la aparición de la mecánica cuántica, capaz de dar razón no sólo de cuestiones derivadas del modelo de átomo, sino de las propiedades de los elementos de la química; a la unificación de las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas débiles, a la posterior unificación de las fuerzas fuertes y, en definitiva, al proceso que conduce al modelo estándar, el cual, pese a no ser «el final de la historia, […] ofrece una visión extraordinariamente unificada de todos los tipos de materia y de fuerza (excepto la gravitación) que encontramos en nuestros laboratorios» (p. 271). Pero tampoco la Biología queda al margen de este proceso de unificación, en la medida en que «se unió a la química en una visión unificada de la naturaleza basada en la física». De ahí que la obra concluya con la afirmación de tesis fisicalistas y reduccionistas, a su vez ligadas al firme compromiso realista en virtud del cual el reduccionismo no es un programa de investigación científica, sino «una concepción de por qué el mundo es como es» (p. 274).
Exceptuadas las notas técnicas conclusivas, la obra de Weinberg toca a su fin, si bien nos quedamos con la impresión de que hay claves interpretativas que no han sido explicitadas y que, sin embargo, la recorren de arriba y abajo. Lo cierto es que dichas claves se contienen en otras obras de este físico sobre las que merece la pena hacer un comentario. Nos referimos, en concreto, a El sueño de una teoría final. La búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza (1992) y Plantar cara. La ciencia y sus adversarios culturales (2001)Steven Weinberg, El sueño de una teoría final. La búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza, trad. de José Javier García Sanz, Barcelona, Crítica, 2011; Steven Weinberg, Plantar cara. La ciencia y sus adversarios culturales, trad. de Juan Vicente Mayoral, Barcelona, Paidós, 2003..
La primera cuestión sobre la que es posible arrojar luz es la razón del título de la que aquí nos ocupa, Explicar el mundo, al que sigue el siguiente subtítulo: El descubrimiento de la ciencia moderna. Los títulos de los libros suelen ser una buena manera de adentrarse en las intenciones del autor y aquí no estamos ante una excepción. ¿Qué significado otorga Steven Weinberg a los términos «explicar» y «descubrir»? En el prefacio se refiere muy superficialmente a ello, pero en las dos obras mencionadas se ocupa profusamente del tema. A diferencia de la mera descripción, la explicación consiste en un proceso deductivo encaminado a obtener verdades universales cada vez más fundamentales acerca de la naturaleza. Así, propone concebir el ámbito de los principios físicos como un conjunto de flechas que apuntan hacia un principio a partir de otros, y para Weinberg reviste una importancia decisiva el hecho de que, en su opinión, dichas flechas no formen grupos separados e inconexos, sino que tienen estructura, esto es, están conectadas y, en definitiva, apuntan en la misma dirección. Es esa dirección en la que todas convergen lo que constituye el objetivo de lo que denomina una «teoría final», expresión que aparece en el título de uno de sus dos libros anteriores citados. Por otro lado, la noción de progreso en la ciencia no consiste sino en el avance hacia ese objetivo, teniendo presente que se trata «no solamente de describir el mundo, sino de explicar por qué es como es» (El sueño de una teoría final, p. 174; la cursiva es nuestra).
Pero Weinberg advierte que la cuestión no es lo que en la práctica los científicos sean capaces de deducir, sino «la necesidad presente en la propia naturaleza» (El sueño de una teoría final, p. 16). En definitiva, explicar es descubrir la «estructura lógica de la naturaleza», «el orden lógico intrínseco de la naturaleza», meta a la que dedicó su vida como investigador en el ámbito de las partículas elementales. Con ello asume estar adoptando una posición inequívocamente realista, pero un realismo de las ideas abstractas, de los universales, de las leyes universales, en oposición a toda forma de positivismo que liga el criterio de realidad a la observabilidad (El sueño de una teoría final, 45). Ahora bien, en ese programa de descubrimiento de verdades máximamente objetivas intervienen juicios de carácter estético, pues una teoría final ha de ser una teoría bella, siendo criterios de belleza la elegancia matemática, la simplicidad, la inevitabilidad (rigidez lógica que impide introducir el menor cambio sin que pierda su coherencia) y la simetría. Se trata, así, de la belleza de la estructura perfecta, lo cual viene dado, en efecto, por la vigencia de principios de simetría (referidos a la inalterabilidad de las leyes naturales cuando la descripción de los fenómenos se ve sometida a ciertas transformaciones) que Weinberg analiza muy pormenorizadamente en la teoría de la relatividad, en la teoría electrodébil, en la cromodinámica cuántica o en el modelo estándar de las partículas elementales.
¿Hay alguna teoría física que este científico considere candidata a alcanzar el estatuto de una teoría final? En este punto, su opinión en Explicar el mundo varía con respecto a las obras anteriores. En términos generales, opina que, en los años veinte del siglo XX, la dirección de las flechas explicativas apuntaba al nivel de la mecánica cuántica, una teoría extraordinariamente bien construida desde el punto de vista lógico. Medio siglo después, se alcanzaba un nivel más profundo de explicación mediante lo que él mismo denominó el «modelo estándar» de partículas elementales, el cual es una teoría cuántica de campos que permite unificar las interacciones débiles, electromagnéticas y fuertes, pero no la gravedad. De hecho, unos años antes, a finales de la década de los sesenta, Weinberg había llevado a cabo una primera unificación de las fuerzas débiles y electromagnéticas conocida como teoría electrodébil que, tras la correspondiente comprobación experimental posterior, mereció la concesión del premio Nobel de Física en 1979, galardón que compartió con Sheldon Glashow y Abdus Salam, asimismo por la contribución independiente de estos últimos a la mencionada teoría electrodébil. El modelo estándar, por tanto, suponía un paso más en el proceso de comprensión de una naturaleza verdaderamente unificada, puesto que permitía combinar la teoría de las fuerzas fuertes o cromodinánica cuántica con la teoría electrodébil.
A comienzos del siglo XXI, Weinberg todavía pensaba que el modelo estándar no sería esa «ley final de la naturaleza»: primero, porque no incorpora la gravedad; segundo, porque se desconoce la razón por la que obedece a ciertas simetrías y no a otras; y tercero, porque hay diversos parámetros numéricos cuyos valores se obtienen de manera puramente experimental que no pueden deducirse de la teoría, lo cual proporciona muy poca comprensión «de por qué estos valores son los que son». Más bien apostaba por una teoría de cuerdas como la más apta para hacer realidad el «sueño de una teoría final». Sin embargo, en el epílogo de Explicar el mundo ya no menciona la teoría de cuerdas, y no habla siquiera de ese sueño de una teoría final, refiriéndose únicamente al modelo estándar como «al menos una parte aproximada de una teoría futura mejor», de modo que, aunque no sea el final de la historia, «muchos de sus aspectos reaparecerán en cualquier teoría que lo suceda» (p. 271). Muy probablemente, la falta de predicciones susceptibles de verificación experimental derivadas de la teoría de cuerdas ha tenido mucho que ver con este cambio de opinión.
Sea como fuere, lo que permanece inalterable es la creencia en la estructura lógica del universo, en la posibilidad de explicar el mundo por parte de la ciencia a partir del descubrimiento de un reducido número de principios máximamente generales, que no son sino leyes naturales universales de gran simplicidad y belleza. Ahora bien, esa creencia tiene implicaciones importantes, entre las que cabe destacar una forma de reduccionismo objetivo, así denominado por Weinberg para subrayar que no es un pronunciamiento sobre los programas científicos de investigación, sino sobre el orden inherente a la propia naturaleza. De ahí que el título de una obra como la que nos ocupa, dedicada a la historia de la ciencia, finalice con un epílogo en defensa del reduccionismo.
Pero Weinberg ha señalado con frecuencia que, a pesar de que la convergencia de las flechas de explicación apunte a la física de partículas elementales, ello no supone la reducción de todos los órdenes de objetos a sus constituyentes elementales, de manera que el mero conocimiento de las propiedades de los sistemas más simples baste para explicar los sistemas complejos. Esta explicación del todo «en términos de partes» constituye una forma de reduccionismo «menor», que descarta, pronunciándose, en cambio, a favor de la «gran reducción», que es precisamente como titula el epílogo de Explicar el mundo, consistente en la comprensión de que la naturaleza es como es porque está regida por leyes universales simples, a las que todas las demás leyes científicas pueden reducirse. En definitiva, opone al habitual reduccionismo de las partes un reduccionismo de los principios.
En contra de lo que pudiera parecer a primera vista, el físico norteamericano considera perfectamente compatible este reduccionismo de los principios con la noción de emergencia, en virtud de la cual, a medida que pretenden describirse sistemas de organización cada vez más complejos, «emergen» nuevas propiedades para las que se precisan nueva categorías específicas de ese nivel no reductibles a las de las anteriores. Así, hay principios de la química que se sostienen por sí mismos sin necesidad de ser explicados reductivamente a partir de las propiedades de los electrones y de los núcleos atómicos; pero, si queremos entender por qué esos principios son los que son, entonces habremos de acudir a la física de partículas elementales. En ese sentido, insiste en que no se trata de acabar con la independencia de la biología, de la química o de otras partes de la física, como la termodinámica, y de reducirlas todas a ramas de dicha física. Pero de lo que sí se trata, en su opinión, es de la existencia de «niveles distintos de fundamentación» que nos permiten saber no sólo que ciertas generalizaciones acerca de la naturaleza son verdad, sino «por qué son verdad» (y no simplemente, enfatiza Weinberg en 2001, por qué creemos que son verdad: Plantar cara, p. 27). Las leyes a que obedecen los fenómenos biológicos no son independientes, sino que se siguen de principios más profundos, como son los de la química y la física macroscópicas, y estos a su vez se derivan del modelo estándar de partículas elementales.
Ahora bien, este programa no comenzó en el siglo XX, sino que podemos retrotraernos al siglo XVII. En efecto, Weinberg sitúa en Newton el origen de esta tradición reduccionista en la ciencia moderna. De ahí que en obras anteriores lo bautizara como el «sueño de Newton», que no es otro que comprender toda la naturaleza del mismo modo que este último comprendió el sistema solar mediante las leyes matemáticas de los movimientos, que permitieron llevar a cabo la primera gran unificación: la de la física terrestre y la física celeste, independizadas desde Aristóteles. En Explicar el mundo ya no habla del «sueño de Newton», en paralelo con el hecho de que tampoco hable del «sueño de una teoría final», pero sí mantiene la convicción de que el comienzo del programa reduccionista propio de la ciencia moderna se sitúa en Newton o, como mucho, en Galileo. Con anterioridad sólo hallamos retazos de una verdadera explicación del mundo, siendo descartadas la mayoría de las aportaciones de antiguos y medievales. No es de extrañar, según se ha mencionado más arriba, que Weinberg comience a «sentirse cómodo» únicamente a partir del siglo de Kepler, Galileo y Newton, puesto que sólo entonces es posible reconocer «algo muy semejante a la ciencia de mi propia época» (p. 156).
Todo ello nos conduce a una reflexión final a propósito del tipo de historiografía a la que Weinberg se adscribe en la presente historia de la ciencia. Con anterioridad él mismo se ha referido a lo que Herbert Butterfield denominó «la interpretación whig de la historia» para criticar la inadecuada utilización de la historia como vía para juzgar moralmente el pasado desde el presente. Así, afirmaba Butterfield, no es posible utilizar lo sucedido posteriormente para probar, por ejemplo, si a la larga era el papa o era Lutero quien tenía razón. Weinberg manifiesta estar de acuerdo con esta tesis únicamente cuando se trata de la historia política y social, pero no cuando nos enfrentamos a la historia de la ciencia, porque, en efecto, la moral whig no existía en la época de Lutero, pero los atomistas decimonónicos sí tenían razón frente a Ernst Mach. Es decir, en la ciencia natural hay verdades objetivas, por mucho que se empeñen en negarlo historiadores, sociólogos y filósofos de la ciencia constructivistas, a los que fustiga sin piedad. En consecuencia, el conocimiento científico actual es relevante para la historia de la ciencia, al contrario de lo que sucede con los juicios morales y políticos del presente con respecto a la historia política (Plantar cara, pp. 134-135).
En ese sentido, Weinberg se muestra contrario a toda forma de «idealismo metodológico» o de «antirrealismo metodológico», lo que quiere decir que los historiadores no deben pronunciarse sobre lo que finalmente es verdadero o real, ya que han de limitarse a intentar ver la naturaleza como la veían los estudiosos de la época de que se trate. La razón estriba en que ello supone negar la especificidad de la historia de la ciencia que, a diferencia de otras clases de historia, no consiste sino en el hecho de que, por muchas influencias culturales y psicológicas que experimente el trabajo del científico, las leyes de la naturaleza son las que son con independencia de la cultura, y son esas leyes las que la ciencia descubre a lo largo de su historia. Por tanto, esta última no es una sucesión de cambios de paradigma inconmensurables sin dirección ni objetivo, sino la progresiva descripción de la realidad que, como tal, o es verdadera o es falsa. En último término, «la tarea de la ciencia es llevarnos más y más cerca de la verdad objetiva» (Plantar cara, p. 196).
En definitiva, Weinberg se inscribe dentro de la clase de historiografía que relata lo acontecido en la historia de la ciencia en función de su relación con el estado actual de la cuestión a fin de analizar cuál ha sido la contribución de cada período a ese estado. Su mirada, por tanto, se corresponde con una historia anacrónica de la ciencia, y no diacrónica, puesto que interesa el pasado desde la óptica presente a la luz de lo que sabemos hoy. Y es desde esa óptica presente desde la que se habla de aciertos y de errores, de éxitos y de fracasos, de verdades y de falsedades. Así, conforme a esta historiografía anacrónica, la mirada hacia el pasado se realiza con los anteojos de los requisitos (matemáticas y experimentación) a que debe ajustarse toda teoría para contribuir al objetivo del progreso unidireccional de la ciencia. Como resultado, algunos autores pasan la prueba, pero otros no.
Nadie niega que al escribir cualquier historia siempre hay una visión selectiva de los datos, la cual ha de obedecer a algún criterio previo. Pero ese criterio puede restringirse al puro resultado juzgado desde lo acontecido con posterioridad, o puede inscribirse en un contexto más amplio en función de los compromisos intelectuales y de la mentalidad de cada época. Con ello se obtiene una forma de comprensión más profunda, que no sólo atiende a lo que pasa el filtro metodológico establecido. El propio Weinberg relata en Plantar cara la lección aprendida a propósito de Kepler tras la lectura de Gerald Holton, lección que, sin embargo, no se pone de manifiesto en Explicar el mundo. En efecto, si en principio pensaba que el astrónomo alemán únicamente dedujo sus tres leyes a partir de los meros datos astronómicos proporcionados por Tycho Brahe, Holton le hizo comprender la gran presencia del espíritu de la Edad Media y del mundo griego en el pensamiento de Kepler (Plantar cara, pp. 133-134), sin los cuales, por cierto, cabe una más que fundada duda sobre si el astrónomo alemán habría obtenido los mismos resultados. Y es que en la historia de la astronomía y de la física no hay únicamente astronomía y física, y mucho menos en el sentido moderno de estos términos, lo cual no implica necesariamente abandonar las tesis realistas que tan abiertamente, y de forma tan «desacomplejada», defiende Weinberg. Pese a su reiterada insistencia en desmarcar a la ciencia en general y a la suya en particular de la filosofía, los planteamientos de este gran físico de partículas más bien parecen demostrar todo lo contrario. Otra cosa muy distinta es que toda filosofía haya de ser antirrealista y relativista.
Ana Rioja Nieto es profesora de Filosofía en la Universidad Complutense y autora, junto con Javier Ordóñez, de una historia de las ideas astronómicas y cosmológicas desde los griegos hasta Hubble, en tres volúmenes, titulada Teorías del universo (Madrid, Síntesis, 1999 y 2006).