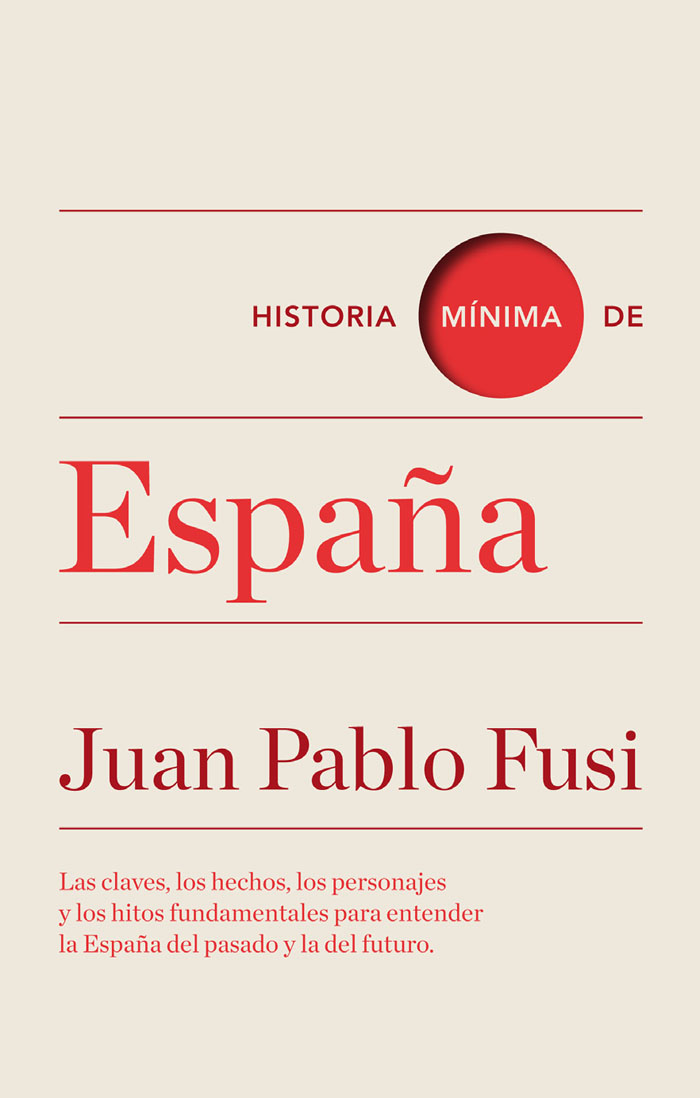Tuve un amigo que era todo un profesional de la extravagancia, y a mí, que encontraba algo forzadas muchas de sus performances cotidianas, me gustaba decirle que su forma de vida tenía origen en una lectura equivocada de John Stuart Mill. ¡Pedanterías de juventud! Mill, adalid de la diversidad social como fundamento de la libertad individual, ponderaba muy anglosajonamente las virtudes de la excentricidad. Por eso, me ha alegrado encontrar en este libro de Javier Gomá un razonamiento similar, aunque de más largo alcance: la idea de que la individualidad posmoderna toma como base la extravagancia romántica. Y que tal sería, de hecho, el principal problema de nuestro tiempo. De manera que lo que yo reprochaba a mi amigo debía reprochárselo a nuestra época.
Desde que irrumpiese en el panorama filosófico español hace ahora once años, Javier Gomá ha conocido un éxito que cabría calificar de inusual, al aunar el aplauso de la crítica especializada con el interés del público generalista. Se trata de una rara combinación que, sin embargo, se compadece bien con la naturaleza de su proyecto filosófico: un intento por acercar la filosofía a la vida. Resulta de ahí una filosofía que remite a Simmel y Ortega, rehuyendo tanto la propensión contemporánea a la hermenéutica como la tendencia al tremendismo apocalíptico de raigambre –cómo no– francfortiana. Es así justo que, si Javier Gomá quiere hacer una filosofía que nos ayude a comprender la vida en lugar de a comprender el resto de la filosofía, sin dejar de iluminar esta última por el camino, el público responda honrándole con su interés.
A ese interés ha contribuido, además de la difusión alcanzada con sus cuatro obras mayores, su incursión en la prensa generalista, donde la prosa clara y precisa de Gomá encuentra un espacio natural de desenvolvimiento. Precisamente, este breve volumen compila los últimos veintidós microensayos que aparecieran en Babelia, suplemento cultural de El País, antes de que Gomá diera por terminada su colaboración, y añade cuatro ensayos algo más largos aparecidos en La Vanguardia. En conjunto, los textos aquí reunidos ofrecen un preciso y absorbente resumen del conjunto de la obra del filósofo bilbaíno, actuando unos con otros a la manera de un sistema de vasos comunicantes que se extiende, de hecho, a sus monografías. Es, por ello, una introducción más que recomendable a su pensamiento.
Pues bien, ¿qué piensa Javier Gomá? ¿De qué nos habla en este volumen? ¿Qué fortalezas y debilidades tienen sus ideas?
En primer lugar, Gomá hace una convencida vindicación de la filosofía como instrumento para un mejor vivir. Digo mejor porque nada nos garantiza que la filosofía sea la puerta hacia un buen vivir, pero, señala nuestro autor, puede proporcionar razones que nos ayuden a comprender las antinomias existenciales que a todos aquejan: «Y quien vive asistido de razones vive mejor» (p. 10). Gomá asume así el postulado socrático según el cual una vida que no se examina a sí misma no merece vivirse. Puede ser, pero, ¿de verdad vive mejor quien vive asistido de razones? ¿Son más felices los temperamentos filosóficos que aquellos que se abandonan a la inercia de una forma de vida codificada o subcontratan las explicaciones vitales a instancias como el destino o la providencia? Algo de esto se maliciaba el mismo John Stuart Mill cuando contraponía el necio satisfecho al Sócrates insatisfecho. De donde se deduce que la filosofía quizá no nos dé la felicidad, pero puede ayudarnos a dar vueltas en torno al hecho de que no lo seamos.
Esa misma filosofía, para Gomá, posee una misión de la que ha abdicado últimamente. No es otra que proponer un ideal, auxiliada por un estilo seductor: una oferta de sentido intemporal y universal. Bajo el actual imperio de la hermenéutica, que se dedica a aclarar qué dicen otros libros y corre el riesgo de provocarnos las «náuseas del conocimiento» a las que aludiera Thomas Mann, la filosofía contemporánea habría abandonado al ciudadano democrático, necesitado como está, sostiene Gomá, de la oferta de sentido correspondiente a su época. Más aún, esa búsqueda sería ahora más urgente que nunca, porque la modernidad ha traído consigo una desazón existencial antes inédita, que incluye la propia experiencia de la muerte como tragedia personal. La liquidación del cosmos como imagen del mundo, que autores como Hans Blumenberg han documentado exhaustivamente, habría desembocado en una razón cínica –por emplear la imagen de Peter Sloterdjik– contra la que alerta nuestro autor. Ante el fin de las certezas, es necesario encontrar otras nuevas.
Más concretamente, la filosofía contemporánea tendría encomendada la tarea de corregir los excesos del romanticismo, cuya consecuencia más notoria habría sido la hinchazón enfática del yo. La idea de que todo sujeto es excepcional se habría hecho paradójicamente ordinaria y todos nos creeríamos –a la manera del artista– únicos. Y, así, tomaríamos ese modelo como un camino hacia la emancipación, cuando, matiza sutilmente Gomá, sólo lo es de liberación. Ese ideal no puede emanciparnos, porque las ansias de totalidad chocan con la realidad: ni todos podemos ser únicos para los demás, ni la sociedad puede organizarse de tal forma que nos mantengamos en un estadio adolescente de perpetua indefinición vital. Ser uno mismo, ser un rebelde, ser diferente: propaganda mercantil que es también la publicidad de un romanticismo que no puede garantizar la satisfacción de sus clientes.
En Gomá, la crítica de los excesos románticos conduce de manera natural a la rehabilitación de la normalidad. En fin de cuentas, si la excepcionalidad se ha convertido en norma, someterla a crítica parece razonable. Y esa crítica señala la necesidad de aceptar las limitaciones como ingredientes del orden personal y social. Late aquí una filosofía no tanto estoica como burguesa, es decir, democrática. Dicho de otra manera: «La divisa para una época democrática rezaría así: de la vivencia (subjetiva) a la con-vivencia (intersubjetiva)» (p. 141). La reclamación de Gomá se parece a la que hiciera David Foster Wallace en su crítica a la ironía posmoderna, que habría servido para desmantelar las hipocresías de la sociedad posbélica pero que, cumplida su función, es ahora un obstáculo para vivir sin desasosiego. La vida irónica se interroga constantemente a sí misma, sospechando que su sometimiento a las convenciones la devalúa irremediablemente. ¿Hay algo menos cool que una familia de vacaciones en Torremolinos?
Ya en su memorable Aquiles en el gineceo, Gomá proporcionó categorías originales para aprehender de otra manera esa constelación sociológica y moral. Para Gomá, la creencia en la propia excepcionalidad corresponde al estadio estético de la vida, que debe dar paso a un estadio ético en que el sujeto asume su propia normalidad y pasa a aceptar las reglas de su comunidad. Eso significa que el ciudadano funda una familia y se especializa en un oficio, experiencias ambas que la crítica romántica tiene por alienantes y nuestro autor por satisfactorias. Podría así decirse que Gomá prefiere el aburrimiento al desorden.
Por esta misma razón, se emprende aquí una defensa de las costumbres, que no dejan de ser convenciones que «presionan suavemente al yo con su facilidad, su seguridad, su sociabilidad, su automatismo» (p. 27). Acertadamente, Gomá subraya que las costumbres son una condición del progreso, al facilitar la vida práctica mediante toda clase de automatismos, al tiempo que cumplen una función político-constitucional hoy a menudo ignorada: obedecemos antes por costumbre que por conciencia contractual o miedo al castigo. Ni que decir tiene que el problema consiste en discriminar entre buenas y malas costumbres, a fin de promover las primeras y desechar las segundas. Para Gomá, son buenas costumbres «las que contribuyen a la socialización masiva, positiva y civilizadora de los miembros de la comunidad» (p. 27). Es evidente que la filosofía académica contemporánea que disgusta a Gomá tendría mucho que objetar a una definición así, que invoca incluso el discutido concepto de civilización. E incluso dentro del liberalismo contemporáneo, un pensador como Richard Rorty se situaría en el extremo opuesto, al adoptar una posición antifundacionalista, según la cual la sociedad liberal-democrática asumirá como verdad el resultado del libre encuentro entre distintas ofertas de sentido: sea cual sea esa verdad. Es cierto que Gomá defiende en este mismo volumen que sólo la relativización de una verdad permite discutirla; no lo es menos que también cree posible encontrar fundamentos firmes para el orden social.
Pero es un hecho que hay sociedades mejores que otras, si atendemos al bienestar de sus miembros y la justicia de sus instituciones; también lo es que vivimos, como Gomá señala, en las sociedades más justas y prósperas que jamás hayan existido. De alguna forma, la dificultad de probar filosóficamente esa jerarquización se ve compensada por la disponibilidad de indicadores socioeconómicos que permiten aportar buenas razones para esa preferencia: el relativismo cultural apenas puede defenderse ante la demanda universal de prosperidad material. Pareciera así que Gomá confía al buen juicio la identificación de esas buenas costumbres, un poco a la manera de Potter Stewart, aquel juez del Tribunal Supremo norteamericano que, en un caso sentenciado en 1964, absolvió a un acusado de obscenidad diciendo que no iba a intentar definir la pornografía, pero que podía reconocerla cuando la veía.
Es así como llegamos al que sin duda es el gran tema de Gomá: la ejemplaridad. De hecho, el último de los ensayos del libro traza una suerte de genealogía biográfico-intelectual de esta iluminación filosófica, que ha probado ser tan fértil en su obra como enriquecedora para quienes la leemos. Para Gomá, el ejemplo personal constituye la síntesis de lo que somos, para nosotros y para los demás. Sucede así que el ejemplo ajeno nos interpela, obligándonos a pensar en el ejemplo que nosotros mismos damos; este último no es sino una decantación de nuestro ser-en-el-mundo: ni lo que decimos que hacemos ni lo que creemos hacer cuenta tanto como lo que efectivamente hemos hecho. ¡Y los demás nos han visto hacer! Tal como afirma Gomá, la inevitable ejemplaridad rompe con la separación liberal entre esfera pública y privada, porque no hay ninguna esfera exenta de la influencia de ejemplos. Podríamos así decir que la fuerza representativa del ejemplo adquiere fuerza constitutiva si pasamos del nivel individual al social. Por eso, el ejemplo posee fuerza política, lo que lleva a Gomá a formular un «imperativo de ejemplaridad» que reza así: «Que tu ejemplo produzca en los demás una influencia civilizadora» (p. 47). Más adelante, añade que la filosofía política debería recuperar la noción del carisma, dadas sus virtudes educativas, a partir del reconocimiento de que los representantes políticos tienen una responsabilidad –ejemplar– superior. No en vano, su ejemplo es más visible que el de la mayoría de nosotros.
La teoría de la ejemplaridad que propone Gomá viene a ser una normativización de la influencia que todos ejercemos sobre los demás. Su imperativo de ejemplaridad es una llamada a vivir con autoconciencia, cuyo hándicap más claro es la dificultad para la puesta en práctica. Más que la transmisión explícita de valores, Gomá apunta hacia la necesidad de prestar atención a la transmisión implícita, que a veces es inconsciente (personas que son ejemplo sin saberlo) y a veces no ya consciente (quien sabe que lo es), sino intencionada (personas que persiguen construir un ejemplo para lograr esa influencia).
La necesidad de tomar conciencia de sí –que sólo raramente, por cierto, conduce a la felicidad– se trasluce también en el llamamiento que hace Gomá a ser no sólo libres, sino también elegantes. Sobre este tema, resulta especialmente interesante «Mayoría selecta», pieza que gira en torno a la democratización del buen gusto que supone la irrupción de empresas como Apple, Zara o Ikea, cuyos productos, a la vez hermosos y útiles, son atisbos de una posible «selecta mayoría». Porque Gomá no cree en la masa, aunque podría hacerlo. A su juicio, la sociedad está compuesta de ciudadanos que son ejemplo: unos toman decisiones ejemplares, otros decisiones inerciales; unos viven con elegancia, otros vulgarmente. Y la democracia debería ser, andando el tiempo, escuela de elegancia moral y estética.
Hay espacio en este librito para otras vertientes o derivaciones del pensamiento de su autor. Así, Gomá discurre con tino sobre la función de la universidad; sugiere que la elección de pareja no se base en el enamoramiento apasionado, sino en una amistad que garantice el entendimiento futuro; elogia la cualidad erótica de los uniformes, al enmarcar la belleza femenina en ropajes no destinados a resaltarla; disecciona la vocación literaria y hace una apología de la vanidad autoral. Y aún tiene tiempo para sazonar su filosofía de orden con un poco de desorden, subrayando la necesidad de que retengamos una cierta capacidad de entusiasmo en nuestro tránsito vital: el mismo que lleva al poeta a los versos y al filósofo a los conceptos. Finalmente, Gomá describe el estado de los estudios sobre el Jesús histórico, cuya figura de excepcional ejemplaridad constituye el tema de su último libro.
Ahora bien, subyace a todo el planteamiento de Gomá una paradoja. Y es que la normalidad no da filósofos. Por el contrario, el pensador es un observador de la vida moral y social de su comunidad que, como el pistolero del western, no puede participar plenamente del orden que contribuye a crear. Incluso el pensador cuya vida posee todos los aparentes atributos de la normalidad –eso que hasta hace poco llamábamos vida burguesa– padece en su fuero interno el conflicto irresoluble de un exceso de conciencia que le impide abandonarse al cómodo flujo de las inercias sociales. Querría, quizás, estar dentro; pero nunca lo está del todo. ¿Puede entonces el filósofo juzgar una vida normal que no conoce? Quizá sí pueda. Pero el elogio de la normalidad que lleva a término Gomá no puede ignorar las tensiones implícitas a la misma, que no son pocas. Y ello con independencia de que muchas de esas tensiones provengan de los espejismos románticos que nos rodean: la tentación de ser otra cosa, en otro sitio, con alguien distinto.
Por otro lado, el desarrollo de la conciencia romántica del sujeto ha sido también un notable motor de individualización, consecuencia positiva que no puede separarse de aquellas otras, menos funcionales, a las que Gomá pasa revista. Esa ambivalencia puede predicarse también del desorden expresivo que resulta de la autoconciencia hipertrofiada del sujeto posmoderno, que trata de realizarse en una permanente búsqueda de sí. Las energías creativas liberadas por esa ilusión –la de que todos somos únicos, la de que es necesario rebelarse contra el orden establecido– han de ponderarse también a la hora de hacer el balance completo de la aventura romántica. Digamos que puede haber sido una ilusión rentable, salvo que incluyamos en el catálogo de los horrores románticos las ambiciones de refundación del orden social culminadas en el Gulag, que desde esta óptica podría contemplarse como el producto de un exceso de entusiasmo. Sea como fuere, volviendo con esto al párrafo inicial de esta reseña, a menudo se tiene la impresión de que Gomá minusvalora los beneficios que reporta el pluralismo social, la diversidad de estilos de vida y opciones morales que es característica de las sociedades complejas. Aunque quizá sólo esté tratando de combatir ciertas tendencias de nuestra cultura, a fin de limar esa diversidad, refinándola para que cumpla más ejemplarmente su función.
¿Es entonces la brillante filosofía de Javier Gomá, como he sugerido en passant más arriba, una filosofía de orden? Sí y no. Por un lado, trata de ordenar una comunidad dada, que es la nuestra, en lugar de imaginar otra alternativa; pero, por otro, trata de renovar nuestra comprensión de sus fundamentos, para despojarla de las adherencias románticas más dañinas. La sociedad, viene a decirnos Gomá, ya ha cambiado. Es conveniente empezar a verla de otra manera, abandonando un anhelo revolucionario que –para el individuo y la sociedad– ya no es procedente. ¡Porque la revolución ya tuvo lugar! Si hay una revolución pendiente, es la de la normalidad. Por eso recomienda tener ciudadanos críticos, pero no demasiado: no sea que ignoren las virtudes de su sociedad. Frente a la filosofía de la sospecha, opone una filosofía del buen juicio: el filo de la navaja racionalista no debe hundirse demasiado hondo, ni ser reemplazada por la flauta de Pan. Mantener el difícil equilibrio resultante constituye el desafío de su pensamiento.
Es un desafío que suele ganar, obteniendo de paso la mayor satisfacción posible para un filósofo, que es proporcionar a sus lectores instrumentos que modifican su percepción de la realidad. Nadie que lea a Gomá puede concebir la ejemplaridad del mismo modo, ni dejar de aplicar su distinción entre los estadios estético y ético de la vida a muchas de las trayectorias personales que conoce, incluida la propia: todos hemos sido Aquiles en su gineceo. Sólo por eso, ya merecería la pena leerlo. Pero es que, además, su obra, que he tratado de ponderar en estas líneas, es una permanente fiesta de la inteligencia, servida por una prosa exquisita. Si no lo han hecho ya, apresúrense a conocerla.
Manuel Arias Maldonado es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Ha sido Fulbright Scholar en la Universidad de Berkeley y completado estudios en Keele, Oxford, Siena y Múnich. Es autor de Sueño y mentira del ecologismo (Siglo XXI, Madrid, 2008) y de Wikipedia: un estudio comparado (Documentos del Colegio Libre de Eméritos, núm. 5, Madrid, 2010). Su último libro es Real Green. Sustainability after the End of Nature (Londres, Ashgate, 2012).