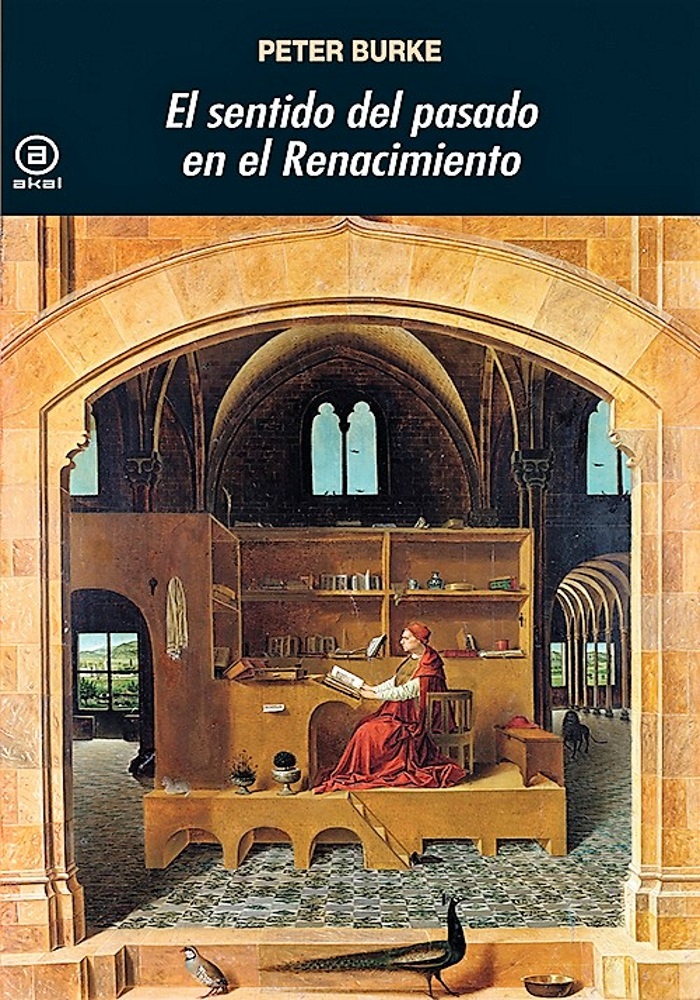Hace tres años, una entretenida y profunda historia de la música del siglo XX, El ruido eterno, arrasó en ventas y dejó una sensación extraña: si era tan fácil contentar a expertos y al gran público, ¿por qué no se había hecho antes? ¿Cuál era el secreto de ese crítico de The New Yorker con cara de niño tímido?
Su nuevo libro, Escucha esto, es distinto. Está muy bien escrito, como el anterior, y la estupenda versión española de Luis Gago consigue que escuchemos la voz de Ross, pero también que la enorme información que transmite (no sólo musical) nos llegue con rigor y claridad. Escucha esto no es una crónica histórica de largo alcance, pero está llena de pequeñas y sorprendentes historias. Reúne versiones, ampliadas y revisadas, de los artículos que publicó entre 1997 y 2010, todos ellos para The New Yorker (excepto el que versa sobre Brahms, para The New Republic), junto con un ensayo inédito, el más musicológico e histórico, escrito para la ocasión: una microhistoria de la música que toma como hilo conductor unas líneas de bajo que también atraviesan géneros.
Escucha esto es, por encima de todo, mezcla de épocas, mezcla de géneros y mezcla de espacios. Una combinación de escalas (locales o globales), de espacios (grandes salas de concierto o pequeñas habitaciones, paisajes naturales y ámbitos domésticos) y de distintos tiempos (cronologías y velocidades). Es un libro con vocación planetaria, claro, y que se mueve, al menos, entre China, Estados Unidos y Europa (Latinoamérica y África yo no las he encontrado). No es un atlas, aunque Ross utilice símiles cartográficos para describir las separaciones entre estilos (pp. 359 y ss.). No sólo habla de todo tipo de músicos, sino de diferentes dimensiones del fenómeno musical (tecnologías, orquestas, modos de producción, mercados). El elenco de músicos incluye a Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms y Verdi; a Cage y a Adams (el de Alaska), pero también a Bob Dylan, Björk, los chicos de Radiohead y compositores chinos poco conocidos como Guo Wenjing. Incidentalmente, también resuenan Nirvana y Cobain, Sonic Youth, Cecil Taylor, Bach y Monteverdi, los Beatles y Stockhausen, Led Zeppelin y Purcell. Distintos tipos de intérpretes también tienen su lugar: pequeños cuartetos (St. Lawrence), directores de orquestas espectaculares (Esa-Pekka Salonen), pero también directores de China (Long Yu), cantantes (Marian Anderson y Lorraine Hunt), Sinatra y el cabaret queer de Kiki y Herb, bandas de música de institutos de secundaria (como el Malcolm X Shabazz de Newark), pianistas japonesas (Mitsuko Uchida), escuelas de perfeccionamiento, conservatorios, festivales. El reparto es variado y en alguna reimpresión del libro seguro que algún editor se decidirá a imitar la portada del Sgt. Pepper’s, aunque entre los experimentos de los Beatles y el crossover de Ross median casi cincuenta años. La música ha cambiado tanto como la Tierra y las relaciones entre géneros ya son otra cosa. Cruzar fronteras ya no es lo mismo.
El sonorama de Escucha esto no sólo es más variado que el panorama de El ruido eterno: también revela mucho mejor algunos secretos de Ross. Para empezar, Ross no cree que la crítica musical tenga un objeto propio. «Me acerco a la música […] no como un ámbito autosuficiente, sino como una manera de conocer el mundo» (p. 11). El ruido eterno ya apuntaba en esa dirección, pero Escucha esto lo lleva mucho más lejos. La crítica musical no es una disciplina con límites definidos, sino más bien una perspectiva desde la que contemplar el mundo (otras serían la literatura, el cine o la pintura). La fórmula no es nueva y Ross no es el único que la maneja (lo han hecho también muy buenos críticos literarios). El problema es que, para que salga bien, se tiene que saber muchísima música, y bastante del mundo.
También se tiene que bailar con la musicología y con la historia, sin echarse en brazos de ninguna de ellas. El significado de la música no reside en la música, de acuerdo, pero tampoco en un departamento de sociología. En el capítulo sobre China, por ejemplo, Ross enseña muchas cosas sobre las relaciones entre Asia y Occidente, o sobre los tránsitos entre viejo comunismo y nuevo capitalismo, pero lo hace sin dejar de hablar de música. Los capítulos sobre bandas de música iluminan muy bien problemas sociales, pero no son un ensayo de sociología urbana o de psicología social. El capítulo sobre Marian Anderson no es una mera ilustración del problema del racismo. Y el dedicado a la educación musical no es un informe de un teórico de la educación (aunque cite a John Dewey). La política está por todos lados, pero suena de otra forma, porque siempre se hace comprensible a través de la vida musical.
La cosa también es complicada porque, en realidad, la música no nos ayuda exactamente a entender el mundo, sino más bien a entender por qué no lo entendemos. La llamada música «clásica» (termino que Ross aborrece) no sirve para pisar más firmemente en el mundo (muchas veces nos empuja a lo contrario, a evadirnos de él), ni nos hace necesariamente más buenos y abiertos («no escucho música para ser civilizado; a veces la escucho precisamente para huir del mundo ordenado», p. 26). El ruido eterno se subtitulaba en inglés «Listening to the Twentieth Century». Escucha esto podía haberse subtitulado «Listening to the World». Ross habla un montón de música, qué menos –de acordes, timbres, estructuras, melodías y bajos, del ruido de unos y otros–, pero también de soledad y sociedad, de juventud y miedo, de injusticia y educación, de la Naturaleza y la ciudad, del amor y la muerte. «La dificultad de escribir sobre música no estriba, en fin de cuentas, en describir un sonido, sino en describir un ser humano» (p. 13). Lo cierto es que Ross describe muy bien sonidos (que no es tan fácil) e intenta describir a seres humanos (que es casi imposible). Lo que tienen en común unos y otros es sencillo: hay fronteras que el lenguaje no puede traspasar. Este tema también aflora continuamente en el libro, y a propósito de cualquier tipo de música. Ross sucedió a Paul Griffiths en The New Yorker con sólo veintiocho años, y su revista le instó a adoptar otro tipo de estilo y a conversar con todo tipo de músicas. Ross aprendió a ser locuaz, sin duda, pero no hay que engañarse: ya tiene cuarenta y cinco años, y sabe que, por mucho que hablemos, es difícil entendernos. Y por mucho ruido que se meta, el resto también es silencio. «En música, como en todo –dice él mismo citando a Benjamin Boretz–, el momento de la desaparición de la experiencia constituye la realidad más firme» (p. 122).
La crítica musical, por tanto, nos ayuda a escuchar, sí, pero también a reconocer nuestras limitaciones. Nos empuja a celebrar la universalidad del ruido, pero también a callarnos. Escucha esto está articulado sobre las dos ideas: una sensación gozosa de entendimiento, pero también una experiencia de enmudecimiento. Quienes sólo ven a Ross como un sabihondo locuaz que sabe venderse, se pierden su otra faceta. No vive el silencio como sus antecesores, cierto, pero no rellena el vacío de la vida y de la música tan alegremente. Escribir sobre música no es testimoniar una experiencia de lo inefable, pero tampoco es consumar una experiencia de plenitud. Quizás en el libro predomine la sensación de comunión, pero también hay mucha soledad y retraimiento. El capítulo sobre Mozart habla de padres e hijos, inevitablemente. Parece que cuenta lo de siempre, pero no. El dedicado a la Filarmónica de los Ángeles en realidad tiene mucho que ver con los ciclos de reinado y retiro, y de lo que significa ser un director estrella. El dedicado a Schubert está dedicado a Schubert, pero también a entender un tipo peculiar de tristeza. El dedicado a Lorraine Hunt habla del duelo y de la muerte, así de sencillo. El de Adams, de una huida imposible; el de Brahms, de un tipo de juventud que ya suena a posteridad; el de Dylan, de las complejas relaciones entre letra y música, entre poesía y sonido, pero también del valor de recrearse una y otra vez. En otros, la imaginación de Björk se conecta con el legado de Jón Leifs, y con mitologías islandesas, pero también con el frío existencial. Los chavales tocando en bandas de música, y los cuartetistas de gira en autobuses, conmueven en otros momentos no sólo por ser músicos. El capítulo sobre Kiki y Herb no es sólo una simple exploración del medley, sino una reflexión sobre el transformismo como parte de toda condición humana.
Segundo secreto: Escucha esto deja mucho más claro el modo en que Ross sabe valerse de su propia vida como argumento, pero sin ponerse en el centro de la escena. El secreto también es ese: Ross te cuenta su vida, pero sin resultar cargante. Proporciona conocimientos e instruye, pero no deja de hablar en primera persona («Escucha, esto me pasó a mí. A ti también podría pasarte»). Sabe contar cuentos basados en experiencias propias e intenta transformar la experiencia ajena exponiendo su propio caso. Un crítico musical no es sólo un enjuiciador, sino un modificador de la escucha y su ejemplo, después de todo, quizá puede resultar ilustrativo. Escucha esto es muchas cosas pero, además de un extraordinario capítulo explícitamente autobiográfico (el primero, pensado en su origen como un prólogo para El ruido eterno), contiene muchos destellos dispersos de un viaje personal. Está lleno de datos extraordinariamente útiles, pero saca a flote recuerdos de un pasado retocado y anuncia presagios de un futuro incierto. Su experiencia de pasar de un género a otro (de Brahms al punk, y viceversa, p. 31) puede que no les conmueva a muchos, pero lo cuenta muy bien, y quizás anime a unos pocos. Su manera de describir la experiencia de rendirse ante Bob Dylan es sincera (utiliza la jerga de Daniel Cavicchi para clasificar a los fans de Bruce Springsteen, que a su vez se basa en las categorías de William James para describir las variedades de la experiencia religiosa). La conversión, ciertamente, tiene algo de claudicación voluntaria, y la música o, mejor, algunos músicos, parecen tener el poder para lograr ponernos a sus pies. Sin embargo, el converso no es lo común, y la música, como la religión, tiene una dimensión institucional que atenaza al creyente. La gente suele ser monoteísta en música, como en religión, o en sexo. Ross confía, sin embargo, en el poder de la experiencia liberada de sus marcos, cara a cara, ante el divino artista.
El tercer secreto tiene que ver con los dos anteriores, pero es más cultural que personal: Ross tiene una personalidad única, pero no brillaría tanto al margen de un modo de producción representado no sólo por The New Yorker, sino por una forma de tomarse la música (y muchas otras cosas) en Estados Unidos: «Siempre he querido hablar de música clásica como si fuera música popular, y de la música popular como si fuera clásica» (p. 31). La idea no es exclusivamente estadounidense, pero ha tenido, desde luego, más posibilidades en Estados Unidos. Durante un tiempo la música clásica se percibió como algo europeo, distante, aristocrático, antipopular. En cambio, el jazz se veía como la democracia, el folk como el Volk, y el rock como la rebeldía. Las cosas han cambiado y Ross intenta colaborar cruzándose de barrios musicales, y poniéndose entre nuevos tipos de oyentes. Su jugada sigue siendo buena contra los expertos arrogantes de la clásica, pero también puede promover un nuevo populismo fácil. El viejo problema de Estados Unidos era el antiintelectualismo (contra el que Ross sigue luchando), pero el intelectualismo populista (o «populismo chic») es igual de peligroso, o peor, y prospera desde hace tiempo. El neoyorquino tiene que hacer gala de disfrutar tanto con Lacan como con una serie basura de televisión; tiene que declararse fan de un grupo callejero que no conoce nadie, pero dejar claro que no puede vivir sin ciertas versiones de las Partitas de Bach. Ross sabe esto, y por eso combina, en dosis astutas, el «neo-buen-rollo» estadounidense con toques de nihilismo trasnochado, pero admirable, la nueva eufonía made in USA con disonancias de algún abismo, lo políticamente correcto con la atracción del vacío.
Trata de crear un nuevo tipo de público, y se diría que lo consigue, aunque de algún modo da la sensación de que ese tipo de público ya existía, y estaba ahí, esperándolo desde hacía tiempo. ¿Tiene el crítico el poder para modificar la escucha, o es él mismo efecto de una modificación? Quizá las dos cosas. No sé si un fundamentalista musical se hará politeísta después de leer a Ross, pero seguro que su libro le ha gustado a una doctoranda en Letras leyendo un manga en Prospect Park una mañana de domingo, y a una camarera de Shanghái que desconecta por la noche oyendo a Beethoven, y a multitud de individuos dispersos por el planeta que han nacido con iPods en las orejas. También le agradará a esa especie de oyente que se apunta a todo, «profesores de colegio, correctores de pruebas, estudiantes, jubilados y otras personas» (p. 21) que asisten al Met no como un signo de distinción, sino para llorar con Puccini o gozar con Mozart por el módico precio de veinticinco dólares. Pero también va a gustar el libro, mucho me temo, a los típicos gestores y programadores musicales que se lavan las manos diciendo que toda la música es música, y que toda es buena, y que es fácil ponernos de acuerdo, y comunicarnos, y que «All is Full of Love» (pace Björk). Es fácil proclamar que todos estamos abiertos a todo, y que somos todo oídos, pero sería más interesante empezar por aprender a oírnos a nosotros mismos y reconocer nuestra propia resistencia y nuestras propias barreras. Tampoco habría que confundir la tolerancia con el fomento del gran surtido. ¿Y si dentro del surtido hay porquería? ¿Es posible abrirse de oídos sin desentenderse del juicio? ¿Cuánto contribuye Ross a un tipo de educación (musical y social, da lo mismo) que no confunda la variedad con el enriquecimiento? Ross se ha embarcado en una empresa compleja: predica la comunicación, algo presionado por el ambiente de su país, pero es un individuo extraordinariamente sensible e inteligente, y un crítico autorizado. Necesita inspirar buenos sentimientos, pero deja entrever que las cosas son más complicadas. Tiene que saber que el pluralismo está convirtiéndose en un dogma, de tal forma que practicar un solo estilo musical es fomentar la «sonofobia» y la intolerancia con sonidos alternativos. Ross se considera un «bicho raro» al que le gusta de todo, pero, ¿no nos rodean «bichos raros» que pueden vivir toda una vida escuchando sólo a Bach? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y quienes sólo oyen hip-hop? Algunos son buena gente, y no impondrían su dios a los demás. Pero otros tienen tarado el oído, y sienten que poseen la verdad. ¿Qué hacer? La solución consistente en explicar que Bach mismo es una mezcla y que el hip-hop es muchas cosas al mismo tiempo no suele modificar la escucha. La gente se aferra a su oído como a su sexualidad, a sus trajes regionales, sus nacionalidades y sus platos favoritos. Es comprensible que Ross lo intente con métodos autobiográficos, con cuentos, o con lo que sea: las grandes teorías sobre las mezclas no tienen muchos efectos cuando trabajas in medias res, y tratas de que un grupo de adolescentes vestidos de raperos atiendan por un momento a una fuga de Bach, o se den cuenta de que las letras de Bob Dylan son tan buenas como los versos de la poesía canónica inglesa, pero que no funcionarían bien sin la música (pp. 488 y ss.). Tampoco funcionan cuando intentas que un melómano que conoce cien versiones de la Novena reconozca que Beethoven era como lo retrató Mauricio Kagel en su Ludwig.
El iPod en modo shuffle tampoco es la tabla de salvación para fomentar la escucha desprejuiciada, «derribar barreras estilísticas» (p. 45) y celebrar la feliz coexistencia de géneros. En realidad, ya hay que tener escuchada mucha música para usar el iPod como lo hace Ross. Además, mucha gente sólo tiene sensación de mezcla si la música viene troceada en pistas de muy pequeño tamaño que puedan combinarse. Si, por el contrario, las pistas tuvieran el tamaño de un cuarteto de Morton Feldman, el oyente podría verse sumergido en un océano de música y perder el interés por saltar a algo diferente. La mezcla buena, después de todo, no tiene que ver con la facilidad del «salto», sino con cierta relajación, la que te permite oír el San Francisco de Asís de Messiaen de un tirón o veinticinco veces las Variaciones «Heroica», op. 35 de Beethoven, en modo loop, y luego pasarte cuatro días escuchando a Pepe Mairena, o un mes sin sacar la cabeza de los últimos discos de Coltrane.
Creo que, si hiciera una gira por ciertos sitios, Ross se daría cuenta de que el diálogo y la fusión, incluso el cruzarse únicamente de acera musical, sigue siendo un verdadero problema, y que convencer a un progre al que le gusta el rock de que vaya a escuchar a Beethoven es tan difícil como conseguir que un conservador con abono de ópera se deje caer por un concierto de un rapero anticapitalista. Poner de acuerdo a las tribus musicales es como poner de acuerdo a los provida y a los defensores de los derechos de las mujeres, a los cristianos y los musulmanes, a los taurinos y a los socios de las protectoras de animales. Ross lo ve desde otra óptica, es cierto, quizá la que tienes cuando sales de un concierto del Carnegie Hall una tarde preciosa, fresca y soleada, y se te hace de noche tomando copas en un local musical muy exótico del Soho o en un garito alternativo en Brooklyn. Las cosas no se ven igual desde aquí, creo. En realidad, tampoco allí las cosas son tan bonitas: a Lorraine Hunt podía gustarle mucho Stevie Wonder (p. 501), pero la gente que paga un dineral por una gala en la que se escucha «This is Fun Day» no suele pagar veintitantos dólares por escuchar Erwartung en el Carnegie Hall (véanse otros ejemplos en las pp. 21-22). El público de Björk no suele escuchar ópera, aunque amigos de Ross se pongan «Casta diva» después de escuchar Vespertine. Ross también cree que el ruido puede unirnos a todos (pp. 360-364), pero tampoco es tan fácil que alguien que se traga discos frenéticos de Cecil Taylor se oiga con tanto agrado algo de Xenakis o de Stockhausen.
Sería injusto, con todo, pedirle a Ross lo que muchos otros críticos y profesionales nunca se han atrevido a dar y ni siquiera han intentado. Ross da confianza, e intenta hacer algo. Trata de que no oigamos la voz de nuestro amo (sea el amo quien sea o esté donde esté, fuera o dentro de nosotros mismos). Y de una forma u otra, lo logra. Lectores de su nuevo libro han pasado ya por la experiencia, algunos de ellos eruditos que parecían estar de vuelta de todo. Da igual si ya la conocen o si nunca la han oído: necesitan escuchar la música de la que habla Ross; necesitan soltar el libro y ponerse un disco, o conectarte a la red. Ahí está lo bueno, pero también lo desconcertante. Si finalmente se trataba de escuchar, ¿por qué no fabricar de una vez un libro de música que hiciera sonar la música de la que habla? Ross lo intenta, e incluye en su libro, además de bibliografías, guías de audición y recomendaciones discográficas típicas, conexiones con su blog, que contiene archivos musicales, audioguías con fragmentos sonoros y vínculos a listas de reproducción de Spotify. También graba él mismo, con su propia voz, la versión para el audiolibro, pero finalmente hay algo frustrante. No puede hacer oír la música de la que habla, en buena parte porque tropieza con los derechos de autor (especialmente con los poderosos artistas pop).
Si Ross pudiera llevar adelante su proyecto, sin embargo, necesitaría el libro multimedia total, conectado a catálogos de discográficas, fonotecas, páginas educativas de orquestas, etc. De momento, ahí está el libro y en otro sitio… la música. El lector es el que aún tiene que dar el salto. Tampoco pasa nada. Lo mismo en el libro multimedia total nadie leería las palabras. Quizás en algún momento las dos cosas –texto y música– se fusionarán y serán igual de inmateriales. «No es malo –dice Ross– que la gente haya dejado de acumular música en forma de soportes materiales empaquetados». Gracias a las tecnologías, la música «está volviendo –dice– a su evanescente estado natural» (p. 119). Suena bonito, pero para romper las barreras del sonido, seguirá necesitándose algo más que eso. Probablemente aporrear un piano viejo, o frotar un violín malo seguirá teniendo tantos efectos transformando vidas como un iPod con cientos de gigas de música del tipo del que se compró Ross en 2003. Los directos van a seguir existiendo, y seguirán alterándose gracias a las tecnologías (el capítulo 3 debería leerse obligatoriamente en todos los colegios). Los sistemas de almacenamiento y descarga modificarán para siempre el uso y el significado de la música. Pero ésta seguirá también dependiendo de cosas tan tontas como agitar aire a cierta velocidad, y romper el silencio con ruido, o pararse y percibir todo lo que se oye cuando se trata de estar en silencio (aunque se crea saberlo todo sobre Cage, por favor, léase el decimoséptimo capítulo con tranquilidad).
Alex Ross no es un amargado, pero tampoco un eufórico. No le asquea el destino de la música, pero no se deja llevar por utopías. Hasta cuando se pone más inmaterial, y parece que más moderno, sigue haciendo cosas propias de la época de Monteverdi o de Beethoven. Ha compuesto un libro extraordinario que, hasta cierto punto, es más auténtico que El ruido eterno. Enseña, nuevamente, un montón de música, pero destapa, por activa y por pasiva, un aluvión de dilemas. En realidad, el reto de la música y de la crítica no es hacernos escuchar más, sino hacernos escuchar algo de una vez. ¿Cómo diablos lo conseguimos? ¿Suavizando diferencias, o exhortando a la escucha? Según él, la Heroica de Beethoven, la que le cambió la vida, empieza «con unos acordes imperiosos que dicen: “Escucha esto”» (p. 48; la cursiva es mía). Alex Ross ha hecho lo más difícil. Sugiero a los lectores que corran a comprar el libro, y añadan con un rotulador indeleble un rotundo signo de exclamación al «Escucha esto» de la portada. Quizá no sirva de mucho pero, por ayudar, que no quede.
Ramón del Castillo es profesor titular en la UNED, donde enseña corrientes actuales del pensamiento para Historia del Arte, Estudios Ingleses, Antropología y Filosofía. Ha traducido a pensadores angloamericanos y ha publicado numerosos ensayos sobre temas filosóficos y musicales. Colabora regularmente con radios, orquestas, centros de difusión, festivales y escuelas de música. En la actualidad prepara un libro sobre Wittgenstein y el humor.