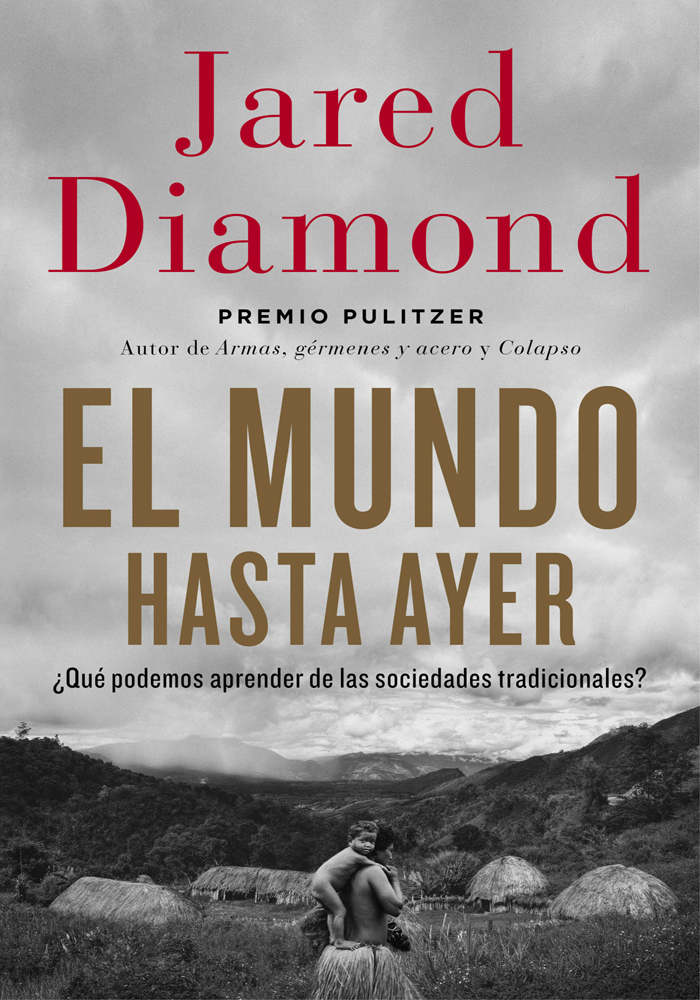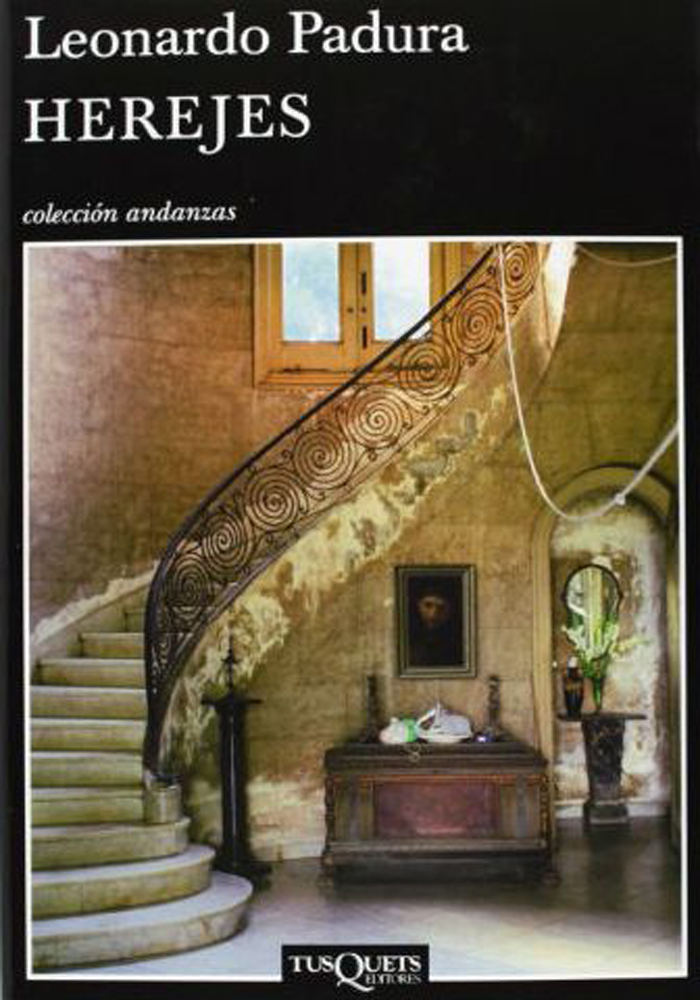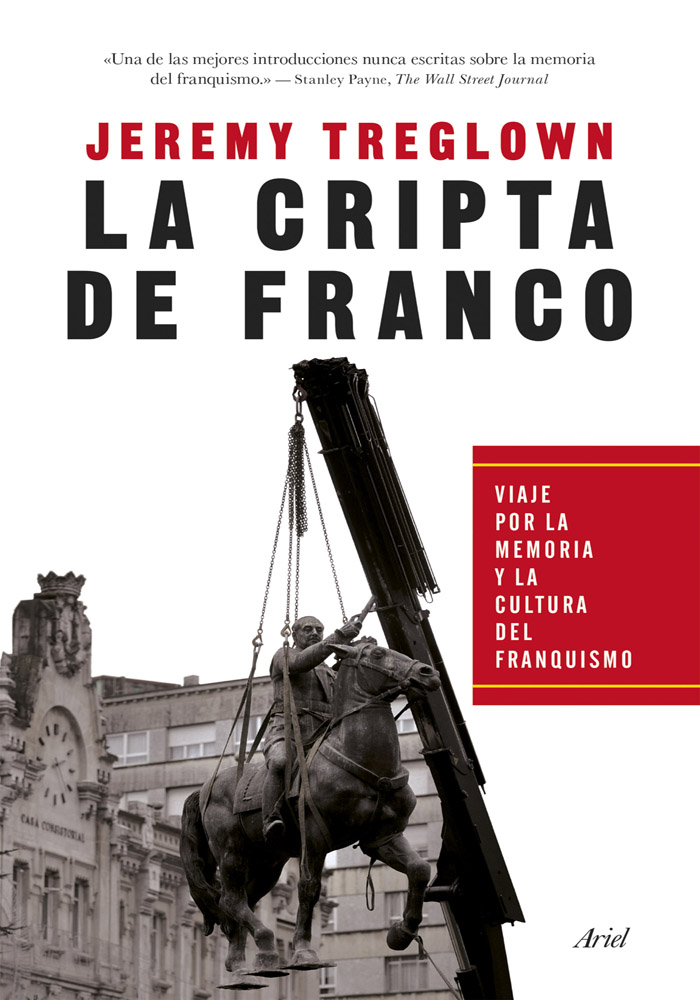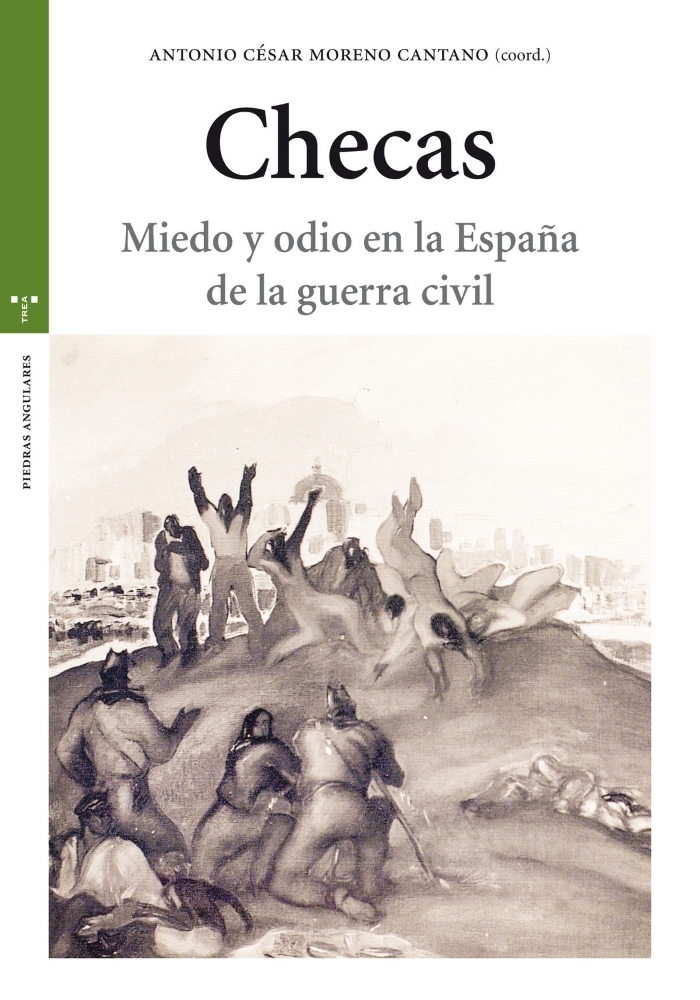Algunos de los grandes éxitos divulgativos de Jared Diamond portan como subtítulo una pregunta que sirve de guía y motivo conductor al libro. Así, por ejemplo, Armas, gérmenes y acero está encabezado por este preciso interrogante: «¿Por qué los pueblos de Eurasia conquistaron, desplazaron o diezmaron a las poblaciones autóctonas de América, Australia y África, y no a la inversa?»Jared Diamond, Armas, gérmenes y acero, trad. de Fabián Chueca, Barcelona, Debate, 1998. Hay una edición posterior, ampliada, de este libro en 2006. ; Colapso, por este otro más conciso: «¿Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen?»Jared Diamond, Colapso, trad. de Ricardo García Pérez, Barcelona, Debate, 2006.. El autor sigue fiel a esta costumbre en su último libro, objeto de esta reseña, al que acompaña este prometedor subtítulo: «¿Qué podemos aprender de las sociedades tradicionales?»
Sociedades no weird
Por «sociedades tradicionales» entiende Diamond bandas de cazadores-recolectores o tribus y pequeñas jefaturas dedicadas a la agricultura o el pastoreo, y que se mueven en una horquilla poblacional de unas pocas decenas a unos pocos millares de personas. Más allá de las sociedades tradicionales, así definidas, estarían la mayor parte de las jefaturas y los Estados, con, respectivamente, muchos miles o muchos millones de integrantesDiamond acepta, no si alguna reticencia, la división cuatripartita de las sociedades humanas propuesta en las décadas de 1960 y 1970 por el antropólogo estadounidense Elman Service. Véase, por ejemplo, su obra Los orígenes del Estado y la civilización, trad. de Mari-Carmen Ruiz de Elvira Hidalgo, Madrid, Alianza, 1984, pp. 185-286. Conviene, no obstante, tener presente siempre que hay un espectro continuo que va desde las sociedades igualitarias de cazadores-recolectores a los modernos Estados regidos por gobernantes. A lo largo de la historia de la humanidad, algunas sociedades han recorrido todos los estadios o fases de ese espectro (y son las que nosotros conocemos mejor, por otra parte: los Estados), mientras que otras han quedado (y siguen) afincadas en su condición de grupos básicamente igualitarios, y hay otras, por fin, que ocupan en la actualidad algún lugar intermedio en el espectro continuo de concentración de poder. Aunque, como siempre, es un tanto arbitrario establecer tramos limitados o discretos dentro de un continuo, nos resulta también normalmente muy útil hacerlo (como cuando dividimos el espectro cromático continuo en designaciones discretas para los distintos colores). Por eso, los antropólogos suelen distinguir cuatro categorías –banda, tribu, jefatura y Estado– para clasificar políticamente las diferentes sociedades. Tomemos el caso de las jefaturas. Las jefaturas plenamente independientes pasaron a la historia a comienzos del siglo XX, pues ocupaban tierras excelentes, activamente codiciadas por los Estados, que acabaron expoliándoselas. Las jefaturas surgieron hacia el año 5.500 a. C. en el Creciente Fértil y hacia el 1.000 a. C. en Mesoamérica. Abundaban en 1492 en gran parte del Este de Estados Unidos, en áreas ricas de América del Sur y Central, en el África subsahariana y en toda Polinesia.
En punto a población, las jefaturas son netamente más grandes que las tribus: abarcan desde miles a varias decenas de miles de personas. Este aumento de tamaño acarrea importantes consecuencias políticas:
– La mayor parte de las personas no están emparentadas por lazos de sangre o de matrimonio, y no conocen sus nombres respectivos ni sus filiaciones. Esto creó un problema especial y nuevo en la historia (cuando las primeras jefaturas emergieron hace unos siete mil quinientos años): cómo resolver encuentros habituales con extraños sin intentar agredirlos o matarlos. Una parte de la solución a este problema consistió en hacer que una persona, el jefe, ejerciera el monopolio o uso exclusivo y legítimo de la violencia dentro del grupo, y para dirimir las disputas que en él pudieran surgir.
– A diferencia del gran hombre de una tribu, el jefe ocupa un cargo de autoridad formalmente reconocido y hereditario. Es decir, es propietario de la autoridad que desempeña y puede transferirla a sus herederos, como el resto de su patrimonio.
– La jefatura puso fin a la toma descentralizada de decisiones que se observa en la aldea tribal. Por el contrario, el jefe tiene la última palabra en toda decisión importante, se reserva para sí información privilegiada, y puede ser reconocido a distancia por su indumentaria, sus adornos o la calidad o magnificencia especiales de su vivienda. Los demás miembros del grupo están obligados a efectuar signos de reconocimiento y pleitesía hacia su persona.
Cuando hablo de jefaturas, puedo estar transmitiendo la impresión de que todas ellas eran iguales en lo tocante a concentración de poder. No es así. Las jefaturas de las islas pequeñas de Polinesia no se diferenciaban gran cosa de las sociedades tribales lideradas por «grandes hombres», salvo por la circunstancia de que la jefatura era hereditaria. Pero, por lo demás, la cabaña del jefe era como las restantes, no había burócratas ni grandes obras públicas, el jefe redistribuía lo producido de forma bastante igualitaria y la tierra era de propiedad comunal. Pero en las islas grandes –como Hawái, Tahití y Tonga– el jefe era inmediatamente reconocible por su ostentosa vestimenta, se erigían obras públicas merced a mano de obra numerosa y a veces esclava, existían tributos y la tierra era controlada por el jefe.. Hablando en términos sexológicos, «el tamaño importa»: las sociedades tradicionales son sociedades pequeñas, en las que no existe una división del trabajo lo bastante diversa y pormenorizada como para producir una gama amplia de bienes y servicios; tampoco en tales sociedades puede mantenerse un ejército permanente y profesional; y la toma de decisiones puede llevarse a cabo mediante alguna forma de democracia directa, cosa que ya no es dable en las multitudinarias jefaturas o en los ciclópeos Estados. Como dice Diamond, con un gasto mínimo de palabras: «veinte personas pueden sentarse en torno a una hoguera y llegar a un consenso, pero veinte millones no».
Aunque en la actualidad las sociedades tradicionales nos parecen un exotismo cultural, pues la totalidad del planeta (con la excepción de la Antártida) está dominada por algo menos de doscientos Estados, la situación se invierte si adoptamos una perspectiva histórica. Entonces caemos en la cuenta de que más del noventa por ciento de la andadura de nuestra especie ha transcurrido en sociedades tradicionales, pequeñas y escasamente jerarquizadas. A su lado, las civilizaciones modernas son sociedades WEIRD (raras), acrónimo inglés que corresponde a western, educated, industrialized, rich and democratic societies (es decir, sociedades occidentales, cultas, industrializadas, ricas y democráticas). La mayor parte de nuestro conocimiento de la psicología humana lo hemos extraído de personas que viven o han vivido en sociedades weird, de modo que tiene perfecto sentido indagar, como hace Diamond, qué podemos aprender de las sociedades no weird, de las sociedades tradicionales que todavía perviven entre nosotros.
Cuando se embarca en la contestación de esta pregunta, huye tanto de las delicuescencias rousseaunianas (las sociedades tradicionales son el paraíso que nunca debimos abandonar) como del prepotente etnocentrismo occidental (fuera de nuestra civilización sólo hay atraso material, costumbres aborrecibles y sandeces religiosas). Diamond, alejado por igual de ambos extremos, se calza la visera del contable ponderado que lleva a cabo un detallado balance de los pros y contras, de las virtudes y defectos de las sociedades tradicionales, y de paso nos anima a efectuar un aprendizaje selectivo de sus peculiaridades positivas. Por supuesto, dado el problema del bongo–bongoísmo, que arrastran como una cruz los antropólogos, no tiene sentido meter en el mismo saco a todas las sociedades tradicionales y pretender hacer generalizaciones fiables y sin excepción acerca de todas ellasEl problema del bongo–bongoísmo en antropología puede describirse así: «[…] con independencia de la generalización que se haga, siempre habrá quien podrá exclamar: “¡Ah!, pero es que en la tribu Bongo-Bongo no lo hacen así”». Véase Ted C. Lewellen, Introducción a la antropología política, trad. de María José Aubet Semmler, Barcelona, Bellaterra, 1994, pp. 12-13. . En lugar de esto, Diamond extrae una muestra de treinta y nueve sociedades tradicionales (entre las que se cuentan cuatro jefaturas), claramente sesgada hacia las que tienen su asiento en Nueva Guinea, que son las que él, por su trayectoria profesional, mejor conoce. Tampoco pretende Diamond ser exhaustivo en su recorrido temático, sino que centra su atención en nueve cuestiones (comercio disfrazado de altruismo, guerra, crianza de los hijos, trato de los ancianos, peligros, enfermedades, religión, poliglotismo y estilos de vida saludables), muy a sabiendas de que deja fuera de foco otros muchos asuntos casi igual de interesantes.
Guerra y comercio
La guerra, o la amenaza de ella, es omnipresente en las sociedades tradicionales, en que se alecciona a sus miembros para matar –o, cuando menos, para saber cómo hacerlo– desde la infancia. El simple encuentro con un extraño es un acontecimiento potencialmente peligroso y, desde luego, muy desazonante, pues se entiende que lo más probable es que el intruso esté rondando para robar o raptar mujeres. Cuando, en el marco de los grupos tribales de Nueva Guinea, un neoguineano se encuentra con otro neoguineano desconocido y ambos están lejos de sus respectivas aldeas, lo primero que hacen es emprender una larga y prolija conversación sobre sus parientes, en un intento desesperado por encontrar un vínculo familiar, aunque sea tenue, entre ellos que desactive cualquier motivo para que ambos se enzarcen en una disputa violenta. Estas «conversaciones neoguineanas» se dan también entre los otrora considerados pacíficos !kung de Botsuana.
Una vez que se consuma una agresión con resultado de muerte, el grupo de la víctima (que puede pertenecer a la misma tribu) tratará de tomarse el desquite y, de conseguirlo, provocará una espiral, difícil de contener, de agresiones mutuas, pues no debemos olvidar que en las sociedades tradicionales no hay una institución, similar al Estado, que disfrute del monopolio de la violencia y pueda desarmar a los contendientes o hacerles entrar en razón. Esto hace que la mortandad provocada por la guerra sea mucho más alta en términos proporcionales (que no absolutos) en sociedades sin Estado que en las civilizaciones modernasEn este punto la postura de Diamond coincide con la expresada por Steven Pinker en su libro Los ángeles que llevamos dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones (trad. de Joan Soler Chic, Barcelona, Paidós, 2012), que tuve la oportunidad de reseñar en Revista de Libros..
La hostilidad potencial hacia los vecinos fuerza a los componentes de las sociedades tradicionales al confinamiento geográfico y a no saber nada de cuanto existe a unos pocos kilómetros de distancia de su campamento. En los valles densamente poblados de Nueva Guinea es normal que nadie haya visto o siquiera oído hablar del océano, que se encuentra sólo a ochenta kilómetros de donde residen. Los primeros en escapar a este maleficio del confinamiento fueron los comerciantes, que llegaban a aventurarse en viajes a muy larga distancia. El comercio tiene la virtud de pacificar los ánimos. Esto se echa de ver en las ferias de comercio de los inuit del noroeste de Alaska, que se sientan una semana o dos a comerciar amigablemente, mientras que el resto del tiempo se vapulean muy a su sabor, como enemigos declarados que son. El comercio tradicional sirve para algo más que intercambiar objetos: ayuda a cimentar alianzas políticas con otros pueblos o a establecer una red informal de socorros mutuos, en la que quienes gozan de prosperidad y son donantes netos en una época adquieren el derecho a ser auxiliados en períodos futuros de escasez.
Lenguas, salud y religión
Mi impresión es que lo mejor del libro de Diamond se amontona en su tramo final. Allí nos enteramos de que Nueva Guinea acapara mil de las aproximadamente siete mil lenguas vivas que existen hoy en el mundo. Esto puede obedecer al confinamiento geográfico, que acarrea como consecuencia la deriva cultural y la diferenciación lingüística. No sólo esto: los nativos de Nueva Guinea suelen ser multilingües, mientras que en las sociedades de rango estatal lo que más cunde es el monolingüismo. Diamond defiende con decisión el poliglotismo, en parte por razones médicas, en parte por «ecologismo cultural». Según él, en los últimos años hay estudios que indican que el hecho de practicar varias lenguas es un factor de protección contra enfermedades neurodegenerativas, como el alzheimer. Además de esto, hablar varias lenguas permite al políglota disponer de modos diferentes de pensar y categorizar el mundo, cada uno de ellos encapsulado en un idioma particular. Sí, como lo oye: Diamond emprende una defensa algo más que módica de la hipótesis de Sapir-Whorf, de muy dudosas credenciales científicas: «Si la tan debatida hipótesis de Sapir-Whorf es correcta, la estructura de una lengua moldea la forma de pensar de sus hablantes, de modo que una persona ve el mundo y piensa diferente cuando cambia de idioma», escribe en la página 468. Sólo esto bastaría –continúa diciendo– para justificar que se haga algo para contrarrestar la labilidad extrema de las lenguas minoritarias, que están extinguiéndose a razón de una cada nueve días. Sin duda es éste uno de los puntos del libro de Diamond que consigue que más amusgue las orejas quien lo lee. Pero hay que añadir que Diamond no encuentra que cuanto acaba de decir sea incompatible con la defensa de la diglosia: dominar una lengua de entendimiento común mientras que se habla otra (minoritaria) en el recinto familiar.
Hasta su contacto con los colonos euroamericanos, las sociedades tradicionales habían conseguido mantenerse al margen de las enfermedades de la civilización, como la diabetes y la hipertensión. Nuestra ansia viva por el azúcar y la sal es atávica, la hemos heredado de nuestros antepasados, que sólo esporádicamente se encontraban con estas golosinas necesarias para la supervivencia. El consumo excesivo de sal produce hipertensión y nos vuelve proclives a contraer enfermedades cardiovasculares. Hay en esto incluso una broma evolutiva macabra: aquellos de nuestros antepasados que disponían de riñones eficientes en la retención de sal estaban mejor equipados para sobrevivir en trances de escasez de sal en el cuerpo (causados por sudoración excesiva o ataques de diarrea); pero cuantos han heredado esos riñones privilegiados son en los tiempos modernos –con el salero en la mesa, siempre a nuestra disposición– los candidatos más firmes a padecer hipertensión.
Una historia parecida nos la cuenta la evolución de la diabetes: los genes que predisponen a la diabetes pueden ser «genes ahorradores» que permiten almacenar glucosa en forma de grasa. Estos genes (hipotéticos, de momento) confirieron ventajas a sus portadores en épocas pretéritas, en que se alternaban de manera impredecible comilonas y hambrunas, al permitirles acumular grasas con que afrontar épocas de escasez alimentaria. Pero esos mismos genes, de existir, estarían favoreciendo la obesidad y la diabetes en entornos modernos, con comida hipercalórica en abundancia a nuestro alcance en los supermercados.
Confieso mi debilidad por el capítulo que Diamond consagra a la religión, el noveno. Aquí te reencuentras con el mejor Diamond, el de Armas, gérmenes y acero y el de grandes bocados de Colapso y El tercer chimpancé, cuando la densidad intelectual se fundía con un estilo prieto, que hacía que corrieras desalado por sus páginas. De forma acertada, Diamond se desentiende del problema semántico de si cuanto se proclama en las afirmaciones religiosas es verdadero o falso, y se centra más bien en las funciones que cumplen las creencias religiosas. Y encuentra que la religión cumple al menos siete funciones:
1. Explicar intelectualmente, por medio de agentes sobrenaturales, acontecimientos naturales y culturales, como la génesis del universo (y de la especie humana dentro de él), la diversidad de lenguas o el movimiento aparente del sol en torno a la tierra.
2. Atenuar la ansiedad ante lo azaroso o incontrolable a través de la oración, el ritual, la ofrenda a los dioses, la consulta a los oráculos o la observancia de una conducta ejemplar. Todo esto aleja la indefensión ante todo aquello que está más allá de nuestros alcances, como la recogida exitosa de las cosechas, la fertilidad de los animales, la frecuencia de las lluvias, el desenlace de las guerras o la curación de una enfermedad.
3. Proporcionar consuelo ante la muerte, asegurando que existe otra vida más allá de esta. Además, esto resuelve el rompecabezas de la teodicea: ¿cómo es que existe un Dios bueno y todopoderoso que consiente que nos aflijan los males? La respuesta es que esta vida sólo es una parte, y además diminuta, de la totalidad de la existencia. La parte de la película de nuestra existencia que no vemos, y que discurre en el más allá, mostrará que los buenos que han sufrido serán recompensados con creces en el cielo, mientras que los perversos a quienes todo ha ido bien en el más acá sentirán cómo les crujen los dientes en el infierno. Esta función de consuelo de la religión podría aclarar por qué la gente es más religiosa en los países pobres que en los ricos: hace falta en ellos más dosis de religión para sobrellevar el infortunio.
4. Las religiones de las sociedades complejas están institucionalmente organizadas y ocupadas por profesionales a tiempo completo (sacerdotes, rabinos, imanes), que reciben un estipendio por su trabajo. Esto no sucede en las sociedades tradicionales. Este y los restantes tres rasgos funcionales de las religiones surgen en las jefaturas y Estados, pero no están presentes en las bandas ni en las tribus. En las sociedades tradicionales existen, sí, brujos o chamanes, pero no se dedican en exclusiva a funciones religiosas, sino que han de cazar, recolectar, cultivar o pastorear como los demás.
5. Además de esto, se produce cierto conchabamiento entre el poder político y el religioso. Los jerarcas políticos se encargan de proteger y alimentar a los especialistas religiosos a cambio de que estos proclamen que el jefe o el rey es un dios o, al menos, un intermediario bien amado de los dioses, que puede obtener de estos un trato de favor para la población en forma de cosechas abundantes y fecundidad del ganado. Con lo que la obediencia política adquiere un marcado cariz religioso.
6. Las religiones en las sociedades complejas incluyen un código moral sobre cómo tratar a los desconocidos (una moral fría), cosa que no sucede en las sociedades tradicionales, en que las normas morales (cálidas) se refieren al comportamiento con gente a la que se conoce y trata directamente, cara a cara. Pero sucede que las normas ancestrales de la moral cálida no sirven para el trato con desconocidos, y en las sociedades que alcanzan el rango de jefaturas y Estados siempre hay desconocidos. Se precisan, en el nuevo marco de sociedades extensas, unas normas de moral fría (complementarias de las querencias morales cálidas), que se presentan como dictadas directamente por un ser sobrenatural, contenidas en unas Sagradas Escrituras, protegidas en su integridad literal por los sacerdotes y respaldadas en su cumplimiento por el brazo secular de los jefes y monarcas. En las sociedades laicas modernas, la obediencia a la ley ya no viene inspirada por el temor de Dios sino sólo por la amenaza que supone el castigo secular propinado por funcionarios estatales.
7. En las sociedades tradicionales se considera natural y justificado matar a un extraño que pertenece a otra tribu. En cambio, en sociedades de gran escala, en las que se enseña el respeto a los desconocidos, la guerra con extraños deja de ser un acontecimiento habitual y pasa a verse como algo extraordinario, que ha de ser justificado. Los funcionarios religiosos contribuyen a legitimar estas guerras esporádicas con desconocidos aduciendo, por lo común, que los desconocidos son infieles, es decir, creyentes de otra y equivocada religión. En las sociedades tradicionales, en cambio, la religión nunca es invocada para amparar ideológicamente el ataque a los miembros de otra tribu.
Todas estas funciones que desempeña la religión tienen una importancia tan decisiva que han hecho de ella casi un universal cultural.
El mundo hasta ayer está un peldaño por debajo de los anteriores grandes logros divulgativos del autor, pero sigue siendo un Diamond (y todavía con muchos quilates).
Juan Antonio Rivera es catedrático de Filosofía de I. E. S. Es autor de los libros El gobierno de la fortuna (Barcelona, Crítica, 2000), Lo que Sócrates diría a Woody Allen (Madrid, Espasa, 2003), Menos utopía y más libertad. La teoría política y sus aditivos (Barcelona, Tusquets, 2005) y Carta abierta de Woody Allen a Platón (Madrid, Espasa, 2006).