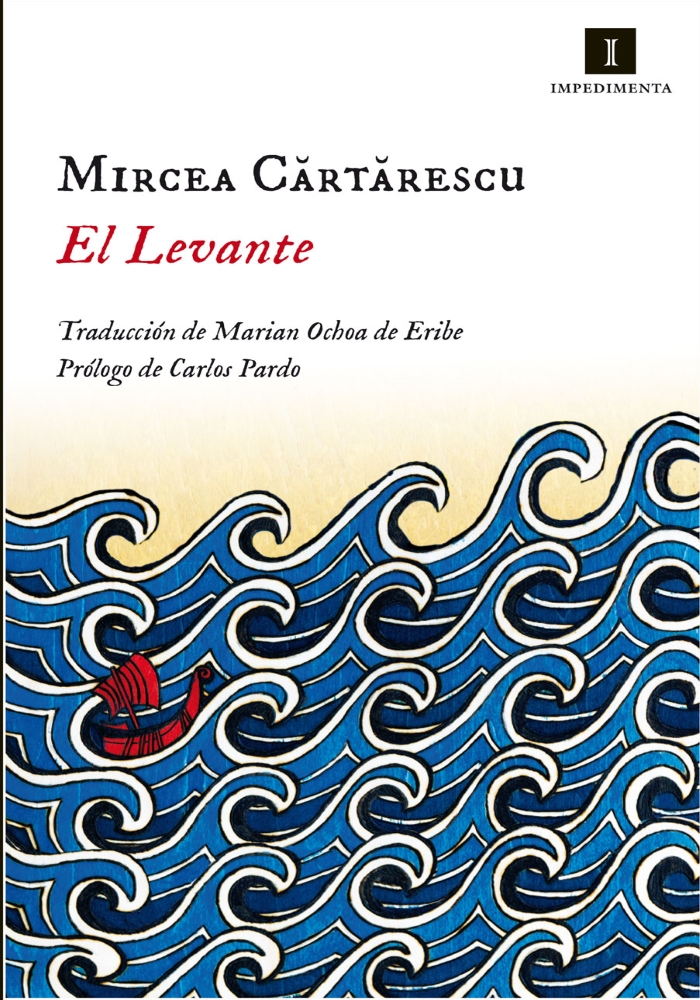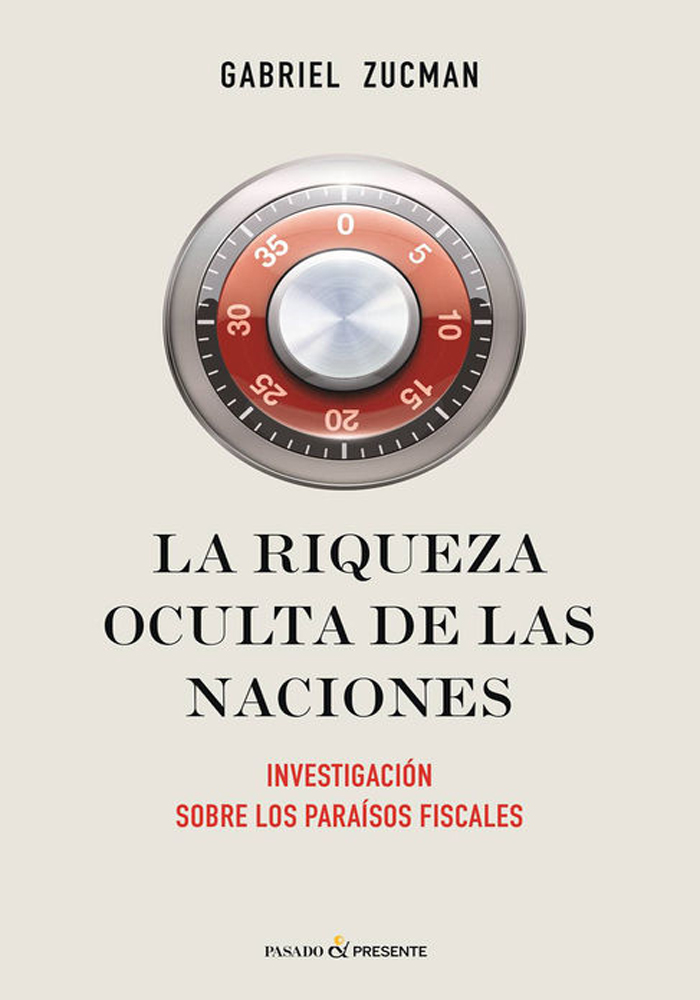Este libro no versa sobre la evolución de la guerra,
sino sobre la técnica y el ethos del liderazgo
y del mando.
John Keegan
El británico John Keegan (1934-2012), está considerado como uno de los más notables historiadores militares, y su vocación le llegó, según él mismo ha escrito, a partir, paradójicamente, de una carencia: una enfermedad infantil que lo dejó lisiado de por vida.
Cuando en 1952 me presenté al examen médico para el servicio militar obligatorio, el doctor que me examinó las piernas meneó la cabeza, apuntó algo en mi expediente y me dijo que podía irme. Semanas después recibía una carta oficial en la que se me comunicaba que había sido clasificado como inútil permanente para el servicio en las fuerzas armadas […] cuando fui a estudiar a Oxford en 1953 elegí Historia Militar como asignatura especial.
Y acabó sentando cátedra precisamente en esa asignatura en Oxford y también en Sandhurst, la famosa academia militar británica. El continuo e íntimo trato que allí estableció con los oficiales y otros mandos le llevó a escribirHistoria de la guerra, trad. de Francisco Martín Arribas, Madrid, Turner, 2014.:
Los militares no son como los demás hombres: es la lección que he aprendido de toda una vida en el seno del mundo militar. Y la lección me ha enseñado a considerar con extrema suspicacia las teorías y modelos sobre la guerra que tratan de equipararla con cualquier otra actividad humana.
De ese pensamiento se derivan sus matices hacia las conocidas afirmaciones de Carl von Clausewitz, el excombatiente prusiano de las guerras napoleónicas que tanto ha influido en lo estudiosos de la guerra. A este propósito, Keegan ha escrito:
La guerra no es la continuación de la política por otros medios. El mundo sería más fácil de entender si fuese cierto este axioma de Clausewitz […]. Lo que en realidad dijo [Clausewitz] fue que la guerra es la continuación «de la relación política» [des politischen Verkehrs] «con la intrusión de otros medios» [mit Einmischung anderer Mittel].
En efecto, en el alemán original expresa una idea más sutil y compleja que la frase con que suele citarse en español. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, el concepto de Clausewitz es –a juicio de Keegan– incompleto, pues implica la existencia de Estados, de intereses de Estado. Pero la guerra antecede a los Estados, a la diplomacia y a la estrategia en varios milenios; la guerra es casi tan antigua como el hombre mismo y está arraigada en lo más profundo del corazón humano, un reducto en el que se diluyen los propósitos racionales, reina el orgullo e impera el instinto.
Conviene conocer estos pensamientos de Keegan para entender con mayor precisión el libro que aquí se comenta, que no es un tratado sobre liderazgo en general, sino sobre la capacidad militar que poseían los líderes que el autor repasa en estas páginas. A saber: Alejandro Magno, el duque de Wellington, el general Ulysses S. Grant y Adolf Hitler. El libro también se adentra (en su último capítulo) en los planteamientos a los que se enfrenta el mando militar en la era nuclear.
Abordaré en lo que sigue no una crítica canónica, sino impresionista. Quiero decir que pretendo transmitir mis particulares impresiones sobre el abordaje que realiza el autor de dos líderes militares muy alejados en ideas y en tiempo: Arthur Wesley, duque de Wellington, y Adolf Hitler. Wesley fue el vencedor de Waterloo, pero también fue triunfador en Los Arapiles (Salamanca), siendo esta última (1812) para muchos su «obra maestra». Siempre he sentido curiosidad por cómo se desarrolló la batalla que acabaría con aquel genio político y militar que fue Napoleón y, al leer algunas historias que se han escrito sobre aquel enfrentamiento militar, me ha sucedido lo mismo que al protagonista de La cartuja de Parma, la obra de Stendhal en que se narra esa batalla: yo tampoco sé dónde estoy y cuál fue el quid de lo ocurrido en Waterloo ni por qué la perdió el Gran Corso. «Ha sido una empresa desesperada… Jamás he estado tan cerca de la derrota», confesaría Wellington a sus amigos tras la victoria.
Para Keegan, el hecho de que Wellington no fuera derrotado se debió en buena parte a las «molestias» que se tomó. Era legendaria la energía de Wellington; como lo era su atención al detalle, su escasa disposición a delegar, su capacidad para mantenerse activo sin dormir ni comer, su despreocupación por su comodidad personal, su desprecio del peligro. Pero en los cuatro días de la campaña de Waterloo superó sus propias cotas de valentía y ascetismo. Por ejemplo, apenas durmió. Todo empezó el jueves 15 de junio de 1815, cuando, antes del baile que daba la duquesa de Richmond en Bruselas, Wesley recibió la noticia de que sus aliados prusianos habían sido atacados por Napoleón; no se acostó hasta las tres de la madrugada, y a las cinco se levantó otra vez. Ese 16 de junio se fue a la cama a medianoche, en el albergue Roi d’Espagne, en Genappe, pero se levantó a las tres de la madrugada. La noche siguiente se acostó en el pueblo de Waterloo, de once a doce, pero el domingo 18, el día de la batalla, estaba escribiendo cartas a las tres de la mañana. Aparte de una cabezada el 17 de junio por la mañana, sólo durmió nueve horas entre el 15 de junio, en que se levantó temprano, y la medianoche del 18 al 19, cuando se acostó en un jergón en su cuartel general, tras haberle cedido su cama a un oficial moribundo de su Estado Mayor. En noventa horas, nueve de sueño; baste la explicación que le dio un mes después Wellington a lady Shelley: «Cuando me encuentro en el fragor del combate, estoy demasiado ocupado para sentir nada».
John Keegan no disimula su simpatía hacia Wesley, pero consigue narrar la batalla de Waterloo con tal viveza y precisión que quien esto escribe la ha entendido por fin cabalmente. Quizá porque Keegan ha escogido como punto de vista del narrador precisamente los ojos de Wellington y los de su caballo, Copenhagen.
Al abordar la personalidad militar de Hitler, que tiene sus raíces en su participación en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Keegan despeja muchos de los interrogantes que cualquier curioso por la Historia se plantea ante aquella matanza sin precedentes en la historia de la humanidad. Siempre he pensado que los generales de los dos bandos, que llevaron a la muerte a una parte notable de la juventud europea, hubieran sido fusilados por Napoleón si éste hubiera vivido para ver tanto horror y tanta torpeza militar. Keegan se hace también las mismas preguntas.
La Primera Guerra Mundial sigue siendo para la conciencia occidental, incluso a finales del siglo XX, la guerra por antonomasia; no sólo porque acabó con la primacía del Viejo Mundo, ni por el sufrimiento que infligió a toda una generación de varones europeos y a sus familias, sino por su carácter duraderamente misterioso. La primera pregunta que asalta al que se enfrenta a la terrible realidad de las trincheras es: «¿Cómo lo hicieron?». Lo que lleva a la segunda pregunta, más imponderable si cabe: «¿Por qué lo hicieron?». Es decir, ¿por qué los ejércitos se obcecaron en lo imposible, en la pretensión de romper alambres de espino con pechos de carne y hueso? ¿Por qué ese empeño de los generales? Ningún ejército antes, ni en los peores episodios de asedios, mantuvo una actitud tan implacablemente suicida como la que se mantuvo entonces en el frente. La naturaleza de la lucha parece contravenir a la naturaleza misma. ¿Por qué ese extraordinario desafío?
Y la primera respuesta que él se da es puramente demográfica:
El resultado de esta explosión demográfica militar –no se trataba de otra cosa– puso en manos de los generales de 1914 unos ejércitos de unas dimensiones nunca vistas […]. Y se había organizado en formaciones tan compactas y uniformes que su alto mando podía fraccionarlo y colocarlo aquí o allá sólo con enviar a un mensajero que entregara los correos. En el auge de movilización –agosto de 1914–, se dijo que un tren cargado de tropas cruzaba el Rin cada seis minutos hacia la zona de concentración del ejército alemán.
Y de ahí la conclusión:
El defecto de las organizaciones militares que entraron en guerra en 1914 fue su exceso de fuerza, tanto en número de efectivos como en potencia de fuego; motivo por el cual ninguna podía esperar vencer a la otra en campo abierto, viéndose así condenadas a las posiciones estáticas, en una guerra en punto muerto.
A esas circunstancias se añadía una concepción verdaderamente chusca por parte de los estrategas militares de principios del siglo XX. Keegan cita a uno de ellos, el coronel británico Frederic Natusch Maude, que en 1905 había escrito lo siguiente:
Las posibilidades de victoria dependen por completo del espíritu de autosacrificio de aquellos que deben exponerse […]. La verdadera fuerza de un ejército radica fundamentalmente en la capacidad para el sufrimiento de cada una de las fuerzas que lo componen; si fuera necesario, hasta la aniquilación incluso.
Como se ve, un auténtico monumento a la estupidez y al desprecio por las vidas ajenas. Aquella guerra estática o de posiciones fue un disparate suicida y criminal a la vez. Hasta tal punto que –como señala Keegan– el empleo de la artillería fue contraproducente:
Los enormes bombardeos avisaban de sobra a los defensores para que llevaran refuerzos al sector amenazado. En realidad, el fuego desencadenado se añadía a los obstáculos que la infantería atacante debía sortear, ya que dejaba los alambres convertidos en marañas impenetrables, y la tierra de nadie en un paisaje lunar acribillado a cráteres. Y además, el fuego de barrera, tanto el de los atacantes como el de los defensores, destruía la frágil red de cables telefónicos que constituían el único medio por el que la infantería golpeada podía pedir ayuda a la artillería con la que contaba para el avance.
Fue en este clima bélico donde Hitler (condecorado dos veces) aprendió a hacer la guerra y, sobre todo, aprendió a no repetir tales errores. La guerra relámpago (Blitzkrieg) no la inventó Hitler, pero la utilizó con éxito, primero en Polonia y luego en el Oeste, donde los ejércitos francés y británico materialmente se hundieron ante los Panzer alemanes. En efecto,
En doce semanas de combates efectivos, los alemanes habían destruido dos ejércitos europeos importantes, se habían tragado cuatro más pequeños y habían infligido a Gran Bretaña la mayor humillación de su historia.
Bajo la borrachera del éxito, el 31 de julio de 1940 Hitler conminó a sus generales para que prepararan sus próximos objetivos: la invasión de Inglaterra y el ataque a Rusia. El primero de ellos nunca llegó a efectuarse, el segundo sí. Se llamó Operación Barbarroja y Hitler pensó que sería una «guerra breve».
El 1 de julio [de 1941], el grupo de ejércitos Centro, de Bock, rodeó a trescientos mil rusos en Minsk, y el día 19 a cien mil en Smolensko. El grupo de ejércitos Norte (von Leeb) mató o capturó a unos doscientos mil rusos en el mismo período; y, tras un lento comienzo, el grupo de ejércitos Sur, de Rundstedt, consiguió el mayor de los movimientos envolventes hasta entonces conocido. La rendición de Kiev, el 26 de septiembre, puso a cerca de setecientos mil rusos en manos alemanas (tres de cada cuatro prisioneros capturados en estas batallas morirían por la negligencia de sus captores alemanes). Pero antes incluso de que se hubiese completado el movimiento envolvente sobre Kiev, empezaron a manifestarse las incoherencias de la operación.
Hitler estaba cavándose su propia tumba.
El 29 de abril de 1945, veinte horas antes de suicidarse, en su locura seguía preguntando por radio desde el búnker de la cancillería:
¿Dónde está la punta de lanza de Wenck? ¿Cuándo ataca? ¿Dónde está el Noveno Ejército? ¿Dónde están las puntas de lanza de Holst?
Detalles nominales aparte, estos mensajes eran del tipo de los que Hitler el Meldegänger solía llevar saltando de cráter en cráter a través del frente del regimiento List en Flandes treinta años antes.
Joaquin Leguina fue presidente de la Comunidad de Madrid (1983-1995). Sus últimos libros son El duelo y la revancha. Los itinerarios del antifranquismo sobrevenido (Madrid, La Esfera de los Libros, 2010), Impostores y otros artistas (Palencia, Cálamo, 2013), Historia de un despropósito. Zapatero, el gran organizador de derrotas (Barcelona, Temas de Hoy, 2014) y Los diez mitos del nacionalismo catalán (Barcelona, Temas de Hoy, 2014).