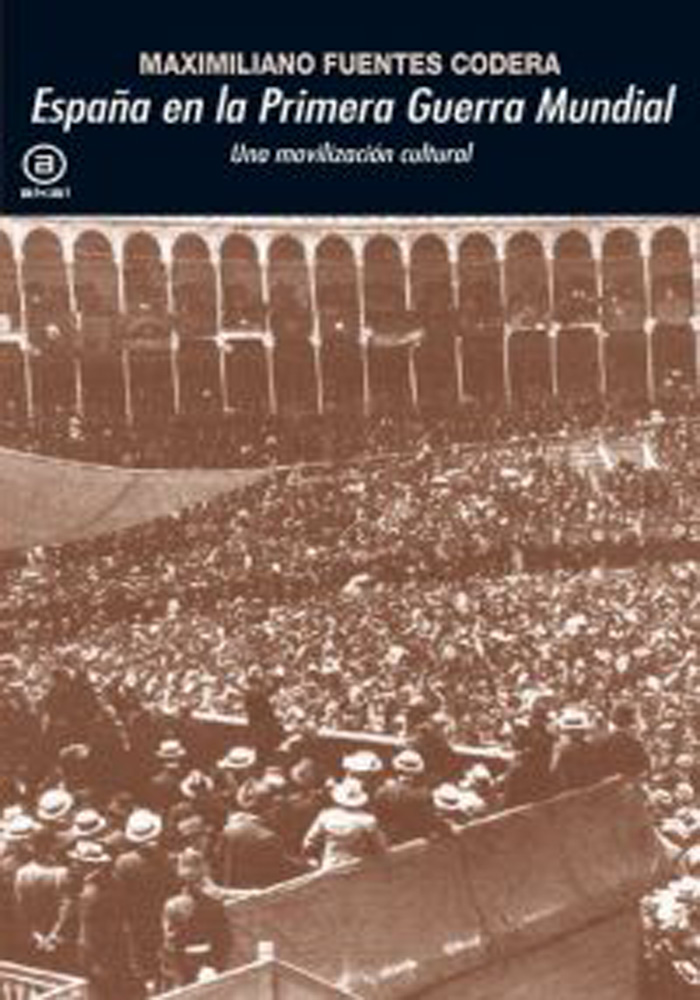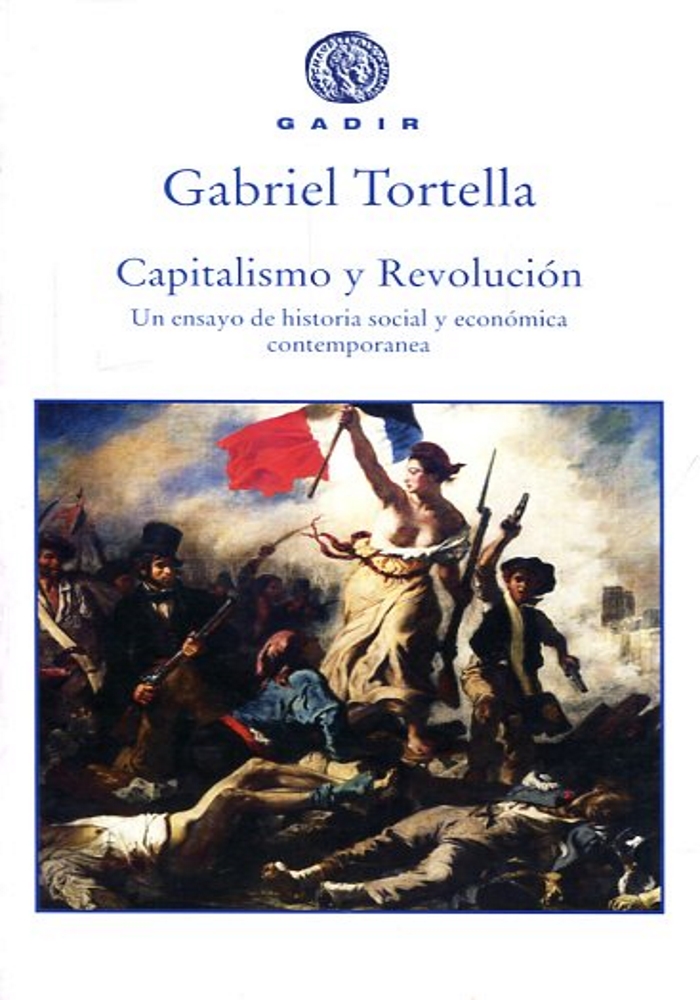A estas alturas, la relevancia de la Primera Guerra Mundial en la historia de España ofrece pocas dudas. La neutralidad oficial apenas escondió el impacto del conflicto sobre los españoles, tanto en sus condiciones de vida como en el terreno de sus inquietudes políticas. Entre 1914 y 1918 se multiplicaron las industrias y las ganancias empresariales, la escasez generalizada disparó la inflación, crecieron las ciudades y aumentó el número de huelgas. Del mismo modo, los intelectuales pasaron a primer plano, la prensa sufrió una súbita metamorfosis y el sistema político, basado en la alternancia entre dos grandes partidos que arbitraba el rey, se deterioró hasta resultar irreconocible. Mientras conservadores y liberales se repartían en facciones enfrentadas y caían gobiernos cada vez más inestables, los sindicatos obreros, el nacionalismo catalán y las corporaciones militares –por mencionar tan sólo tres actores emergentes– representaban ya papeles protagonistas en la esfera pública española. Y todo ello se ligaba, de forma directa o indirecta, con la catástrofe que cambió el mundo.
Los efectos económicos de la guerra, desmenuzados por los especialistas durante décadas, se conocen con bastante precisión. Desde la edad de plata que disfrutaron el sector textil, las navieras, la banca o la minería, hasta las dificultades de un Estado deficitario e incapaz de obtener ingresos fiscales proporcionales a la riqueza acumulada en aquella coyunturaVéase, por ejemplo, José Luis García Delgado, La modernización económica en la España de Alfonso XIII, Madrid, Espasa, 2002.. Contamos asimismo con estudios sólidos, por ejemplo, sobre la división de la opinión pública y de la intelectualidad en germanófilos y aliadófilos, o acerca de las iniciativas filantrópicas de Alfonso XIIIGerald H. Meaker, «A civil war of words. The ideological impact of First World War on Spain, 1914-1918», in Hans A. Schmitt (ed.), Neutral Europe bet¬ween War and Revolution, 1917-1923, Richmond, University of Virginia Press, 1988, pp. 1-65. Juan Pando Despierto, Un rey para la esperanza. La España humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra, Madrid, Temas de Hoy, 2002.. Pero no abundan las visiones generales que integren los distintos aspectos de una realidad muy compleja. Entre las existentes destacan al menos dos. La más ambiciosa fue, quince años atrás, la de Francisco J. Romero Salvadó en su obra España 1914-1918: entre la guerra y la revolución, que ubicaba el caso español en el contexto europeo y, desde un enfoque materialista, vinculaba las repercusiones del conflicto mundial con la crisis de hegemonía de las elites oligárquicas de entoncesFrancisco J. Romero Salvadó, España, 1914-1918. Entre la guerra y la revolución, Barcelona, Crítica, 2002 (edición original en inglés, 1999).. Más recientemente, Miguel Martorell Linares, buen conocedor de la hacienda y de los partidos gubernamentales, ha sintetizado las investigaciones disponibles en un ensayo que localiza en la guerra las raíces de la quiebra de la monarquía constitucionalMiguel Martorell Linares, «“No fue aquello solamente una guerra, fue una revolución”: España y la Primera Guerra Mundial», Historia y Política, núm. 26 (2011), pp. 17-45.. Como en otros muchos países, en España la contienda marcó el fin del viejo universo liberal.
Ahora, con motivo del centenario de 1914, aparecen numerosos trabajos sobre el tema. Es previsible que, dentro de un tiempo, conforme progresen las conmemoraciones y se den a conocer las ponencias presentadas en los coloquios que las acompañan, el volumen de publicaciones engorde de un modo considerable. Pero esta cosecha inicial ha dado ya frutos más que significativos. Los tres libros que aquí se comentan suponen aportaciones relevantes, aunque de distinta naturaleza, al desbroce de las múltiples relaciones de España con la Gran Guerra, tanto de la influencia de esta sobre aquella como de las funciones que correspondieron al país en el escenario bélico internacional, poco exploradas hasta el momento. En el primero de ellos, Maximiliano Fuentes Codera analiza la movilización cultural que produjo el conflicto en el hervidero español y que tuvo como eje las actividades de los intelectuales y sus lazos con la política. El segundo, de Fernando García Sanz, define el lugar de España en la contienda desde fuera, a través de la documentación diplomática de los aliados. Y, en el tercero, Eduardo González Calleja y Paul Aubert mezclan ambas perspectivas, interna y externa, y centran su interés en los complejos nexos hispano-franceses. Los tres iluminan cuestiones cruciales.
Para empezar, el panorama que trazan estos investigadores destierra la idea del aislamiento español. Frente a quienes señalaron y lamentaron la permanencia de España en el ostracismo perpetuo, se muestran las infinitas conexiones que la unían a las potencias beligerantes. No sólo las económicas y diplomáticas, sino también las de la intelectualidad y el periodismo, inmersos en los debates europeos, y las que traían consigo el espionaje o las peripecias de los submarinos. Hasta el punto de poner en solfa el mismo concepto de neutralidad, como hace García Sanz cuando afirma que «se demostraría un cuento chino» o «una ficción sostenida a duras penas» (pp. 32 y 118). Como mínimo, cabría decir –con González Calleja y Aubert– que la neutralidad fue «un concepto elástico» (p. 23). Aunque tampoco deberían llevarse estas consideraciones demasiado lejos. Una cosa es que la posición neutral adoptada por el Estado no garantizara, ante las presiones extranjeras, el pleno ejercicio de su soberanía, el control absoluto de sus recursos y aguas territoriales, y otra que no pueda hablarse de neutralidad. Basta imaginar cuáles habrían sido los resultados de la entrada efectiva en la guerra para darse cuenta de la diferencia: pese a los problemas citados, no hubo que afrontar los costes de una verdadera confrontación bélica y tan solo lucharon en el frente unos miles de españoles, voluntarios en el ejército francés.
Los gobiernos, eso sí, se toparon con un escaso margen de maniobra a la hora de perfilar su política exterior. Varias circunstancias obligaban a no intervenir: por un lado, la impotencia militar, que tenía empantanado al ejército español en África; y, por otro, el temor a desencadenar tensiones domésticas incontrolables. De manera que el grueso de los opinantes, desde el jefe conservador Eduardo Dato hasta el secretario reformista del Ateneo de Madrid, Manuel Azaña, reconocían que no había más remedio que permanecer neutrales. Pero la guerra se prolongó cuatro largos años y el neutralismo se sometió a diversas declinaciones e incluso fue abandonado por una minoría. No todos los gobernantes actuaron de la misma forma y, como documentan con solvencia estas obras, hubo varios momentos cruciales en los que estuvieron a punto de romperse las relaciones diplomáticas con Alemania, paso previo a la beligerancia. Siempre a causa del hundimiento de barcos mercantes por parte de los submarinos alemanes, el mismo motivo que condujo a las trincheras a Estados Unidos. Las dos crisis más graves se produjeron en los primeros meses de 1917, tras declararse la guerra submarina a ultranza, y en el verano de 1918, cuando España exigió reparaciones ante una Alemania en declive. Aunque subsista cierta ambigüedad respecto a quién se aproximó primero, si la diplomacia de la Entente o la española, lo cierto es que en ambas ocasiones se siguieron pautas similares: las fuerzas gubernamentales se fragmentaron, el rey frenó los intentos de responder con dureza al Reich y los aliados no se interesaron en exceso por incorporar a un amigo tan débil e inseguro. Los informes que circularon por las cancillerías desconfiaban de la ayuda peninsular y temían perder ventajas como las proporcionadas por las aguas neutrales.
Lo que parece fuera de discusión es que España adquirió un peso cada vez mayor a ojos de los contendientes, paralelo al obtenido por el comercio con ellos en la economía española. Un peso que dependía de la situación estratégica de su territorio, central para la navegación entre el Atlántico y el Mediterráneo, de los suministros que proporcionaba sobre todo a los aliados –en especial, minerales difíciles de sustituir– y de su participación en la conquista de Marruecos. De ahí que el tráfico marítimo constituyera el núcleo de todas las cuitas políticas y empresariales, para la Entente y para los españoles, que querían salvaguardarlo; y para los imperios centrales, que deseaban interrumpirlo. Así, las situaciones más comprometidas con las que se encontró España las protagonizaron los submarinos alemanes, que, por cierto, no utilizaban normalmente los torpedos, sino que preferían hundir las naves con explosivos después de abordarlas en el mar. La llegada de estos mortíferos sumergibles a los puertos y aguas españolas con el fin de avituallarse cerraba el círculo de las pesadillas gubernamentales. De modo que no resulta extraño que las potencias en guerra tendieran redes de información en España.
Dos de estos libros, el de García Sanz y el de González Calleja y Aubert, dedican copiosas páginas a desentrañar esos sistemas de espionaje y contraespionaje, diseccionados con enorme detalle. Gracias a ellos sabemos quiénes fueron los actores implicados y qué hacía cada cual, desde los agregados militares de las embajadas y los cónsules hasta los aventureros, delincuentes y prostitutas a sus órdenes. Agentes distribuidos por el mapa, ante todo en las ciudades portuarias, que informaban acerca de los movimientos enemigos, de la actitud de la prensa local o de las empresas y bancos que debían incluirse en listas negras porque trabajaban para el otro bando. El lector atento averiguará hasta el color de los papeles que empleaban los servicios navales o el nombre de los comandantes de los submarinos. En mitad de las exhaustivas descripciones sobresalen algunos retratos de personajes pintorescos, que García Sanz dibuja con brillantez, como los de los jefes del espionaje alemán, o el de Pilar Millán Astray, hermana del famoso militar africanista e informante a sueldo de Alemania. Por conocidas que sean, no dejan de fascinar las andanzas de Juan March, su doble juego de contrabandista que, contratado por los británicos, ayudaba, sin embargo, a los alemanes en el Mediterráneo. Llaman la atención algunos rasgos de aquellas tramas, como el mejor punto de partida de la alemana o las dificultades que encontraron para coordinarse las aliadas, que, no obstante, acabaron imponiéndose. También el menosprecio hacia los españoles, cuajado de estereotipos, que impregnaba las miradas europeas. Estas investigaciones demuestran cómo, en el último tramo de la contienda, la Entente dominaba el comercio exterior hispano, pese a los salvoconductos alemanes, mediante acuerdos entre gobiernos o empresas.
Por otra parte, no hay acuerdo entre los especialistas acerca de la penetración en la sociedad española de las preocupaciones por la Gran Guerra. García Sanz, que sigue en este punto a Manuel Espadas Burgos, cree que fue un asunto de elites urbanas sin incidencia en la mayoría de los ciudadanos, mientras que González Calleja y Aubert, y de forma aún más explícita Fuentes Codera, ofrecen pruebas de la gran profundidad que alcanzó el interés por la marcha del conflicto. La implicación de las clases medias y altas, que marcaban la agenda política, bastaría para comprobar la importancia del problema en la opinión pública, pero es que además no pueden sacarse del foco los movimientos obreros en expansión constante. Las industrias y las subsistencias –y, por tanto, los conflictos laborales– dependían del rumbo de la contienda. Fuentes enumera ejemplos que ilustran hasta qué extremos los españoles se sentían concernidos por lo que ocurría fuera de sus fronteras. En palabras que cita de Gabriel Maura y Melchor Fernández Almagro, sus debates «desunieron matrimonios, disolvieron traumáticamente tertulias de amigos y calaron mucho más hondo» (p. 273). Las filias y las fobias se vivían con intensidad en las mesas de los cafés y las cervecerías, en las oficinas y en los comedores familiares, en teatros y misas. En julio de 1916, el enviado francés Jean Gaillard aseguraba que en los colegios que había visitado se prohibía a los alumnos jugar a la guerra para evitar trifulcas. De todos modos, habría que indagar más en esta materia para llegar a conclusiones irrebatibles.
La opinión española obsesionaba, desde luego, a los contendientes, que emplearon muchos recursos para volcarla en su favor. Así, junto al aparato de espionaje, orquestaron medios de propaganda que fueron ampliándose con el tiempo y que incluían toda clase de vehículos, incluido el cine. Compraron periódicos y reporteros, difundieron noticias y fotografías, editaron folletos y enviaron a España misiones de intelectuales, políticos y religiosos. Un empeño en el cual sobresalieron los alemanes, que invirtieron mucho más que los británicos y superaron asimismo a los franceses. Como certifican en un completo capítulo González Calleja y Aubert, hubo en la prensa casos muy dispares, giros de veleta al cambiar los cauces de financiación y alguna maniobra sorprendente, como la recepción de dinero alemán por parte de grandes diarios liberales –como el monárquico El Imparcial y el republicano El Liberal– en la etapa final de la guerra. Los ministerios trataron de sobreponerse a esta avalancha propagandística, trufada de acusaciones y escándalos, y recurrieron a la censura con más protestas que resultados tangibles.
Las posturas de las elites políticas y culturales ante los acontecimientos bélicos se exponen con agilidad y precisión en el trabajo de Fuentes Codera, que tira del hilo cronológico para entrelazar las iniciativas intelectuales –manifiesto tras manifiesto– con las distintas coyunturas foráneas y domésticas. Se constata de esa manera cómo los conflictos ganaron volumen hasta estallar en 1917 y cómo en algunos momentos escritores y gobernantes anduvieron de la mano. Por ejemplo, en la crisis que derribó en abril de aquel año el gabinete del conde de Romanones, cuando el jefe liberal –vilipendidado por los germanófilos– perdió el poder por haber barajado la ruptura con Alemania y se aproximó tanto a la aliadofilia intelectual que hasta financió sus mítines. Ambos bandos, germanófilo y aliadófilo, ganan en complejidad conforme se les acerca la lupa y aparecen en su seno casos inclasificables, como el del conservador Álvaro Alcalá Galiano, proaliado a fuer de maurrasiano; singulares, como el de José Ortega y Gasset, inspirador de la generación de 1914, cuyo liderazgo se difuminó durante el conflicto, frente al que sostuvo una especie de neutralismo activo que se distanciaba tanto de la militancia de sus colegas como de la pasividad oficial; o curiosos, como la aparición en las nóminas germanófilas del joven arqueólogo Pere Bosch i Gimpera, consecuente con las trazas herderianas del catalanismo. Como ha observado en otra reseña Rafael Núñez Florencio, los heterodoxos menudeaban tanto que resulta difícil generalizar.
En cualquier caso, y como corrobora Fuentes Codera, las complejidades de las constelaciones intelectuales no anulan la tendencia de las derechas españolas hacia la germanofilia y de las izquierdas hacia el lado contrario. Esta dicotomía ideológica no es un disparate, sino una obviedad. En los círculos tradicionalistas, católicos, conservadores mauristas, nobiliarios y militares predominaba la admiración hacia los imperios centrales y la inquina contra la Francia democrática y laica. Mientras tanto, liberales avanzados, republicanos y socialistas veían en los aliados la causa de la democracia y la civilización, confrontada con el autoritarismo y la barbarie germánicas. Argumentos similares a los que sostenían sus equivalentes franceses. En aras de esa lucha esencial justificaban, ya en 1917, una mayor firmeza con Alemania que pudiera desembocar, previo calentamiento del público, en una total adhesión a la Entente. Para estos sectores, como apuntan González Calleja y Aubert, la guerra debía propiciar una honda transformación política y social de España. No sólo en Madrid, sino también en Barcelona, un escenario que no siempre se ha integrado en el conjunto al estudiar esta pugna. Precisamente uno de los rasgos más valiosos del libro de Fuentes consiste en prestar una atención preferente a Cataluña, donde la aliadofilia del nacionalismo republicano contrastó durante años con las medias tintas de la Lliga Regionalista. Y donde descolló la figura de Eugeni D’Ors, una personalidad arrolladora que se significó al abogar por un proyecto federal para Europa e incorporarse al pacifismo que encabezaba en el continente Romain Rolland.
De estos textos se desprende, a mi juicio, el gran potencial que alberga el estudio del mundo germanófilo, menos explorado por la historiografía que su contrario. No en vano, los informes diplomáticos enfatizaban su fortaleza en el país que pasaba por ser el más proalemán de los neutrales. Una posible explicación de ese éxito se hallaba en su hábil manejo de los tópicos más arraigados del nacionalismo español, como sugiere García Sanz: al fin y al cabo, Inglaterra mantenía abierta la herida de Gibraltar y resultaba fácil tachar a Francia de enemigo eterno de la nación española, vivo todavía el mito decimonónico de la Guerra de la Independencia. También los aliadófilos dispararon armas españolistas y acusaron a sus adversarios de poco patriotas, pero la germanofilia tenía de su parte la sencillez de sus tesis: Alemania luchaba contra quienes impedían a España hacerse con el Peñón, con Portugal y con un imperio en África digno de tal nombre. A la Iglesia no parecía molestarle la fe luterana del káiser, pues le dolían más las afrentas secularizadoras de la Tercera República francesa o la enemistad de Italia con el papa, por lo que los enviados católicos de Francia, con el cardenal Braudillart en vanguardia, estaban condenados al fracaso. La extensión de los sentimientos germanófilos, evidente en los agasajos y asistencias que recibieron los submarinos alemanes en los puertos españoles, pone entre paréntesis no sólo la indiferencia de la ciudadanía, sino también su débil nacionalización.
La ubicua germanofilia y la no menos importante injerencia de Alemania –y, en menor medida, de Austria-Hungría– en los negocios españoles dejan al descubierto una relativa carencia de estos estudios: la escasez de documentación procedente de los archivos centroeuropeos. Los temas vinculados con ambos imperios se analizan, salvo excepciones, a través de fuentes secundarias o de los papeles de sus enemigos. Una ausencia comprensible pero lamentable, pues las investigaciones que han explotado los documentos alemanes, como las de Javier Ponce Marrero, permiten vislumbrar su gran riquezaVéase, por ejemplo, Javier Ponce Marrero, «La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial: nuevas perspectivas», en María Encarna Nicolás Marín y Carmen González Martínez (eds.), Ayeres en discusión, Murcia, Universidad de Murcia, 2008, pp. 2.774-2.788.. No obstante, ello no empece uno de los principales méritos de estas obras: la sistemática exploración de los testimonios diplomáticos, franceses en el caso de González Calleja y Aubert, y también ingleses e italianos en el de García Sanz, que se mueve con soltura por la historia de Italia. Algunas de estas fuentes ya se habían utilizado con anterioridad, como las británicas que recopilaron en su día Antonio Elorza, Mercedes Cabrera y Marta Bizcarrondo para ilustrar la crisis política española y que sustentan el libro de Romero Salvadó«Quo vadis Hispania? (1917-1936: España entre dos revoluciones. Una visión exterior)», Estudios de Historia Social, núm. 34-35 (1985), pp. 321-463.. Hubo también historiadores, como Javier Tusell, que daban un crédito extraordinario a los informes de las embajadas, como si al proceder de extranjeros contuvieran opiniones ecuánimes y objetivasUna muestra de esta actitud, en Javier Tusell y Genoveva G. Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Taurus, 2001.. Los libros que aquí nos ocupan sitúan estos juicios en sus coordenadas correctas, las estratégicas de los países involucrados.
Cabe preguntarse, asimismo, por la influencia de los beligerantes sobre la trayectoria política de España, pues aquí se muestra la implicación exterior en algunos episodios fundamentales. Así, el derrumbamiento del Gobierno Romanones fue precedido por una agria campaña de prensa dirigida desde las legaciones alemana y austríaca. En el convulso verano de 1917, los alemanes cortejaron a las juntas militares y hubo agentes aliados –varios franceses fueron detenidos bajo sospecha– en contacto con asambleístas y obreros en huelga. Pese a ello, los investigadores aplican la lógica del cui prodest para descartar complicidades revolucionarias alentadas por Francia, a quien no beneficiaba la inestabilidad de su retaguardia. En cambio, quedan probadas las entregas de dinero alemán para las elecciones de 1918, sin que sepamos hasta qué punto determinaron los resultados de unos comicios que debían regenerar el sistema y alumbraron un parlamento ingobernable. Y, sobre todo, la financiación por parte de Alemania de los grupos anarcosindicalistas, encargados de sabotear las producciones industriales destinadas a la Entente; también de republicanos pacifistas y de elementos probolcheviques. Incluso hay conexiones germanas entre las bandas que dieron origen al pistolerismo que agitó la Barcelona de posguerra, que González Calleja conoce a la perfección. La capital catalana, en la que pululaban espías y terroristas, contenía un filón literario.
Sin embargo, no se percibe con claridad la dependencia de los políticos españoles respecto a las potencias europeas, ni la compra de voluntades entre ellos. Tampoco parece que las embajadas fueran decisivas en las recurrentes crisis políticas. Aunque se dijera que la conspiración contra Romanones desprendía un fuerte olor a Ratibor, el embajador alemán, fueron las rivalidades liberales y la actitud del rey las que determinaron su caída. Como afirman González Calleja y Aubert, las agitaciones de 1917 tuvieron causas domésticas, enconadas, eso sí, por el horizonte europeo. Más relevante resulta, pues, el influjo de la contienda en términos generales, por las esperanzas que despertó entre las izquierdas que se deslizaron hacia la práctica de la revolución política o social y entre los nacionalismos deslumbrados por las promesas wilsonianas de autogobierno. Las esperanzas de estos y aquellas se vieron frustradas después de 1919. En este ámbito, el de la historia política, deslucen un tanto los textos algunas erratas e imprecisiones sobre el régimen de la Restauración, del que se dice que podía haberse convertido en una monarquía constitucional –cosa que ya era– o que se trataba de una monarquía parlamentaria.
Por último, estos trabajos confirman el poder que se acumulaba en aquel sistema Alfonso XIII, favorecido por las funciones que le atribuía la Constitución, por las divisiones partidistas y por su propia querencia hacia los asuntos exteriores, compartida con otros monarcas de su tiempo. Facultades quizás exageradas por el sesgo que daban a sus noticias los agregados militares, interlocutores favoritos del rey soldado. Sea como fuere, sus minuciosos dosieres completan el perfil ya esbozado por contemporáneos e historiadores: el de un personaje que se creía muy hábil, que decía a sus visitantes lo que pensaba que querían oír y criticaba a unos aliados en las audiencias con los otros, que actuaba incluso como transmisor inconsciente de informaciones falsas que le facilitaban a propósito. González Calleja y Aubert relatan las audacias del soberano al margen de sus ministros, como cuando ideó la visita en 1916 de un submarino alemán que portaba un mensaje personal del káiser y que desconcertó al gobierno, una jugarreta documentada gracias a los archivos del Reich. Obsesionado hasta el fin con erigirse en mediador a la hora de la paz, atemorizado por la revolución que despuntaba en Rusia e inclinado hacia la germanofilia –es decir, hacia las posiciones militaristas y reaccionarias–, Alfonso XIII fue clave en el mantenimiento de la neutralidad.
En definitiva, estos tres libros suponen un notable avance para el conocimiento de la inserción de España en el marco europeo durante la Gran Guerra y de los efectos que esta tuvo sobre la sociedad española. Dejan además el terreno sembrado para la elaboración de una nueva síntesis que reúna y encaje las piezas aquí esparcidas, respaldadas por una información ingente que no se había abarcado hasta ahora. Una síntesis que ponga las intervenciones extranjeras en relación con los cambios socioeconómicos experimentados por los españoles, calibrando, por ejemplo, cómo se conjugaron los ataques alemanes y el dominio del comercio exterior por parte de la Entente con el innegable crecimiento industrial y las protestas laborales. O esos avatares con las pasiones desatadas por la contienda y los enfrentamientos que terminaron con el turno entre partidos monárquicos. De estas investigaciones emana la paradójica imagen de un país germanófilo controlado en buena medida por los aliados, donde se desarrolló una «guerra civil latente» –según Fuentes Codera– o una «guerra no declarada» –en expresión de González Calleja y Aubert– que trastornó su evolución histórica. La neutralidad no salvó a España de sus consecuencias.
Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense. Su último libro publicado es, como editor científico, y junto a Xosé M. Núñez Seixas, Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX (Barcelona, RBA, 2013).