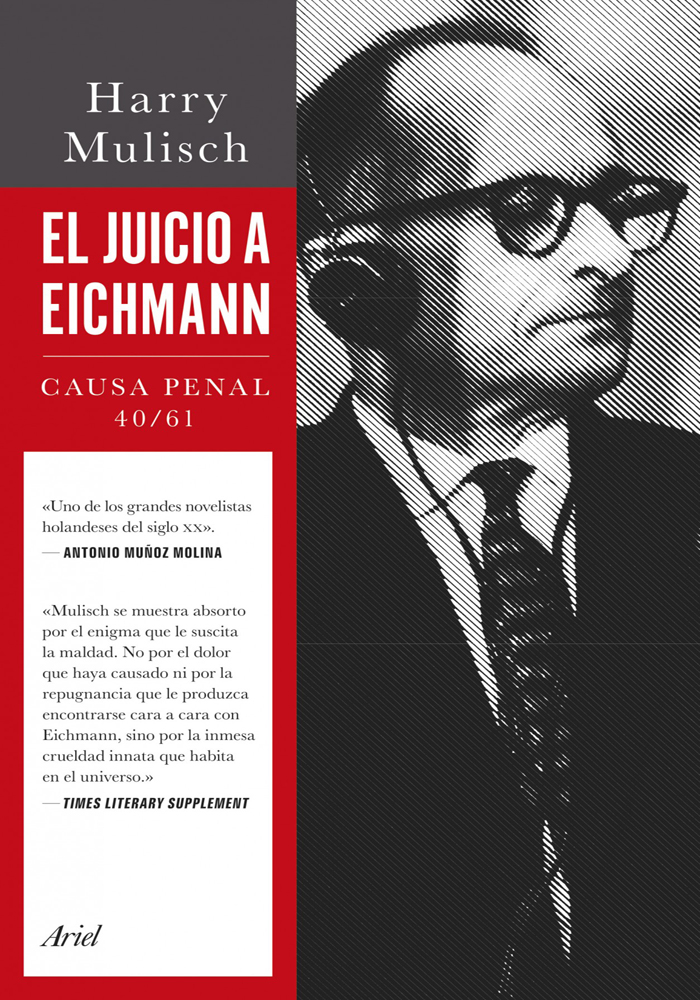Poco antes de la medianoche del 31 de mayo de 1962, en una prisión en Ramala, se llevaba a término la condena. El reo no había querido cenar, aunque sí pidió vino. Mientras aguardaba en el cadalso, le sirvieron un vaso de vino tinto de la bodega Carmel, elaborado según la certificación kosher. Supuestamente, sus últimas palabras antes de que lo ahorcaran en el patio de la prisión fueron: «Muero creyendo en Dios». Aunque, según su verdugo, el judío yemení Shalom Nagar, Adolf Eichmann permaneció en silencio hasta el fin. Y con este silencio de la asfixia que cierra para siempre la posibilidad de explicarse una vez más, terminaba la causa penal 40/61, el juicio más enigmático y controvertido del siglo XX. O quizá no; porque el 11 de abril de 1961, cuando dio comienzo en Jerusalén, había dos personas entre la nutrida prensa internacional acreditada en la sala que dejarían un testimonio indeleble sobre lo que allí iba a ocurrir: Hannah Arendt, enviada por la revista The New Yorker, y Harry Mulisch, quien cubría a petición propia el evento para la revista neerlandesa Elseviers Weekblad. Ninguno de los dos se quedó hasta el final del juicio, acaso porque todo el mundo conocía de antemano el desenlace.
Arendt reescribiría sus crónicas y las publicaría dos años más tarde con un título que haría fortuna: Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal. El joven Mulisch, por su parte, también publicó sus crónicas en forma de libro, si bien éste ha permanecido inédito en español hasta ahora, cuando aparece por fin merced a la feliz iniciativa de la editorial Ariel con el título El juicio a Eichmann. Causa penal 40/61.
A la hora de adentrarse en el trabajo de Mulisch resulta casi imposible obviar la obra de Arendt y, sin embargo, para romper el sortilegio cabría recordar que fue ésta la que reconoció la influencia del autor neerlandés en su obra y no al revés, y ello a pesar de que el tratamiento del asunto por parte de ambos autores no deja de ser diametralmente opuesto. En efecto, Arendt aplica su bisturí hermenéutico para apuntalar una tesis que forma ya parte del hilo conductor de su pensamiento en torno al totalitarismo: la insignificancia de Eichmann y su papel como trebejo en manos de una maquinaria ciega. Mulisch, por su parte, no niega esta valoración, pero su escritura se zambulle en el «escenario» y, literalmente, comparte mesa y tribulaciones con algunos de sus protagonistas en un difícil equilibrio entre el ensayo y la ficción, entre la certeza, la duda y la desesperación.
Mulisch es un autor consagrado de la literatura de los Países Bajos. Su obra gira en torno a la gran cesura que desgarra en dos al siglo XX: la Segunda Guerra Mundial. Tal es su implicación con este crucial acontecimiento que en su autobiografía de 1975, Mijn getijdenboek (Mi libro de horas), el autor afirma en relación con su situación familiar durante el conflicto: «Más que haber “conocido” la guerra, yo soy la Segunda Guerra Mndial». En efecto, Mulisch, nacido en Haarlem en 1927, era hijo de un banquero de origen austrohúngaro que colaboró con los nazis y de una madre judía. Su abuela materna murió en las cámaras de gas y tanto él como su madre evitaron la misma suerte gracias a las buenas relaciones del padre con los jerarcas nazis.
El juicio a Adolf Eichmann fue, sin duda, uno de los acontecimientos mediáticos más destacados de la segunda mitad del siglo XX, tanto por las expectativas que suscitó como por la ambigüedad de su desenlace. ¿Podía personificarse la maldad del Tercer Reich en una sola persona? ¿Estaba legitimado el Estado de Israel para secuestrarlo y juzgarlo en su territorio? ¿Cerraba la ejecución del reo el capítulo más desgarrador de la historia de Europa?
El 6 de abril de 1961, con treinta y cuatro años, Harry Mulisch aterriza en el aeropuerto internacional Ben Gurion a bordo de un avión Lockheed. Ha viajado a Israel para dar cuenta a los lectores de su revista del «juicio del siglo». Sin embargo, tal y como reconoce al final del libro: «No soy ni jurista ni periodista, soy escritor, el único que se ha ocupado de Eichmann en esta medida. Nadie me pidió que escribiera este reportaje, me ofrecí yo, el caso Eichmann tiene que ver más conmigo de lo que sé». De nuevo, el autor incide en su vinculación existencial con lo acaecido durante la Segunda Guerra Mundial, en este caso con un personaje considerado como uno de los principales verdugos de la Solución Final. Y esto debe prevenirnos de que no vamos a encontrar una crónica periodística al uso ni tampoco un sesudo análisis político. En efecto, Mulisch es un escritor de gran talento y, como tal, se dispone a narrar un viaje que se bifurca desde que pisa el suelo del Estado judío: una primera narración personal que se centra en la aparentemente aséptica «causa penal 40/61»; y una segunda narración que no deja de ser personal, pero que supone su encuentro con la realidad de Israel, un Estado, no debemos olvidarlo, que en la década de los sesenta se halla inmerso en las guerras contra los árabes sin solución de continuidad. Y ambas se tocan en los dos extremos: Eichmann representa el terror nazi, y ese terror es una parte inextricable de la vida de Mulisch, de su más íntima genealogía familiar; pero Eichmann, en cuanto representante del Holocausto, también posee un vinculación soterrada con el Estado que lo juzga, pues, de no haber existido junto con el resto de la jerarquía nazi, de no haber acudido a la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942 durante la cual se pergeñó la Endlösung der Judenfrage, no existiría el Estado de Israel o, por lo menos, no habría sido fundado en las condiciones históricas en que lo fue. De ahí que contestar la pregunta sobre Eichmann supusiera una urgencia tanto histórica como personal, porque, como confiesa Mulisch, «el caso Eichmann tiene que ver más conmigo de lo que sé».
Sin embargo, la pregunta sobre Eichmann no parece hallar respuesta, acaso porque no está bien formulada o porque no tiene sentido. Todos los presentes en la sala (y los millones que siguen el caso en todo el mundo) quieren saber la respuesta a la pregunta: ¿es Adolf Eichmann realmente Adolf Eichmann? Esto puede parecer una estúpida tautología, pero lo que en realidad se pregunta es si existe una coincidencia perfecta entre el monstruo que todos creen que fue Eichmann y que, en cuanto tal, puede cargar sobre sus espaldas de forma un tanto vicaria la culpa del Holocausto, y el hombre educado, incluso adocenado, menudo, gris, que en los últimos días de juicio ha perdido su compostura y «ha quedado destrozado en mil pedazos», porque, de ser así, por fin podríamos castigar la autoría del nazismo y, con ello, la penúltima encarnación del mal.
Pero, para Mulisch, el asunto resulta ser mucho más perversamente complicado. Eichmann no es Eichmann, sino tan solo un ser humano sin atributos: «Personifica a las personas normales y corrientes, al animal gregario, “al animal de costumbres” que lleva incorporado el receptor de órdenes mecánico». En efecto, lo llamativo de Eichmann es precisamente la ausencia de cualquier rasgo singular. Eichmann, parafraseando a Aristóteles, no es ni un dios ni una bestia. Eichmann, subraya Mulisch, «en Israel y en Argentina se comporta civilizadamente justo por el mismo motivo por el que en Europa se comportaba como un asesino intimidante: es lo que se esperaba de él. Eichmann no es ni lo uno ni lo otro. No es nada». Y, en consecuencia, la respuesta a la pregunta tautológica debe ser enfáticamente negativa: no, Eichmann no es Eichmann. Eichmann «no es nada» y su móvil es siempre la orden: «Befehl ist Befehl». Esta ausencia que colma la orden y afianza el engarce en una cadena administrativa que gestiona la muerte a escala industrial dota de densidad ontológica a un continente vacío: «Eichmann no puede recurrir a un dios para excusarse, aunque sí apela a algo. A algo excepcionalmente abstracto, que sin duda no puede quitarle la culpa, pero que podría hacerla más evidente: Eichmann apela a la “orden”. Hay que “dar un taconazo y decir jawohl y limitarse a cumplir la orden”». Y éste es el verdadero drama que suscita la causa penal 40/61, el juicio a un hombre que va descomponiéndose a medida que pasan los meses hasta convertirse en una serie inconexa de respuestas mecánicas de un autómata averiado: «ninguna parte se está quieta, la boca salta de izquierda a derecha, la lengua palpa sin cesar las mejillas y los labios, los ojos se van hacia los lados, un tic se instala debajo del ojo izquierdo y luego del derecho. También ha aumentado la tendencia de su cabeza y sus manos a temblar, algo que ya me llamó la atención el mes pasado».
Sin embargo, Mulisch recela del juicio porque teme que su severidad, el carácter litúrgico y catártico del proceso –es la primera y última vez que un criminal de guerra nazi es juzgado en suelo judío– no haga sino crear un personaje que nunca existió, convirtiendo a un ser humano «indecentemente normal» en un «mito»: «El sudor de Eichmann, la pérdida de dominio de sí mismo, su extenuación […] todo eso está motivado por el hecho de que estaban haciendo de él algo que no esperaba en absoluto: estaban convirtiéndolo en un mito. Creo que es la primera vez en la historia que eso sucede con alguien cuyo carácter tiene tan poco de mítico. Para él no habría sido adecuada una apoteosis, una “deificación”, sino más bien una apocolocintosis, que Séneca dedicó una vez al emperador Claudio: “la deificación de una calabaza o calabacización”».
Eichmann, en definitiva, es lo banal, pero no la banalidad del mal. Para el escritor holandés, el mal nunca es banal, aunque no vacile en reclutar a esos seres grises que pululan por todas las grandes ciudades del mundo para que sirvan con eficacia a sus propósitos: «Pero tanto si tiene que ver con los judíos como con otros, ¿qué debemos hacer si algún que otro pintor de postales vuelve a tener la revelación de que uno u otro grupo de personas debe morir? ¿Qué haremos contra eso? ¿Cómo nos protegeremos? ¿Con qué nos armaremos?»
En este punto vale la pena retomar la primera piel del relato, la narración personal de Mulisch, para quien «el caso Eichmann tiene que ver más conmigo de lo que sé». Quizás esta narración paralela sea la reflexión soterrada sobre el mal absoluto que atraviesa este fascinante e inquietante testimonio de un narrador de primera magnitud, reflexión que parece detenerse ante el borde exterior de la desesperación: «Quizás algún día encontremos algo que pueda desactivar la hipnosis de una revelación asesina. Aun así, ¿qué haremos con los Eichmann que nunca fueron hipnotizados? ¿Qué haremos con las máquinas?»
Álvaro Lozano es historiador. Sus últimos libros son La Alemania nazi (Madrid, Marcial Pons, 2008), El Holocausto y la cultura de masas (Barcelona, Melusina, 2010), Anatomía del Tercer Reich. El debate y los historiadores (Barcelona, Melusina, 2012), Mussolini y el fascismo italiano (Madrid, Marcial Pons, 2012), El laberinto nazi (Barcelona, Melusina, 2013) y La Gran Guerra (1914-1918) (Madrid, Marcial Pons, 2014).