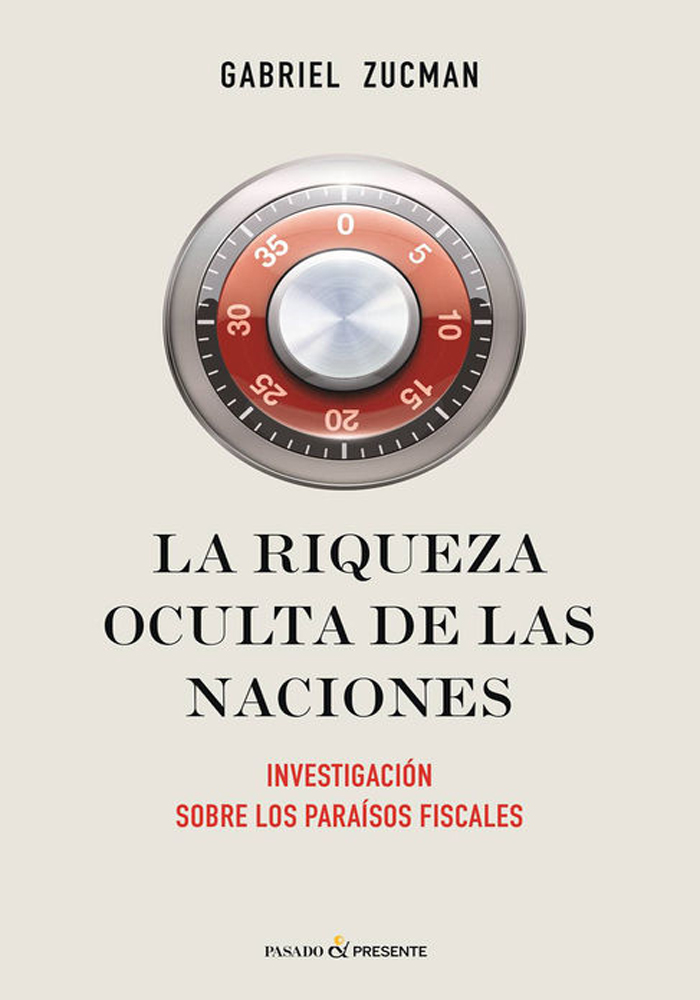¿Cuántas de las obras escritas de la Antigüedad han llegado hasta nuestros días? Y, ¿en qué condiciones lo han hecho? La respuesta a la primera pregunta es desalentadora: sólo disponemos de una de cada cuarenta obras que sabemos que existieron. Pero, además, ignoramos de cuántas tragedias griegas o poemas latinos no tenemos ni noticia, porque no tuvieron la suerte de ser citados o siquiera mencionados alguna vez.
Con la segunda pregunta se abre un problema distinto. Como es bien sabido, no hay ni una palabra de las que veneramos de la Antigüedad (ya sean de filósofos, de historiadores o de las Escrituras) que haya llegado directamente desde la mano que la escribió hasta nuestros días. Lo más frecuente es que el testimonio más remoto que conocemos esté separado por varios siglos de la fecha de su creación, y que, por añadidura, la historia de su llegada hasta nosotros sea tortuosa y esté llena de conjeturas.
Así pues, parece adecuado preguntarse por la forma en que estas obras, o sus fragmentos, nos alcanzaron, saltando de copia en copia, en condiciones históricas y culturales que apenas podemos adivinar, a través de la intervención de intermediarios con diversos tipos de formación e intereses. Igualmente será de interés la continuación de esta historia: cómo se las arregló la época que quiso recuperar la cultura de la Antigüedad –el Renacimiento– para que lo mejor de lo encontrado llegara en la mejor de las condiciones posibles a sus coetáneos. Grosso modo, estas dos fases son las que exponen sendos libros de dos reconocidos especialistas que el azar ha hecho confluir en las librerías.
El italiano Luciano Canfora es un especialista en el mundo antiguo, con una cierta afición por la pérdida del patrimonio cultural (véase su obra sobre la Biblioteca de Alejandría, La biblioteca desaparecida, Gijón, Trea, 1998). En El copista como autor, libro de nombre programático, analiza la aportación de los amanuenses a la transmisión de los escritos. La primera cuestión que se plantea es qué debemos considerar el original de la obra. Esta pregunta está en la raíz de cualquier indagación de crítica textual (véase el tratamiento en otra obra de reciente aparición: los Estudios de crítica textual, de Alberto Blecua, Madrid, Gredos, 2012). En realidad, la mera idea del original ya presupone una cierta concepción de los sistemas de autoría y difusión, que puede no ser cierta. En el caso del universo grecolatino, los autores se supone que no cerraban sus obras, sino que proseguirían su tarea de reescritura y corrección prácticamente de forma indefinida, mientras que de vez en cuando harían una lectura ante sus amigos, o les pasarían una copia. La situación no es muy diferente a la que tenemos con la difusión digital, en la que una determinada pieza publicada en la Red puede corregirse o ampliarse constantemente (aunque los autores más conscientes dejan huella explícita de los cambios). En Roma, con frecuencia eran los libreros los que publicaban –en el sentido etimológico– la obra, difundiendo alguna de las copias manuscritas que estaban en circulación, y no necesariamente la mejor. A partir de aquí comenzaría la azarosa transmisión de soporte en soporte.
Canfora hace una sorprendente alabanza del acto de copia: ésta sería «la forma más alta y profunda» de la lectura, y el copista «el único verdadero lector del texto»; para ello compara el rico acto de copia con el escueto equivalente moderno de realizar una fotocopia. En esta apropiación, la persona que reproduce un texto tiene, igual que el traductor, que rellenar sus «silencios», en expresión de Ortega y, así, contribuir a su autoría. Es curioso cómo diversas operaciones que se ejercen sobre el texto reclaman ser la lectura por excelencia; leemos recientemente en un artículo del gran Miguel Sáenz: «Traducir es la forma más respetuosa de leer».
Pero el copista no es sólo creador, sino destructor por acumulación de incidentes. Canfora cita aquí unos preciosos párrafos de la obra teatral de Tom Stoppard The invention of love, referidos al destino de una obra concreta, por la que transcurrieron «mil años de copia manual, debiendo hacer frente a las mutables formas de escritura y ortografía y a la ausencia de puntuación, por no hablar del moho y de los ratones, de los incendios, e inundaciones, y de la desaprobación cristiana hasta el punto de la supresión total, mientras que lo que Catulo había escrito en verdad pasaba de un amanuense a otro, aquí beodo, allí somnoliento, o sin escrúpulos, o de los sobrios, despiertos y escrupulosos, algunos ignorantes del latín, otros, aún peor, convencidos de ser mejores latinistas que Catulo».
Si a falta, pues, de un original se intentara llegar a un arquetipo inicial, del que descienden los distintos manuscritos, el pesimismo de Canfora se multiplica, al pensar en las incontables contaminaciones horizontales que pueden perturbar la tranquilidad de una genealogía irrebatible, un estema único. Y además, si se llegara a él, ¿qué pensar del «abismo procelosísimo que separa –a su vez– el pobre arquetipo del original»? Para, a continuación, encarar el valor de los llamados «testimonios indirectos»: las citas de unas obras en el seno de otras, que convierten a sus autores en copistas fragmentarios. Pero, ¿cómo saber si el citante reproduce las palabras ajenas de memoria, y no mediante un cuidadoso cotejo (y de qué versión)? ¿Y cómo, en una tradición de escritura en que las comillas, por supuesto, aún no existen, saber dónde empieza la cita literal, o, en otras palabras, hasta dónde se extiende la paráfrasis del autor? Otros testimonios indirectos –traducciones, extractos, atribuciones falsas– van sembrando el camino de escollos.
Para terminar con un añadido más a la tortuosa travesía de los textos: el paso de las obras contenidas en varios rollos a un códice de más capacidad. Si los papiros habían dispuesto paratextos para velar por su integridad (el genitivo del autor al principio y al final de cada uno, o bien indicaciones como «El libro precedente, que es el primero de toda la obra»), el códice agrupa, no siempre en su integridad, no siempre en el orden adecuado, estos rollos, fijándolos para la posteridad. Y se copian mecánicamente los datos paratextuales, ya sin valor. Sorprende encontrar estos acarreos ciegos de indicaciones valiosas para la integridad de la obra a lo largo de distintas tradiciones de copia. En la obra citada, Alberto Blecua menciona el Cancionero de Baena, compuesto en la tercera década del siglo XV, con una tabla de contenidos para que quienes la «leyeren fallen por ella más ayna las cantigas e dezires que les agradare leer». Pues bien: en alguno de los manuscritos conservados, el orden de la tabla sencillamente no corresponde al de las composiciones copiadas, lo que sólo se explica pensando en el desencuadernamiento del manuscrito original, que fue luego recompuesto con otro orden de páginas (que van sin foliar) y así reproducido, con la ayuda textual –ahora más bien un embrollo– al frente.
El copista como autor es una celebración melancólica de la distancia, de la magnitud de lo perdido y de la dificultad (o incluso imposibilidad) de recuperarlo. Pero se cierra con una idea (que el autor califica de panglossiana) debida a Edward Gibbon, en su Decadencia y caída del Imperio Romano: al fin y al cabo, los hombres se las han arreglado para que sea precisamente lo más valioso de la Antigüedad lo que haya llegado hasta nosotros. Ojalá.
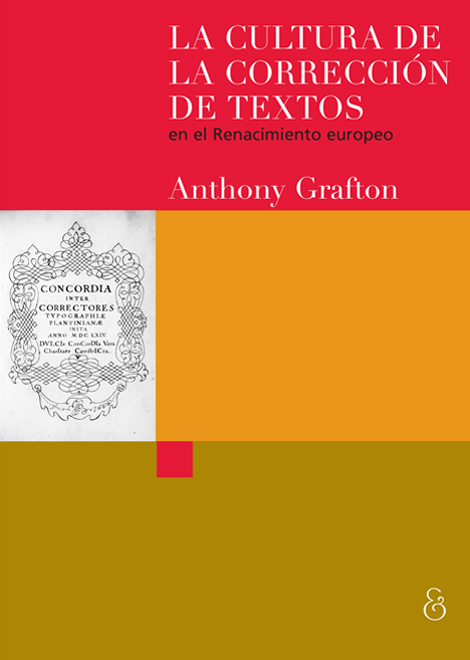 El estudio de Anthony Grafton comienza precisamente ahí: en los esfuerzos renacentistas por seleccionar y difundir el legado de los siglos pasados. Vale decir: una tarea estrictamente filológica y otra de corrección editorial, que fueron indistinguibles en muchos momentos. Para el conocimiento del oficio de corrector debemos mucho a la pervivencia de los documentos originales de la imprenta Plantin de Amberes, creada en el siglo XVI, y cuyos materiales, milagrosamente conservados hasta nuestros días en el Museo Plantin-Moretus, permiten una visión privilegiada del pasado. Grafton utiliza profusamente la correspondencia, libros y registros de este impresor/editor.
El estudio de Anthony Grafton comienza precisamente ahí: en los esfuerzos renacentistas por seleccionar y difundir el legado de los siglos pasados. Vale decir: una tarea estrictamente filológica y otra de corrección editorial, que fueron indistinguibles en muchos momentos. Para el conocimiento del oficio de corrector debemos mucho a la pervivencia de los documentos originales de la imprenta Plantin de Amberes, creada en el siglo XVI, y cuyos materiales, milagrosamente conservados hasta nuestros días en el Museo Plantin-Moretus, permiten una visión privilegiada del pasado. Grafton utiliza profusamente la correspondencia, libros y registros de este impresor/editor.
Por corrección se entendió desde el principio no sólo el cotejo con un original a lo largo del proceso de composición, sino –cuando se editaba una obra del pasado– todas las tareas previas de selección y cuidado de los textos. Ya desde el siglo XV, tanto en Alemania como en Italia, se anuncia en el colofón de las obras que estaban «cuidadosamente enmendadas», y otras fórmulas semejantes. El trabajo de corrección formaba parte, pues, del «valor añadido» de las ediciones, y quienes lo ejercían debían ser ciudadanos de una gran cultura. Muchas anécdotas revelan el valor que se les atribuía: cuando Plantin recibió en 1568 el encargo de Felipe II de imprimir la Biblia Políglota, el rey y mecenas exigió que fuera el propio editor, el sabio Benito Arias Montano, quien hiciera personalmente la corrección base. Pero, además, Plantin vaciló durante largo tiempo, debido a que le faltaban correctores de griego, hebreo, arameo y latín. Por fin, cuando encontró uno, Raphelengus, judío converso, lo casó con una de sus hijas, con el fin de retenerlo junto a él. Y, en cierta ocasión, Arias Montano, en una nota añadida a las pruebas, expresa su alegría por el hecho de que este corrector se haya librado de un peligro indeterminado y pueda volver a contar con él. Pero a partir aproximadamente de la segunda mitad del siglo XVI, la corrección va tornándose más bien un oficio mecánico y peor pagado.
La amplia tarea de la corrección implicaba también todos los procesos de intermediación con el lector final. Por ejemplo, la división de una obra en capítulos, la redacción de un resumen para cada uno, o la confección de índices que ayudaran a localizar determinados temas. Es curioso ver cómo en pleno Renacimiento persiste el prejuicio medieval, y un corrector advierte de que en el índice que está confeccionando no remite a subsecciones, sino a páginas completas, para no facilitar la «pereza grosera». Sin embargo, Erasmo creó un cuerpo de índices temáticos exhaustivo para sus Adagios, lo que demuestra que, en el fondo, competían dos visiones sobre la postura del lector.
Los correctores de obras de autores vivos tenían la ventaja de poder consultarles la interpretación de pasajes ininteligibles, o hacer sugerencias sobre aspectos de puesta en página. Pronto los autores comprendieron que esta mirada ajena era necesaria, porque ellos eran malos lectores de su propia obra, cuyas erratas descubrían demasiado tarde y luego debían enmendarlo pagando de su propio bolsillo retoques manuales de ejemplares invendidos, o tiradas de «fe de erratas». La práctica de las imprentas fue conservar los originales suministrados por el autor, de modo que pudieran resolverse a posteriori las disputas sobre los orígenes de los errores, costumbre que, por cierto, reinstauraron las mejores editoriales de los siglos XIX y XX.
La obra de Grafton permite trazar los perfiles de una profesión nacida con la imprenta que, por tanto, cuenta con una antigüedad de más de cinco siglos, durante los que se ha ejercido con una notable continuidad (como se ve, por ejemplo, en que se sigue utilizando un mismo conjunto de signos para marcar las pruebas). Es bien sabido que motivos económicos y de informatización de los procesos están contribuyendo a prescindir de la labor de los correctores, tanto en la prensa como en la edición de libros, y se deja la revisión del trabajo a los propios autores, olvidando la advertencia del sabio historiador del siglo XVI Andreas Schottus: «Cuando leemos el trabajo de otros tenemos los ojos de un lince. Cuando leemos el propio, somos ciegos como topos».
José Antonio Millán es lingüista, editor especializado en edición electrónica y estudioso de la historia de la recuperación de información textual. Recientemente se ha reeditado su libro Perdón imposible. Guía para una puntuación más rica y consciente (Barcelona, Ariel, 2015).