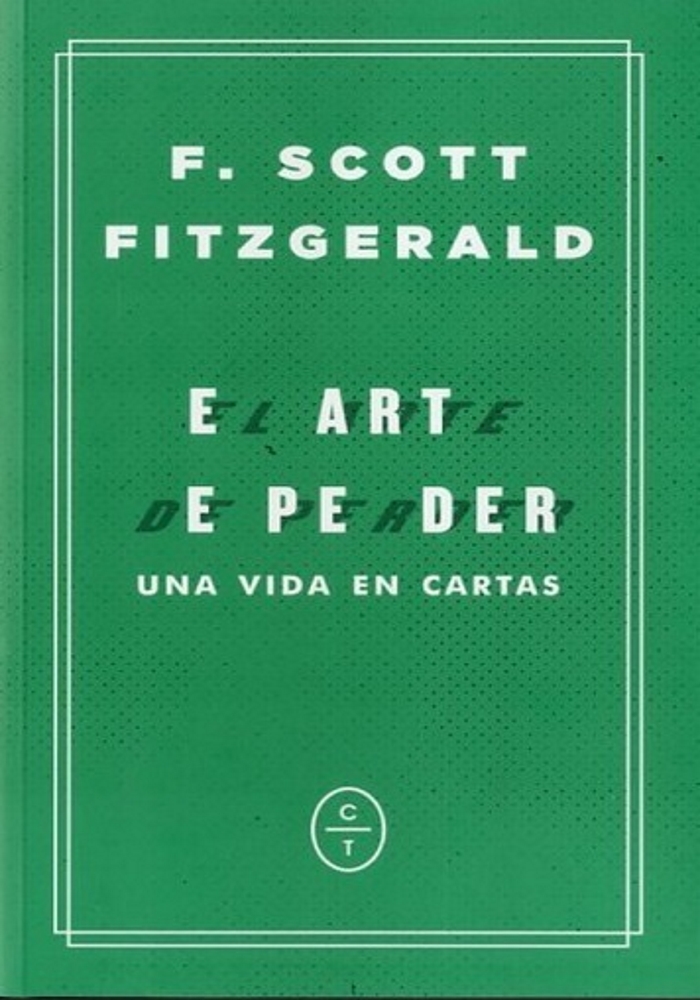Cuando se cumplen ciento veinte años del nacimiento de Francis Scott Fitzgerald (Saint Louis, 24 de septiembre de 1896-Hollywood, 27 de diciembre de 1940), aparece una selección de sus cartas con el título El arte de perder, hecha a partir de A Life in Letters (Touchstone, Nueva York, 1995), la recopilación que preparó Matthew J. Bruccoli por encargo del editor Charles Scribner III. Partía Bruccoli de la idea de que «todo lo que F. Scott Fitzgerald escribió fue una forma de autobiografía» y, respetando las instrucciones de Scribner, eligió las cartas «por su contenido autobiográfico» y las ordenó cronológicamente. Yolanda Delgado ha entresacado de A Life in Letters las incluidas en El arte de perder, traducidas y prologadas por Martín Schifino, con epílogo de Alejandro Gándara.
Los episodios y accidentes de la vida de Fitzgerald tienen un poder de síntomas o signos de su época. Ya en 1951, Alfred Kazin recordaba «su fatal habilidad para sincronizar sus más íntimos éxitos y fracasos con el curso de las distintas décadas en que escribió»: desde la inmersión entusiasta en «la mayor orgía de la historia», como llamó el propio Fitzgerald a los años veinte, hasta la Depresión económica de 1929, cuando se sumó al derrumbamiento con la misma determinación con que había participado en el festín. Martín Schifino explica muy bien la permanente crisis fitzgeraldiana, partido en dos el escritor, entre el ansia de escribir y las circunstancias que se lo impedían. El sueño de la época ya era el éxito traducido en dinero, y éxito y dinero significaban los cuentos para las revistas de tirada masiva que sostenían el vertiginoso tren de vida de Fitzgerald, que, sin embargo, aspiraba a escribir una novela magistral y agotaría sus mejores años tratando de conciliar lo inconciliable: el despilfarro vital y el recogimiento que exige una obra literaria de cierta solidez.
El epílogo de Alejandro Gándara precisa la naturaleza del desdoblamiento de Fitzgerald: la voluntad de ser un escritor profesional, es decir, de hacer carrera y labrarse una brillante vida social, competiría con la voluntad de escribir, pasión o maldición, sometimiento a una vocación. El combate del éxito contra el genio habría acabado con Fitzgerald, roto entre la necesidad de dinero y la necesidad de escribir. Para Alejandro Gándara, Fitzgerald padeció «la enfermedad de la exterioridad», la pulsión de «construir la imagen de uno mismo a través de la mirada de los otros, apostar la vida al qué dirán y al qué tener». El creador de El gran Gatsby se parecía mucho a su personaje mítico y, como él, vivió en un mundo en el que ser pobre es un lujo que uno no puede permitirse.
El arte de perder presenta a un novelista y cuentista de éxito con poco más de veinte años y una sola novela, estrella en Nueva York y Hollywood, y despide, otra vez en Hollywood, a un hombre sin dinero, crédito ni salud, un personaje muy distinto del que en 1919 telegrafiaba a su novia, Zelda Sayre, «Tengo ambición entusiasmo y confianza»; o del que a principios de 1922 le escribía eufórico a su agente Harold Ober, calculando ingresos por sus cuentos populares y pidiendo de camino un adelanto: «Juro que ganaré una fortuna». En 1922 apareció su segunda novela, Hermosos y malditos, e inmediatamente fue llevada al cine, mientras Zelda y Scott se diluían en una inacabable jornada de alcoholismo festivo-depresivo, antes de huir a Europa, más barata y quizá más equilibrada.
En la Costa Azul, Fitzgerald escribió El gran Gatsby, que revisó en Roma, una ciudad que siempre encontró fatídica. Publicada en 1925, la novela fue al año siguiente convertida en obra de teatro y en película, aunque las ventas resultaron decepcionantes. Las críticas fueron buenas y el autor recibió los halagos de personajes como Gertrude Stein o T. S. Eliot, para quien El gran Gatsby suponía «el primer paso que da la ficción americana desde Henry James». Ésta es la trayectoria vital que sigue, carta a carta y año a año, El arte de perder, hasta desembocar en la caída económica y física de Fitzgerald conforme disminuía su prestigio y su cotización, dejaban de venderse sus libros y se estancaba su nuevo proyecto narrativo, Suave es la noche, la novela que no saldría hasta 1934. El remedio de Hollywood, desesperadamente buscado de 1927 a 1932, también acabaría en fracaso.
Duele el contraste entre el Fitzgerald de los años veinte y el hombre quebrantado de los treinta. Las tonterías solemnes que escribía en 1920 y 1921 al rector de Princeton y a su amigo Edmund Wilson sólo podían ocurrírsele a un veinteañero insensato. Con el rector, celebraba que los alumnos de Yale y Princeton fueran los estudiantes más «pulcros, saludables, apuestos, ricos, atractivos y elegantes» del país, justificaba su fracaso personal en la universidad y achacaba a su temperamento la visión cínica de Princeton que ofrecía A este lado del paraíso: «Mi visión de la vida es la de gente como Theodore Dreiser y Josep Conrad: la vida es demasiado dura e implacable para los hijos de los hombres».
Cosas peores escribía a su condiscípulo Wilson en 1921, maldiciendo el continente europeo, al que sólo le otorgaba «interés anticuario», antes de plagiar en tono sardónico la cháchara racista de las aristocracias burguesas y las clases medias con aspiraciones, alimento de fascismos: «La veta negroide se extiende hacia el norte para corromper a la raza nórdica. Ya los italianos tienen alma de moros. Ojalá levantaran el listón y permitieran la entrada sólo a los escandinavos, teutones, anglosajones y celtas […]. Me parece una pena que Inglaterra y Estados Unidos no permitieran a Alemania conquistar Europa». Prefiero suponer que Fitzgerald, que casi veinte años después se declararía hombre de izquierdas en una carta a su hija, estaba experimentado con la voz de Tom Buchanan, el indeseable y protonazi millonario de El gran Gatsby.
Había empezado a labrarse una sólida leyenda de escritor bebedor. En 1922 le pedía a Edmund Wilson que eliminara las referencias explícitas al consumo de alcohol del autor en una reseña de Hermosos y malditos, y al mismo tiempo reconocía que «la leyenda sobre lo mucho que bebo está muy extendida». Le pedía disculpas a Maxwell Perkins, su editor en Scribner, por no haberle mandado unos cuentos y admitía: «No tengo ninguna excusa, salvo el alcohol, y, por supuesto, eso no es una excusa». La culpa del alcohol, siempre desmoralizadora, se revelaba una constante, una compañía fiel, y se fundía con las dudas sobre la posibilidad de escribir: «Hace buen tiempo, estoy bastante abatido y deprimido por la vida en general. Dudo si alguna vez volveré a escribir algo digno de publicarse», se sinceraba en 1923 con Perkins, principal destinatario de la correspondencia recogida en El arte de perder.
Entre cuento y cuento para vender, pensaba en escribir una novela magistral, pero insistía ante Perkins: «Hasta hace cuatro meses no me había dado cuenta de lo mucho que he empeorado en los tres años que han pasado desde que terminé Hermosos y malditos». No le quedaba confianza en sí mismo, pero se proponía que en su nueva novela no hubiera «nada de figuraciones baratas como en mis cuentos». Sería «un logro artístico hecho a conciencia». Y pronto empezó a enviar mensajes satisfechos a sus amigos: su novela era cada día más extraordinaria, aunque la anécdota narrada pudiera reducirse a una historia policíaca. A su agente, Ober, le decía que lo que estaba escribiendo superaba en mucho a sus obras anteriores, y le pedía dinero: iba a escribir cuentos «de amor, con más acción» para vendérselos al cine. Con Perkins, a quien también pedía dinero sistemáticamente, era más categórico: «Creo que mi novela es la mejor novela estadounidense jamás escrita». Cuando Perkins leyó por fin El gran Gatsby, contestó a Fitzgerald el 18 de noviembre de 1924: «La novela es una maravilla». Fitzgerald respondió a su vez pidiendo más dinero: agotado por la novela, no había podido escribir los cuentos con que se ganaba la vida.
El gran Gatsby fue un relativo fracaso comercial y el triunfo artístico no consoló a Fitzgerald. Al desdoblamiento del que habla Martín Schifino en su prólogo se sumó otra grieta: la existente entre el esplendor ya vivido y el pesar de no haberlo aprovechado. El esplendor se transformó en cargo de conciencia, una deuda más que saldar: «Allá por 1920 tuve la oportunidad de empezar mi vida a una escala sensata, pero la desaproveché y ahora tendré que pagar las consecuencias», decía después de la decepción de Gatsby. Se lanzó a probar suerte con otra novela que, como escribió en 1925 a su amigo H. L. Mencken, el crítico más influyente en aquel tiempo, tendría «la forma más asombrosa jamás inventada». Suave es la noche no aparecería hasta 1934.
En 1925 todavía confiaba en cumplir los cuarenta libre de preocupaciones y de angustias, pero la ansiedad fue llamando a la ansiedad: vender cuentos que consideraba basura, beber para escribirlos y por escribirlos, sufrir las habituales depresiones después de las meteduras de pata propias de los borrachos. Ese era el desdoblamiento más gravoso: el encantador Fitzgerald sobrio frente al borracho Fitzgerald. «El tipo deplorable que entró en tu apartamento no fui yo, sino un tal Johnston que se hace pasar por mí», se disculpaba ante Ernest Hemingway en noviembre de 1925. Recomendó a Hemingway a Maxwell Perkins y le ayudó a publicar Fiesta, para la que también le sugirió correcciones. Cuando más hundido estaba Fitzgerald, su amigo Hemingway lo citó en Esquire, en un cuento, Las nieves del Kilimanjaro: «Recordaba al pobre Scott Fitzgerald, que sentía un miedo reverencial a los ricos». Fitzgerald se sintió menospreciado o tratado con condescendencia, y así se lo hizo saber al autor de la frase en una carta que terminaba: «Es un cuento excelente, de los mejores que has escrito». El joven, próspero y popular literato de los años veinte era en los treinta «the poor Scott Fitzgerald».
«Se me han ido cinco años y soy incapaz de decidir quién soy, si soy alguien», escribía a Perkins en 1932. Aplazaba la entrega de originales, pedía más adelantos, hundía su reputación literaria. Fracasó tres veces en Hollywood, en 1927 y 1932 («mucha bebida», concluyó) y volvió a fracasar en 1938: «El asunto de Hollywood fue un golpe muy duro […] Lo que más he perdido es la confianza […]. Las cosas empeoran financieramente […]. Tengo que ir a venderme por unos cientos a la semana», resumía, como si recitara una de las Elegías de Hollywood de Brecht: «Cada mañana, para ganarme el pan / voy al mercado donde se compran mentiras. Lleno de esperanza / me pongo en la cola de los vendedores». Sin esperanza, Fitzgerald dijo a su agente, Ober, que aceptara por un cuento lo que le dieran. Y después cortó con Ober, que le negó un nuevo anticipo.
Dos cartas condensan la sustancia de El arte de perder, y una no la escribió Fitzgerald, sino su mujer, Zelda Sayre, desde una clínica suiza para enfermedades nerviosas. Las dos pertenecen al verano y el otoño de 1930. Cuentan la vida en común de Zelda y Scott desde dos distintos puntos de vista, los de los dos protagonistas. El asunto del marido es la justificación del trabajo y el alcohol frenéticos para vivir frenéticamente la infelicidad en familia, mientras la esposa enumera largamente todo lo que habían perdido juntos, en el tono de la sección central de las Coplas de Jorge Manrique: flores y clubes nocturnos y esplendor, la ginebra y el whisky, las fiestas, la buena sociedad, pianos y playas, episodios románticos con terceros y terceras, aviones, polo y golf, Europa, Londres, París, la Riviera, Roma («lloramos al ver al papa»), la bebida incesable («Y bebías y bebías… Bebíamos sin parar»), los aviadores franceses y las actrices, los amoríos, el ballet como salida del infierno familiar, «tristeza, dolor y desesperación» finales, el hospital psiquiátrico. Casi diez años después, Scott le escribía a Zelda: «Tu vida ha sido una desilusión, al igual que la mía». Pero poco después le contaba que la nueva novela avanzaba: «Todo en mi novela es nuevo. Espero ser capaz de terminarla en febrero […]. Se parece más a Gatsby que cualquier otra cosa que haya escrito». Y, antes de que pasara un mes, Fitzgerald murió sin acabar El último magnate. Esta es la historia que comprimen las cartas de El arte de perder, la del hombre que se dobló tanto que terminó rompiéndose. La traducción de Martín Schifino es muy buena.
Justo Navarro ha traducido a autores como F. Scott Fitzgerald, Paul Auster, Jorge Luis Borges, T. S. Eliot, Michael Ondatjee, Ben Rice, Virginia Woolf, Pere Gimferrer y Joan Perucho. Sus últimos libros son Finalmusik (Barcelona, Anagrama, 2007), El espía (Barcelona, Anagrama, 2011), El país perdido. La Alpujarra en la guerra morisca (Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2013) y Gran Granada (Barcelona, Anagrama, 2015).