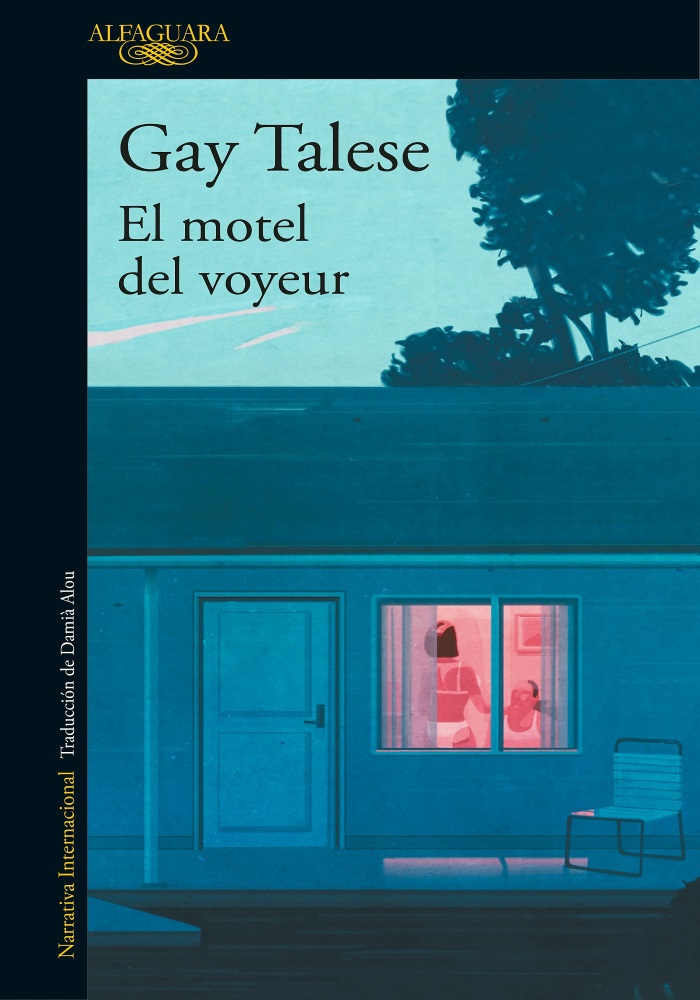El totalitarismo a veces se disfraza de poesía para seducirnos con su exaltación de la muerte. Es un canto que fascina con facilidad, pues el origen de todas las civilizaciones se hunde en guerras y exterminios. Circula por mi familia la leyenda de un tatarabuelo paterno que supuestamente murió en un duelo. Se trataba de un español que emigró a Cuba en el siglo XIX e hizo fortuna. No sé si pasó su infancia devorando libros sobre las sangrientas hazañas de Hernán Cortés y los hermanos Pizarro, pero, al parecer, era arrogante y algo violento. Los dos adjetivos quizá definan a todos los españoles de su época y condición. Mi tatarabuelo se batió con pistola. Ignoro la causa: seguramente era trivial. Falló el tiro. En cambio, su adversario le perforó el pulmón y le causó la muerte. No he podido corroborar esta historia, pero sí he podido comprobar la fascinación que ha despertado en varias generaciones. Sé que el difunto era el padre de José Fernández del Cueto, mi bisabuelo, parlamentario, gobernador civil en la España de Isabel II y, según el retrato que elaboró una sociedad de literatos de la época, un hombre moderado y ecuánime. Esas cualidades le permitieron ocupar un escaño en las Cortes de 1869, sin enemistarse con la reina, que le había agasajado con la Cruz de Isabel la Católica y la Cruz de Carlos III. Saber estas cosas no me desagrada, pero un político –al menos, en mi imaginación– no puede competir con un duelista, que se deja la vida en un lance de honor. Siempre me ha inspirado más simpatía ese gesto de vesania que el prosaico pragmatismo de su hijo. Por eso entiendo la seducción que ejerció la figura del samurái en el escritor japonés Yukio Mishima, cuyo dramático final ha inspirado ensayos, películas, poemas y novelas.
Si queremos reconstruir la genealogía de su suicidio, hemos de remontarnos hasta 1967. En ese año, Mishima publicó La ética del samurái en el Japón moderno, un breve comentario sobre Hagakure, un clásico de la literatura japonesa del siglo XVII. Hagakure puede traducirse como «a la sombra de las hojas» o «escondido en la vegetación». Es una de las obras que fundamenta las reglas de Bushido, «el camino del guerrero». El Bushido es el código ético del bushi, el «caballero armado». Samurái significa «servir como ayudante» y, aunque no es despectivo, expresa el punto de vista del resto de las clases sociales. Los samuráis preferían hablar de sí mismos como bushi, un concepto más digno, que denota las famosas siete virtudes del Bushido: justicia, coraje, benevolencia, cortesía, honor, sinceridad y lealtad. Hagakure es una síntesis de ese ideario. Se escribió en una época de decadencia, cuando Japón disfrutaba de la paz impuesta por la dinastía Tokugawa, que había derrotado a los clanes rivales, poniendo fin a la era Sengoku o de los Estados Combatientes (1467-1568). En 1603, la guerra ya era un lejano recuerdo y en 1700 se prohibió el suicidio de los vasallos para acompañar en la muerte a su daimo o señor feudal. Yamamoto Tsunetomo, un bushi de la provincia de Saga, servía a Nabeshima Mitsushige, pero éste –que se hallaba gravemente enfermo y desahuciado por los médicos– le prohibió expresamente que se suicidara. Profundamente contrariado, Yamamoto se retiró a una choza para vivir el resto de sus días como monje budista. Consideraba una tragedia no poder llevar a cabo el seppuku, el suicidio ritual de los bushi, que consistía en abrirse el vientre y aliviar la agonía con el certero tajo de una espada amiga. Si la decapitación era perfecta, la cabeza quedaba levemente suspendida por restos de tejido y se desprendía con suavidad, cayendo sobre los brazos que habían ejecutado la evisceración. Para conseguir este efecto, había que utilizar las dos manos al hundir la hoja en el estómago y no separarlas, soportando con inaudito estoicismo el acto reflejo de abrir los brazos a causa del dolor. No sé si alguna vez se logró este macabro milagro. Yamamoto siempre se quejó de no poder escenificar la ceremonia. Opinaba que la paz había afeminado al país, propiciando la tibieza y la cobardía.
Cuando llevaba diez años de retiro, recibió la visita de Tsuramoto Thasiro, un joven samurái (dejaré de utilizar la expresión bushi para no despistar al lector) con deseo de asimilar su sabiduría. Durante siete años, el ermitaño y el samurái hablaron sobre las virtudes del Bushido. Tsuramoto anotaba lo que oía y, al cabo del tiempo, ordenó los apuntes, componiendo un libro dividido en once capítulos. El monje budista pidió al joven samurái que destruyera la obra, pero éste no le hizo caso y el texto no tardó en circular con el nombre Nabeshima rongo o Las Analectas de Nabeshima, aunque a la larga se impuso como título Hagakure, con su carga de poesía y misterio. Durante los años del expansionismo japonés (1894-1945), el libro se hizo muy popular, pues muchos advirtieron en sus páginas el complejo equilibrio entre el crisantemo y la espada, la delicadeza y el coraje, la cortesía y la violencia. La derrota de Japón produjo el efecto inverso. Hagakure pasó a ser una obra maldita. Sus valores eran los del general Tojo y sus conmilitones, responsables del «holocausto asiático», poco conocido incluso hoy en día, pero que –según el historiador norteamericano Chalmers Johnson– costó la vida a treinta millones de filipinos, malayos, vietnamitas, camboyanos, indonesios y birmanos. Sin embargo, la peor parte se la llevaron los chinos. Sólo entre 1930 y 1940, el ejército japonés exterminó a veintitrés millones de chinos y obligó a doscientas mil mujeres a convertirse en esclavas sexuales de sus soldados y oficiales. Si alguien quiere conocer estos crímenes con más detalle, le remito al excelente trabajo de Laurence Rees, El holocausto asiático: Los crímenes japoneses en la Segunda Guerra Mundial (trad. de Ferran Esteve, Barcelona, Crítica, 2009).
Yukio Mishima no reivindica Hagakure por sus inexistentes virtudes democráticas, sino porque contiene la visión de la vida y la muerte del samurái. Hijo de un alto cargo del ministerio de Agricultura, Mishima nació en Tokio el 14 de enero de 1925. De constitución débil y salud quebradiza, pasó su infancia con su abuela Natsu, descendiente de una familia de samuráis de la era Tokugawa. Mishima se llamaba en realidad Kimitake Hiraoka. Kimitake significa «príncipe guerrero». Natsu era una anciana irascible y de carácter morboso, con reacciones próximas a la locura. Lo sabemos porque el propio Mishima describió su forma de ser en la novela autobiográfica Confesiones de una máscara (1948), apuntando que su violencia convivía con una sensibilidad poética. De hecho, amaba el kabuki y leía con fluidez francés y alemán. Su nieto heredó ese temperamento problemático e hipersensible. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada lo llamó a filas. El joven manifestó su deseo de morir por el emperador como piloto kamikaze, pero en el examen médico le detectaron síntomas de tuberculosis, descartándolo para el servicio. Más tarde, se ha dicho que no era tisis, sino un simple catarro. Sea como sea, Mishima siempre recordó el incidente como una terrible humillación, semejante a la de Yamamoto, obligado a vivir por su señor. Licenciado en Derecho por imposición paterna, Mishima conoció el éxito literario a los veinticuatro años. Confesiones de una máscara lo hizo famoso, gracias a su mezcla de lirismo, crueldad e inadaptación. Extravertido y mundano, el joven autor no escatimó entrevistas ni rarezas. Desde el principio, se lo notó feliz con su condición de figura pública y nunca disimuló sus ganas de significarse, con actitudes provocadoras y grotescas. Al mismo tiempo, mantenía una feroz lucha interior para transformarse en un hombre de acción. Su abuela le había prohibido implicarse en juegos y actividades de riesgo, pero no se cansaba de ponderar el sentido del honor del samurái, que prefiere morir a soportar la vergüenza de ser derrotado.
Mishima empezó a entrenar tres veces por semana en un gimnasio, levantando pesas. Esculpió su carne, con una musculatura que recuerda a las peores víctimas de los esteroides anabolizantes. Asimismo, se adentró en las artes marciales, cultivando con esmero el kendo, una versión moderna de la esgrima clásica o kenjutsu. «Quiero hacer de mi vida una obra de arte», comentaba a menudo. También citaba con frecuencia una frase de Albert Camus: «El suicidio es algo planeado en el silencio del corazón como una obra de arte». En El color prohibido (1951), otra obra de fuerte componente autobiográfico, escribe: «La victoria siempre está al lado de la mediocridad». El fatalismo siempre atrajo a Mishima. Al igual que el Che, estaba enamorado de su propia muerte. Pienso que esa inclinación neurótica se halla presente en la matriz del pensamiento totalitario. La neurosis y el totalitarismo proceden de un origen común: la inmadurez o incapacidad de aceptar los límites del mundo real. En su Diario de Spandau (1957), Albert Speer repite varias veces que las peroratas de Hitler no le parecían las reflexiones de un hombre adulto, sino delirios de un adolescente fascinado por lo trágico y morboso. Su visión del porvenir se resolvía con un histérico «todo o nada». Con independencia de su color, el fervor utópico suele finalizar en la glorificación de la muerte, pues cualquier versión del paraíso se desmorona al chocar con la realidad, generando un doloroso desengaño. Para una mente inmadura, morir por el Führer o por el Emperador resulta más fácil que soportar la zozobra de ser un individuo, abocado a errores e incertidumbres. Podríamos decir algo semejante de Dios, cuando la religión adquiere el carácter de cruzada salvífica y se entromete en los asuntos de la vida civil.
Mishima nunca ocultó su infelicidad. En Confesiones de una máscara, escribe: «La vida me sirvió un banquete completo de sinsabores, cuando yo era demasiado joven para leer el menú». En otro lugar admite: «La idea de mi propia muerte me estremecía con un extraño deleite. Me sentía dueño del mundo». Aficionado a las extravagancias y a las payasadas, no resiste la tentación de fotografiarse desnudo, presumiendo de sus músculos. Aparece con una moto, las joyas de su mujer o imitando el San Sebastián de Guido Reni, pero con una tercera flecha hundida en el vientre, guiño necrófilo que anunciaba su futuro suicidio por seppuku. Su admiración por Hagakure es incondicional: «Sus páginas rebosan la exuberancia y libertad de la gente que vivía bajo la firmeza de los principios éticos de cierto tipo de sociedad». Los samuráis no eran tipos conformistas, sino seres excéntricos y con «una locura justa y necesaria». No es posible obrar con arrojo y valor cuando se comulga con la mediocridad dominante: «El Camino del Samurái es la muerte». Es la sentencia más famosa de Hagakure y la regla de oro de la vida y el arte de Mishima. Familiarizado con la literatura occidental, ningún autor le influyó tanto como el polémico clásico de las letras japonesas: «Hagakure se ha constituido en la matriz de mi literatura y en el manantial de mi energía. Y eso gracias a su azote implacable, a su voz imperiosa, a su crítica acerba, a su belleza: la belleza del hielo». El apego a la vida –advierte el escritor– malogra esa belleza. Un samurái siempre escoge la muerte, desechando cualquier duda. Es triste vivir sin una causa por la que merezca la pena morir. No hay que sentir pereza a la hora de inmolarse. El Hagakure asevera que «para ser un verdadero samurái es necesario tomar la decisión de morir por la mañana y por la tarde, un día tras otro». En el caso del seppuku, «la muerte –escribe Mishima– es la suprema expresión del libre albedrío de la persona«. Detrás de ese gesto «hay un nihilismo profundo y agudo, pero al mismo tiempo viril».
Mishima no habla por hablar. Cuando escribe La ética del samurái en el Japón moderno ya ha tomado la decisión de morir. Se ha concedido un plazo de cuatro años para cuidar hasta el último detalle. En 1968 publica En defensa de la cultura, un ensayo que enaltece la figura del emperador como máximo símbolo de la identidad de su pueblo, y funda una milicia llamada Tatenokai (Sociedad del Escudo) compuesta por un centenar de jóvenes. Mishima explica su misión en un panfleto: «Somos un ejército desarmado y el más pequeño del mundo, pero no es menos cierto que somos el ejército más disciplinado y el más grande por su espíritu. ¡Tenno heikai banzai! (¡Larga vida al emperador!). Durante los siguientes años no desperdicia la ocasión de lamentar la occidentalización del Japón, pidiendo el retorno a los valores tradicionales. Nadie le hace mucho caso. Sus frivolidades han malogrado de raíz su carrera como agitador político. El fracaso no desanima a Mishima, que ya ha escogido la fecha de su muerte: el 25 de noviembre de 1970. Cuando llega el día, envía el manuscrito de su última novela a su editor, escribe un poema de despedida, se pone unos pañales y obstruye el orificio anal con algodones. Lo acompañan cuatro jóvenes de la Sociedad del Escudo. El general Kanetoshi Mashita, comandante en jefe de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, les ha invitado a su despacho en el cuartel de Ichigaya, sin sospechar lo que preparan. Muchos oficiales simpatizan con Mishima y su milicia, si bien no los toman en serio y los consideran inofensivos. Se equivocan: nadie espera que utilicen la katana y el tanto (espada corta) para neutralizar a los soldados de guardia y atrincherarse en el despacho, con el general amordazado. No es un secuestro. Mishima sólo quiere arengar a los soldados desde un balcón, incitándoles a rebelarse contra la influencia occidental. No sabemos si el escritor sueña con prender la chispa de una rebelión militar, pero su discurso, lejos de encender los ánimos, sólo cosecha abucheos: «Hemos visto al Japón emborracharse de prosperidad y caer en el vacío espiritual. Hemos tenido que contemplar a los japoneses profanando su historia y sus tradiciones. El auténtico Japón es el verdadero espíritu del samurái. Cuando vosotros despertéis, Japón despertará con vosotros. Salvemos al Japón, al Japón que amamos».
Los soldados lo increpan y lo llaman fantoche, exigiéndole la liberación de su general. La frustración se refleja en el rostro de Mishima, pero sigue adelante. Tras lanzar tres vivas al emperador, regresa al despacho. Se arrodilla, se masajea los músculos abdominales y se abre el vientre con decisión. Según la autopsia, la hoja del tato ha logrado unos niveles inauditos de profundidad y desplazamiento. Masakatsu Morita es el encargado de acortar su sufrimiento, decapitándolo con una katana. Se rumorea que es el amante del escritor. Joven e inexperto, falla tres veces consecutivas, provocando horribles heridas en el cuello de Mishima, sin conseguir que la cabeza se separe del tronco. Aterrorizado, entrega la katana a Hiroyasu Koga, notable espadachín, que finaliza la ceremonia con prontitud. Morita se ha comprometido a seguir a su daimo, pero carece de su determinación. Sólo logra infligirse heridas superficiales. Koga abrevia su agonía, con un corte limpio y preciso. Después, se echa a llorar, pues Mishima le ha ordenado conservar la vida. Es evidente que el escritor reproduce la historia de Yamamoto. Los tres «samuráis” restantes se entregan, no sin desatar al general, que les ha pedido respeto hacia su dignidad. No quiere aparecer en público maniatado, como un delincuente común. Sin embargo, las cámaras fotográficas captan su rostro desencajado. Koga cumple con la última formalidad: mostrar al mundo la katana con la sangre de Mishima y Morita. Extiende las manos, con los ojos húmedos, y enseña la hoja a los periodistas. Todo ha finalizado.
Cuando se suicidó, Mishima había cumplido cuarenta y cinco años. Morita sólo tenía veinticinco. No es disparatado establecer una analogía con Sócrates y Alcibíades, pues el filósofo griego contemplaba la muerte como una liberación. También se han establecido comparaciones con la mentalidad de los hidalgos castellanos. En los años sesenta del pasado siglo, Luis Díez del Corral, procurador franquista, jurista y politólogo, impartió varias conferencias en Japón, explicando el sentido del honor calderoniano. Mishima escuchó una de sus charlas y se acercó a él para intercambiar impresiones. Se entendieron de inmediato. Poco después, Mishima publicó en la revista Time un artículo en el que habla del «espíritu español del samurái». Se apoyaba en las corridas de toros y en el «¡Viva la muerte!» de la Legión para justificar su expresión. Cuando le preguntan en una entrevista a quién salvaría si Europa se hallara al borde de la destrucción, cita dos nombres sin dudar: Martin Heidegger y Luis Díez del Corral. La madre de Mishima conocía su forma de pensar. Por eso comentó en su funeral: «No deberían haber puesto flores de luto. Fue el día más feliz en la vida de mi hijo». Marguerite Yourcenar escribió en 1980 un hermoso libro sobre el escritor (Mishima o la visión del vacío, trad. de Enrique Sordo, Barcelona, Seix Barral, 1985), pero se ha dicho que le falta algo. Sería absurdo buscar una negligencia en una prosa exquisita. El error de Yourcenar consiste en idealizar y estilizar la muerte. La muerte no es un concepto, sino un hecho cruento y desprende olor a vísceras. Al menos, cuando el seppuku deja de ser una fantasía y la cabeza no se separa del cuerpo con la ligereza de una flor de almendro. No sé si mi tatarabuelo murió realmente en un duelo. Es un dato irrelevante, que sólo suscita interés en el ámbito de la mitología de mi familia. En cambio, mi fijación por esa historia es muy significativa, pues revela la fascinación que ejerce la muerte –me temo– sobre casi todos nosotros. Afirmar que el totalitarismo es un fenómeno político constituye una grosera simplificación. Pienso que es una patología del inconsciente colectivo, donde aún fulgura el acero de antiguas batallas. Por eso regresa una y otra vez, con diferentes máscaras.