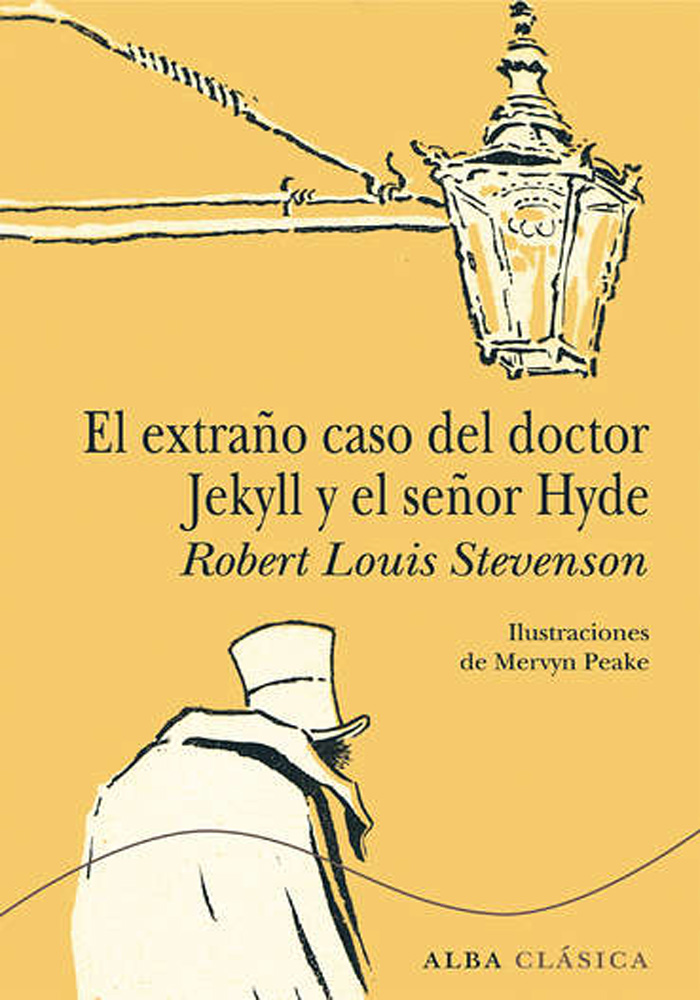Pocos ámbitos culturales son tan sensibles a las efemérides como el de la música clásica, siempre presta a conmemorar muertes, nacimientos, estrenos, publicaciones: casi lo que sea. 2013 se presenta muy polarizado en torno a los bicentenarios de Giuseppe Verdi y Richard Wagner, pero 2012 se ha despedido sin haber recordado como merecía, al menos entre nosotros, a John Cage, nacido en Los Ángeles el 5 de septiembre de 1912 y una de las personalidades musicales (y no sólo musicales) más atractivas y singulares de un mundo en el que suelen rechinar planteamientos estéticos tan libres y radicales como los del estadounidense.
Cage dinamitó muchas de las convenciones imperantes en los conciertos clásicos. El caso más conocido, pero no quizás el más relevante, es el de 4’33”, esos cuatro minutos y treinta tres segundos durante los cuales el público (originalmente el congregado en el Maverick Concert Hall de Woodstock el 29 de agosto de 1952) se ve privado de escuchar justamente aquello que da sentido a un concierto: la música. En el escenario hay un piano que no suena y un pianista (David Tudor) que no toca. Lo que se oye, en cambio, y así sucedió especialmente en aquel estreno, cuando ninguno de los asistentes estaba precavido sobre lo que le aguardaba, son sólo ruidos, carraspeos, unas piernas que se cruzan, un brazo que cambia de postura, una tos, una leve corriente de aire, un eco lejano, las páginas del programa de mano hojeadas por un espectador, algún amago de irritación: esos sonidos a los que no solemos prestar atención pero que, en ausencia de lo que entendemos por «música», y con el público en actitud de escuchar, pasan a ocupar el primer plano y a revestirse de significados insólitos.
Cage se decidió a crear 4’33” animado por las pinturas blancas de su amigo Robert Rauschenberg. Pero mientras que los lienzos de éste eran objetos reales e inmutables, la pieza de Cage era sólo un mero marco para acotar el sonido –los sonidos– de la vida cotidiana, imprevisibles y permanentemente mutables. Cage amaba los sonidos simplemente por el hecho de serlos, desligados del uso intelectual que les da un compositor para reflejar en ellos su personalidad o su estilo. Prefería entender la composición como un medio de plantear preguntas que como un proceso articulado a partir de una constante toma de decisiones. Influido por la filosofía hindú, pensaba que, en su manera de actuar, el propósito del arte no debería ser otro que el de imitar a la naturaleza: en nada puede extrañar, por tanto, que una de sus piezas, Branches, esté concebida para cactus y plantas amplificadas.
Cage, con su dulce y permanente sonrisa zen, aplicó su ideario estético y filosófico sin importarle lo más mínimo críticas o incomprensiones. «No tengo nada que decir, y estoy diciéndolo» es sólo una de sus grandes frases. Era un placer, como pudimos comprobar en su última visita a Madrid tan solo unos meses antes de su muerte, ver cómo al final de su vida, casi octogenario, tras haber librado impertérrito mil y una batallas, seguía manteniendo la ilusión y el entusiasmo de un adolescente mientras hacía aquello en lo que él creía y que otros denostaban y tildaban de simples patochadas. Pero conviene leer sus ensayos y sus conferencias (textos muchos de ellos agrupados en 1961 bajo el muy significativo título de Silence) para saber que la superficie escondía un fondo de reflexión. «Las ideas no son necesarias. Es más útil evitar tener una, y hay que evitar ciertamente tener varias (da lugar a la inactividad)», leemos en un ensayo de Cage sobre Robert Rauschenberg.
Entre sus composiciones de la década de los cuarenta destacan sus Sonatas and Interludes, un intento de representar las «emociones permanentes» por medio de una sucesión de piezas tocadas en un piano preparado, una de las muchas ocurrencias de Cage. El instrumento burgués por antonomasia del siglo XIX, el armatoste cada vez más poderoso y perfecto, se ve sometido a un proceso de desnaturalización tras el cual pierde sus señas de identidad, su fortaleza, su carácter omnímodo y su sempiterna –y ahora prescindible– fiabilidad. Cage amaba el azar, la indeterminación, pero la preparación del nuevo instrumento ha de realizarse, sin embargo, conforme a una tabla de instrucciones extremadamente precisas incluida por el compositor al comienzo de la partitura, en la que podemos leer: «Han de colocarse sordinas de diversos materiales entre las cuerdas de las teclas del piano utilizadas, lo cual provoca la transformación de los sonidos del piano en relación con todas sus características». Multitud de tornillos de distintos tamaños y diversos trozos de caucho, tela, goma y plástico deben situarse, por tanto, en el interior del piano en puntos milimétricamente delimitados entre las cuerdas conectadas a cuarenta y cinco de las ochenta y ocho teclas: el propio Cage confesaba necesitar tres horas para completar la operación, una metamorfosis que convierte al instrumento en una parodia de sí mismo, en una caja de sorpresas y, sobre todo, en un arco iris de timbres diferentes. La homogeneidad tímbrica habitual se torna en un caleidoscopio irregular y sorprendente de notas sordas o resonantes, gruesas o etéreas, dulces o acerbas, gong o tambor, metal o cristal, espíritu o cuerpo, realidad o ficción, Oriente u Occidente.
A Cage, por más que le pesara a uno de sus maestros, Arnold Schönberg, no le interesaba la armonía. Sus preferencias se decantaban del lado del ritmo, que fue lo que le fascinó muy pronto de las obras de Edgard Varèse. Para hacer justicia a las Sonatas and Interludes hay que tener un perfecto control del ritmo y de los frecuentes ostinati (las armonías se descoyuntan a la par que el timbre en medio de la ausencia o la sobreabundancia de armónicos producidos al pulsar las diferentes notas), y eso es justamente lo que demostró el pianista francés Bertrand Chamayou en su personal homenaje a Cage. Viéndolo desenvolverse con tanta naturalidad sobre el escenario y ante el teclado nadie hubiera podido imaginar que era la primera vez que tocaba en público completa la serie de Sonatas and Interludes. Decidió intercalarla, por mor de la variedad, con tres obras contrastantes (y dos de ellas coetáneas) del propio Cage: In a Landscape (que tocó en un piano vertical), dos movimientos de la Suite for Toy Piano (sentado en el suelo, ante un diminuto piano de juguete) y Child of Tree, un pequeño solo de percusión con «amplified plant material», con las baquetas golpeando o rascando cactus, calabazas, piñas, macetas y el propio suelo del escenario. Una pequeña y bienvenida concesión al happening.
Para un pianista capaz de tocar los Années de pèlerinage de Liszt (que acaban de aparecer en disco), las piezas de Cage no presentan exigencias técnicas relevantes, aunque la Sonata XII y el Interludio II, por ejemplo, exigen unos dedos ágiles y finos. Lo mejor de la actuación de Chamayou fue la naturalidad con que fue desgranando una música plagada de hallazgos de todo tipo y permanentemente reflexiva. El público debería haberse abstenido de aplaudir entre los distintos bloques, tal y como dicta la convención, porque el concierto estaba perfectamente concebido como un continuum desacralizado y nada convencional en el que resultaba imposible aburrirse (todos hubiéramos salido ganando, eso sí, si se hubiera prescindido de la amplificación, perfectamente innecesaria, e incluso molesta, en las Sonatas and Interludes). Al filo de concluir su centenario, John Cage tuvo por fin en Madrid algo parecido a un homenaje, íntimo y modesto, en el que, como él quería, la comunicación se estableció no entre él y el público, ni siquiera entre el intérprete (Chamayou se situó en todo momento en un discretísimo segundo plano, casi como si la cosa no fuera con él) y sus oyentes, sino entre estos y los sonidos: los que salían de un piano preternatural transformado por un día en Mr. Hyde, de un pianito de plástico y del quejido de las púas de un cactus plantado en medio del escenario.
* * *
El gesto del Cuarteto Brodsky para celebrar su cuadragésimo aniversario tiene algo de cageano. En vez de ofrecer un concierto al uso, con un programa prefijado, salen al escenario con cuarenta partituras diferentes, dispuestas en dieciséis montoncitos junto a cada uno de los cuatro instrumentistas. En vez de una rueda de la fortuna (wheel of fortune), proponen que voluntarios de entre el público hagan girar la que han bautizado como wheel of 4tunes (un juego de palabras banal pero eficaz, traducido incomprensiblemente en el programa de mano como «La ruleta de los 4 conciertos») para decidir qué obras habrán de interpretarse. Se trata de una indeterminación levemente controlada, ya que la rueda está dividida en cuatro franjas con diez gamas de colores distintas que contienen obras más cortas a modo de introducción, piezas más sustanciosas para concluir la primera parte, breves composiciones escritas expresamente para el Cuarteto Brodsky por autores contemporáneos para iniciar la segunda y, a modo de conclusión, enjundiosos cuartetos del núcleo central del repertorio. Aun así, el juego esconde un descomunal trabajo previo, ya que tener en dedos cuarenta obras (ninguna de ellas fácil) de otros tantos compositores para poder interpretarlas en cualquier momento, al albur de una mano inocente, es algo extremadamente inhabitual.
El mundo de los cuartetos de cuerda es, por regla general, de un conservadurismo feroz. Los grupos llevan uno o dos programas cerrados de gira y es difícil convencerles de dar cabida a cualquier otra variante. En ese sentido, el Brodsky vuelve a hacer justicia en su propia efeméride a su condición de cuarteto heterodoxo, amigo de colaborar con músicos no clásicos (Björk o Elvis Costello), dispuesto a tocar conciertos didácticos para niños, atento al repertorio contemporáneo (que ellos mismos han enriquecido con numerosos encargos), enemigo de fracs y pajaritas (en un tiempo vestían diseños de Issey Miyake) y deseoso de despojar a la música clásica de parte de sus seculares y rancias convenciones. En Madrid son bien conocidos y lograron llenar la Sala Verde de los Teatros del Canal un domingo por la mañana en el primero de dos conciertos de una larga gira conmemorativa de ese hecho insólito de llevar cuatro décadas ininterrumpidas dedicados a uno de los repertorios musicales más comprometidos, gratificantes y exigentes. Son muchos los cuartetos, quizá, los llamados a consumar una gesta así, pero, a la postre, resultan ser muy pocos los elegidos (el Cuarteto de Tokio, a punto también de visitar Madrid, lleva en activo desde 1970, pero ésta será ya su última temporada). La estrechísima convivencia y la absoluta dependencia de lo que hagan tus compañeros desgasta incluso más que la edad o la constante esclavitud de viajes, hoteles y giras.
Dos de los miembros del Brodsky (el segundo violín, Ian Belton, y la violonchelista, Jacqueline Thomas) lo son desde la fundación del grupo en 1972. Paul Cassidy, el violista, se unió diez años después, mientras que el primer violín, Daniel Rowland, que se incorporó al grupo en 2007, es casi un recién llegado. Todos vistieron en Madrid de manera informal, con Belton y Cassidy ataviados con esos coloridos chalecos de fantasía inequívocamente británicos. Cassidy introdujo la velada entre bromas, como si quisiera alejar cualquier sospecha de que íbamos a asistir a un concierto al uso. Las cosas cambiaron sutilmente, sin embargo, cuando la ruleta se detuvo en la primera obra del programa: Three Idylls, de Frank Bridge. Nada más empezar a tocar, sorprendió la ausencia total de miradas o guiños entre ellos: cada uno tenía clavados los ojos en su partitura (algo normal en los músicos clásicos, más aún cuando puede que el Brodsky llevara varias semanas sin tocar o ensayar la pieza de Bridge). Lo que hasta entonces había parecido un idilio celebratorio, dejó de ser tal en una versión un tanto deslavazada, que tuvo muy poco de esa charla entre cuatro personas razonables («man hört vier vernünftige Leute sich unter einander unterhalten») que creía percibir Goethe en un cuarteto de cuerda y bastante más de cuatro relajados y despreocupados monólogos sonando de forma simultánea. Sin llegar al autismo (también practicado por otros grupos), los músicos del Brodsky apenas se concedían otra cosa que mirar de reojo el arco del vecino para ajustar los comienzos o finales de frase. No hubo noticias ni indicios de ningún otro tipo de comunicación no verbal, un requisito esencial en la música de cámara entendida como comunión –que no conjunción– de un reducido número de intérpretes.
Un niño y una niña de no más de cinco años (bienaventurados sean sus padres por llevarlos a un concierto así un domingo de invierno por la mañana) hicieron girar la rueda para elegir las siguientes obras del programa, que resultaron ser el Cuarteto núm. 2 de Borodin y Cinco piezas de Pawe? Szyma?ski, una de esas partituras encargadas y estrenadas en su día (en este caso, en 1992) por el Brodsky. El primero pasó sin pena ni gloria: sonó más a una primera lectura para familiarizarse con la obra que a una interpretación delante de un público de pago, acusó la ausencia de verdaderas transiciones y brillaron por su ausencia los marcados contrastes que pide a gritos la partitura. Daniel Rowland es un violinista con una preocupante tendencia a la superficialidad, a un cierto virtuosismo huero y, lo que es casi peor, a olvidar que no es un solista, por más que muchos cuartetos reserven para el primer violín la parte del león. La obra de Szyma?ski es neobarroquizante y de un efectismo bastante infantil (esos continuos glissandi para remedar un tocadiscos que empieza a girar a menos velocidad de la necesaria para, a renglón seguido, reanudar su curso normal), fiel a esa moderna tradición polaca de crear música para todos los públicos capitaneada por Henryk Górecki. Pero las dos últimas piezas son mucho más exigentes técnicamente y aquí asomaron por primera vez flagrantes desafinaciones y algún que otro desajuste.
Por fortuna –nunca mejor dicho–, la ruleta se mostró generosa con el Brodsky y les deparó como última sorpresa una obra que han tocado con frecuencia y que demostraron tener mucho más trabajada que las anteriores, gracias probablemente a interpretaciones más o menos recientes: el Cuarteto núm. 3 de Shostakovich (la integral del compositor soviético, que ya llevaron al disco a finales de los años ochenta, sigue siendo una de las especialidades permanentemente ofertadas por el grupo británico). La versión sonó a ratos convincente y Rowland ofreció por fin destellos de gran clase en el último movimiento. La obra –clave en la trayectoria cuartetística de Shostakovich– es mucho más terrible, compleja y descarnada de la propuesta que pudimos escuchar, pero, en comparación con lo escuchado anteriormente, estuvo más en consonancia con el prestigio del grupo.
La muy seca y poco grata acústica de la Sala Verde de los Teatros del Canal, con esos largos y absorbentes cortinajes detrás de los intérpretes, está lejos de ser la ideal para la interpretación de música. Pero esto se antojaba también secundario en un concierto en el que parecía primar el envoltorio sobre el contenido, en el que prevaleció la relajación sobre la tensión –bien entendida– que suele acompañar los grandes conciertos y en el que ninguno de los cuatro músicos se mostró dispuesto a asumir las riendas de ejercer de acicate de sus compañeros. A la hora de hacer música, más que felices de haber cumplido cuarenta años, parecían hastiados de tan largo trayecto. Poder tocar cualquiera de las cuarenta obras que acogía la ruleta es un mérito no pequeño, desde luego, pero el cómo también es importante, no sólo el qué. Como velada festiva entre amigos, fueron dos horas estupendas a resguardo del frío madrileño; pero como concierto de alto nivel, le faltó casi todo. Se impuso la rutina sobre el riesgo, la comodidad sobre la incertidumbre. La ruleta fue un mero guiño experimental en un concierto que, por el contrario, no tuvo nada de –por decirlo con palabras de Cage– «acción experimental», que él definió como «una acción cuyo resultado no se ha previsto». Aquí, salvo las cuatro obras que nos depararon los azarosos giros de la ruleta, todo parecía ya decidido de antemano.