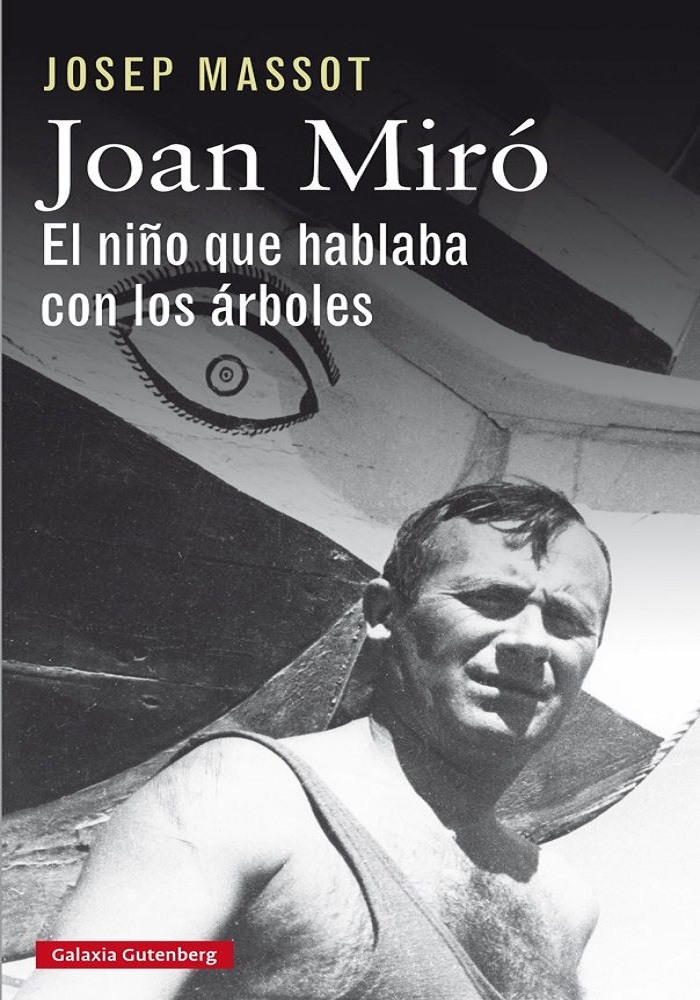«Un hombre que duerme –escribió Proust– tiene a su alrededor el hilo de las horas, el orden de los años y los mundos. Al despertarse, los consulta instintivamente y, en un segundo, lee allí en qué lugar de la tierra se halla, cuánto tiempo ha transcurrido antes de despertar; pero los órdenes pueden confundirse, romperse». En la obra Hacia la alegría, del escritor y director teatral francés Olivier Py (Grasse, 1965), un hombre despierta en mitad de la noche, sobresaltado por «una deflagración lejana», y descubre que, en efecto, el orden habitual se ha evaporado; de repente, presiente que el suyo es «un despertar en la muerte». El silencio de la ciudad le «ayuda a tener un momento de conciencia exacerbada», y sabe que su deber es salvarse, aunque aún no sepa exactamente de qué. Decide, pues, salir a explorar «el gran desierto azul de la ciudad dormida». Y, una vez fuera, echa a correr. El hombre que dormía es ahora un hombre que corre, en busca de un sentido que se le escapa continuamente.
La obra adapta la reciente novela de Py, Excelsior (París, Actes Sud, 2014) –o, para ser exactos, su primer capítulo: «El hombre que corre»–, y lo hace con fidelidad, aunque condensa algunas descripciones, reordena frases y cambia el narrador omnisciente de tercera persona por uno en primera, sin duda una decisión tan audaz como inevitable a la hora de transformar la narración en soliloquio. Quien presta voz al soliloquio es el único actor de la representación, un magnífico Pedro Casablanc, que afronta el doble desafío de hablar y moverse sin pausa durante todo el espectáculo, a medida que interpreta no sólo la desenfrenada carrera del personaje por la ciudad, sino aquello que siente y percibe en el camino. Es un papel muy exigente, y no sólo por la longitud del texto, sino porque, como ha dicho el propio Casablanc, no hay prácticamente caracterización psicológica a la que aferrarse: el único asidero está en la torrentera de palabras. No obstante, el resultado es lo contrario de una declamación. Trascendiendo la fuente, Py ha plasmado una de las experiencias propiamente escénicas más satisfactorias de la temporada, en la que un monólogo –muy koltesiano, a mis oídos– se funde perfectamente con acciones de gran impacto, una escenografía estupenda, elementos de utilería utilizados con gran creatividad y una inquietante partitura original.
Algunos acaso se sorprendan, al principio, de que se haya conservado el estilo elevado del texto, con sus cultismos y aforismos cuasignómicos: el personaje oye, como citaba más arriba, una «deflagración», no una explosión; y más adelante se habla de «palabras separadas del origen de las palabras, que es el miedo». Pero lo cierto es que, en cuanto cedemos al registro poético, los espectadores salimos ganando, porque la poesía del texto, por parafrasear a Eliot, comunica incluso antes de ser entendida. ¿Y qué comunica? De entrada, las epifanías y desazones del personaje, pero, en esencia, una manera de ver el mundo, un tono de desencanto, con cierta veta contestataria, pero siempre alerta a las eflorescencias de la belleza. Conforme avanza la obra, descubrimos también una trama simbólica detrás de las asociaciones de ideas, que van respondiendo a la estructura urbana. Así como los situacionistas franceses veían en la deriva una herramienta con que analizar la vida social, o como los modernos psicogeógrafos ingleses leen la política en el diseño urbanístico, Py ambienta el paseo nocturno en un espacio significante que va más allá de lo físico, al tiempo que coincide con él. Dicho de otro modo, su personaje entabla una relación personal con la ciudad, a sabiendas de que en ningún sitio lo personal es tan político como en la polis.
El hombre, nos enteramos, es un arquitecto de cierta trayectoria, y su excursión comienza en los barrios ricos de la ciudad, donde él mismo vive con los consabidos lujos. Al salir, va vestido con sus símbolos más evidentes: traje gris y zapatos caros. A continuación, con un ojo avizor que ya empieza a arrojar un diagnóstico político, nos describe las fachadas ostentosas de las casas, los coches «negros que brillan bajo las farolas como insectos o tiburones, impecables y lúgubres», y hasta una insípida «obra de arte conceptual» situada en medio de una rotonda, que se le antoja una especie de tótem del «buen gusto que es hoy el opio de los ricos». Nombrado el enemigo, el corredor avanza hacia el cuartel de municiones: un centro comercial donde las vitrinas, pese a que en ese momento nadie pueda verlas, relucen enseñando los últimos artículos de consumo. Todo esto se presenta como un preludio. El discurso se pone de veras interesante, y la obra encuentra su ritmo, cuando el hombre cruza el centro comercial hacia un descampado, donde se topa con camiones, cubos de basura, desperdicios: en dos palabras, la cara invisible del lujo. Pero él quiere ver, precisamente, lo que por lo general se le oculta, y así prosigue su carrera hacia los barrios bajos, como quien desciende una escalera desde el supuesto Parnaso hacia la no menos supuesta «realidad». La simbología del descenso está presente, y Casablanc da en la tecla al referirse a «un personaje urbano que hace un viaje […] hacia la degradación»; pero hay más. Por el camino oímos crítica social, autoanálisis y reflexiones sobre el arte y la creación.
Ya en los «barrios del sur», el arquitecto se encuentra con la carcasa de un centro cultural que diseñó hace quince años; el proyecto de unir el centro con la periferia se hundió en la burocracia, y ahora el edificio está tapiado y lleno de cristales rotos. Tras aceptar que allí se oculta un fracaso personal, porque «ha servido a los peores», el creador se pregunta: «¿Qué es una obra, por majestuosa que sea, si no vibra con sus contemporáneos? ¿Si no crea en el desasosiego cotidiano una esperanza política? ¿Si no asciende a una forma revolucionaria sin violencia y más eficaz que las barricadas?». El hecho de que sean preguntas retóricas tal vez indique que Hacia la alegría aspire a ello. Si lo logra, o si lo logra por completo, es otra cuestión; lo que sí consigue es fundir la crítica del comienzo con una vena mística que ofrece una vía de escape tanto a los valores de la sociedad mercantil como a la propia identidad. En última instancia, la degradación a la que se somete el corredor –más tarde se rodea de indigentes, pierde parte la ropa, se revuelca en el fango, se mezcla con ratas– es una vía negativa hacia las intuiciones primarias, que le deparan primero una visión celestial y luego una noche oscura del alma, por citar a san Juan de la Cruz, un autor que Py ha de tener muy leído. Una frase clave, en la novela, es la siguiente: «Su deseo de decadencia no es un deseo de envilecimiento, sino una búsqueda de pureza».
Llegados a este punto, habrá quien considere difícil seguir el ideario de la obra (me incluyo). Y lo cierto es que la salida mística por medio de la abyección, la liberación espiritual por el instinto, tiene un tufillo a wishful thinking característico de las simplificaciones poéticas. Uno se resiste a identificar realidad alguna en esta falta de realismo. A lo que en ningún momento se resiste, en cambio, es a las imágenes que la obra propone en el escenario. Por decirlo sin rodeos, el montaje es una maravilla de inventiva teatral. Py y su escenógrafo, Pierre-André Weitz, entrelazan una idea tras otra, dando a los espectadores una cuidada serie de cuadros visuales, e imprimiendo a la obra una permanente sensación de movimiento. Para desplazar las cosas hay, de hecho, cuatro técnicos en escena, y sus tareas van desde armar y desarmar una habitación (una especie de caja gigantesca que por un lado es un muro y del revés contiene una cama y un lavabo) hasta rodear a Casablanc con bolsas de residuos o rociarlo de pintura negra. Algunos de los recursos comportan cierta sofisticación tecnológica: en mitad del escenario, sin ir más lejos, hay una cinta transportadora que permite al actor correr sin salirse de su sitio. Pero otros son fruto de una fina imaginación espacial: para recrear un basurero, basta con unos trozos de plástico negro, y un sencillo telón también de plástico negro es suficiente para darnos una idea de la noche. El cuadro quizá más impactante no requiere nada más sofisticado que un mechero, con el que el actor proyecta la sombra de su mano.
El montaje se completa con una iluminación estupenda de Bertrand Killy –que, comprensiblemente, juega con las sombras– y con la música de Fernando Velázquez, interpretada en vivo por un cuarteto de cuerda ubicado a un lado del escenario. Todos suman fuerzas para crear una representación plenamente atmosférica, pero de poco serviría la atmósfera si no hubiera una presencia elemental capaz de condensarla, de darle un centro. Eso nos lleva, por supuesto, a Pedro Casablanc, que aquí interpreta, me atrevería a decir, uno de los papeles de su vida. Sobre las exigencias verbales que mencionábamos arriba, ha dicho: «Se trata del texto más difícil que he interpretado hasta la fecha», y esa dificultad la supera con creces. Pero además están las exigencias físicas. Desde que empieza la obra y el personaje se levanta de la cama, el actor no para quieto: corre, se arrastra, se estira, se acuclilla, trepa a la cama, se viste y se desviste. Y cuando todo parece calmarse, Olivier Py, que lo dirige y dirige la obra en su totalidad con maestría, lo hace subir a una escalera de mano y recitar el penúltimo parlamento encaramado a ella. Casablanc, hay que decirlo, es un hombre corpulento, incluso pesado; pero la pesadez agrega una dimensión más, casi dolorosa, a sus acciones: el deseo de cruzar la ciudad corriendo es más imperioso cuando correr cuesta un triunfo. El cuerpo da batalla; la interpretación quita el aliento.