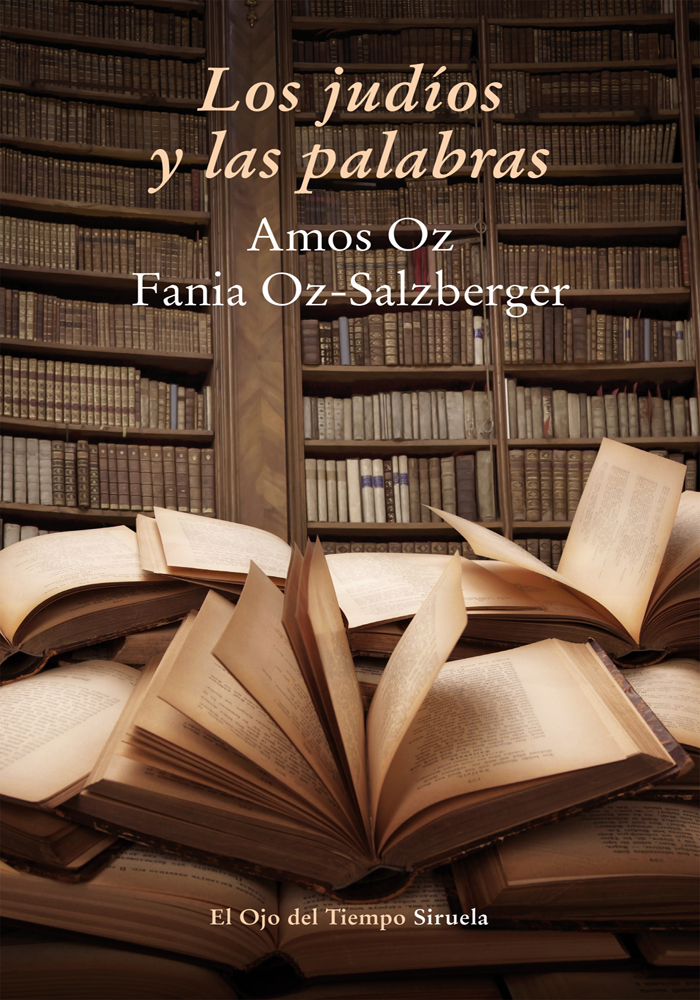Con toda seguridad, Goethe no escribió las dos partes del Fausto para la escena, sino para ojos de los lectores atentos, capaces de desentrañar sus innumerables alusiones, figuras alegóricas, ecos mitológicos y vuelos metafísicos. Sin meternos siquiera con el significado, del que por momentos ni el mismo Goethe parecía estar seguro («Me pregunto qué idea quiero plasmar en Fausto», le dijo a Johann Peter Eckermann mientras trabajaba en la segunda parte), la obra plantea retos inusitados a la hora de ser llevada a las tablas. Para empezar, están sus 12.110 versos, una longitud comparable a la de La Odisea: si una pieza hipertrófica como Hamlet, que casi nunca se representa entera, se traduce a poco más de cuatro horas en escena, montar todo el Fausto lleva cerca de veinticuatro. Es de suponer que no hay público –ni actor– que aguante. A ello se agregan los frecuentes cambios de ubicaciones, sobre todo en la segunda parte, en la que los personajes pasan sin solución de continuidad, por ejemplo, de un «cuarto gótico de altas bóvedas» a las «bahías rocosas del mar Egeo», o del «palacio de Menelao en Esparta» a unas «altas montañas». ¿Y en la primera parte? Cosillas como un «Prólogo en el cielo», con el Señor y Mefistófeles en persona, además de unas «milicias celestiales». Más o menos en este punto, un productor empezará a sudar pensando en el número de actores y figurantes que harán falta, por no hablar del aparato escénico que necesitará más adelante. Hoy en día, por supuesto, la tecnología acompaña. Pero, antes de los medios audiovisuales, donde las didascalias pedían una «montaña» había que construir un sucedáneo de montaña, aunque fuera de burdo cartón piedra. Y si sonaban trompetas celestiales, en fin, había que conseguir trompetas.
Nada de ello impidió que, en el siglo XIX, comenzara una especie de loca carrera por representar esta obra en esencia irrepresentable. Goethe vio el estreno de la primera parte en 1829, hacia el final de su vida; pero la segunda, que incluso se publicó de manera póstuma, comenzó su andadura escénica tan solo en fragmentos, algo a lo que se prestaba su estructura episódica. No fue hasta 1876 cuando se produjo, en Weimar, la primera representación completa de la obra, y la ocasión estuvo marcada por una efeméride: el centenario de la llegada de Goethe al principado donde floreció. A partir de ahí, los montajes con carácter oficial se multiplicaron, aunque fue en la era moderna cuando la obra se convirtió en el nec plus ultra de todo director alemán con ambiciones. Los estudios señalan en particular el montaje de Max Reinhardt, que dirigió las dos partes en Berlín entre 1909 y 1911; y los de Gustaf Gründgens en Hamburgo (1957-1958) y Claus Peymann en Stuttgart (1977). Si estas producciones tenían una característica común, era la de recortar entre un 50 y un 70% de texto, limitando el tiempo de representación a unas holgadas, pero manejables, cuatro horas por parte. De ahí que la puesta en escena más loca o desmedida de la historia fuera el Faust-Projekt de Peter Stein, montado originalmente en la exposición universal de Hannover de 2000, después de que Stein se pasara la vida buscando los fondos necesarios para un Fausto que no se saltara ni una palabra del texto. La función se realiza durante dos días sucesivos, con una duración total de veintidós horas: Fausto I, los sábados de 15:00 a 23:30; y Fausto II, los domingos de 10:00 a 23:30 (cuando la obra se transfirió a Berlín, el año siguiente, también podía optarse por cinco funciones seguidas entre semana). La recepción crítica fue, en el mejor de los casos, tibia; pero no sólo actores y público aguantaron, sino que la producción acabó siendo un taquillazo. Cosas que sólo pasan en Alemania.
Tomaž Pandur, el destacado director esloveno afincado en España, conoce muy bien la historia señalada, y no cabe duda de que su propia locura escénica está a la altura del desafío, si no de la locura de Stein. En 2005 se vio en España su Infierno, basado en la Divina Comedia; y en distintos teatros europeos ha montado obras como Hamlet, Medea, Calígula y, el más claro índice de su voracidad dramática, una adaptación de Guerra y paz. Lo evidente es que Pandur no se anda con chiquitas. Y su actual montaje de Fausto, pese a unas breves dos horas y cuarenta minutos (con intermedio), es igualmente colosal. Con gran inteligencia, además, incorpora en su textura las dificultades inherentes a montar Fausto, para darnos no sólo la obra, sino un comentario de la misma, mediante una versión posbrechtiana del distanciamiento. Así, en un arranque de metateatro –y valga decir que hay sólo unos pocos, bien dosificados–, un personaje afirma que «el sentido completo y el efecto de la obra se perderían en una producción teatral, ya que la comprensión de Fausto requiere su estudio intensivo y su relectura». Se trata de una provocación (y, en efecto, provoca unas ganas tremendas de leer el texto), pero quizá no menos de una declaración de principios. Al no perseguir el «sentido completo», Pandur se permite ofrecernos lo que llama «los fragmentos de esta inmensa obra», cuadros relativamente autónomos, por momentos casi tableaux vivants, que disgregan la leyenda de Fausto en unidades significativas, conforme diversos conflictos van poniéndose en escena.
Y cuando digo que los conflictos se ponen en escena quiero decir que la escena desempeña un papel capital en el conflicto. Con la estupenda escenografía de Sven Jonke y el espectacular videoarte de Dorijan Kolundzija, Pandur nos propone no sólo un texto interpretado, sino una verdadera experiencia multimedia, dirigida a varios sentidos a la vez. No mucho puede hacerse por el gusto y el tacto del espectador, pero la música de la banda eslovena Silence (Boris Benko y Primoz Hladnik) crea una atmósfera inquietante con dosis de electropop y samplings de canto gregoriano, y hasta se estimula en varios momentos el olfato, llenando el escenario de talco e incienso, una amalgama de simbolismo clásico-cristiano que quizá hace referencia al humo infernal o los vapores de los oráculos (Fausto abunda en visiones de todo tipo). En lo relativo a la parte visual, tanto en el atrezo como en el vestuario los símbolos reverberan, se mezclan y se multiplican, a veces de manera desconcertante (¿a qué viene el arbolito de navidad con que se pasea un personaje, o los globos rojos que llevan otros dos?), pero casi siempre con belleza y capacidad de interpelación. Como es obvio, aquí hay mucho texto, pero me atrevería a decir que la protagonista no es la palabra sino el espacio, que se abre mucho más allá de la sala misma gracias a enormes pantallas.
La pieza central de la escenografía es un muro de tres bloques que atraviesa la escena en diagonal, invadiendo incluso el patio de butacas por el lado izquierdo (consejo: compren sus localidades en el derecho). Cuando uno entra, ve proyectada sobre esa inmensa superficie la palabra «Fausto», pero, al apagarse los focos, el muro cobra un duro color cemento. Allí pueden verse, una vez más, cuantos símbolos se quieran: la barrera que al principio separa a Fausto del mundo natural, el peso monolítico del saber escolástico, la indiferencia de los elementos, etc. Poco después, en cualquier caso, uno se queda mirando símbolos específicos –letras, fórmulas matemáticas, estrellas de cinco puntas– proyectados por Kolundzija. Nada más ver estas metáforas visuales, entendemos una de las premisas claves de la obra: a efectos macrocósmicos, el estudio de Fausto será una mera cáscara de nuez, pero se halla conectado con el espacio infinito. Por lo demás, la estética de Kolundzija me recordó a algunos videoclips de Samuel Bayer, en particular las perturbadoras imágenes gótico-circenses que prestó a la canción «The Heart’s Filthy Lesson», de David Bowie. La afinidad electiva, por decirlo con palabras de Goethe, habla más de nuestra época que de la de la obra, pero funciona de maravilla. Y, si de la época de la obra se trata, más tarde el mismo muro, desmontado en tres unidades, sirve para dar forma a un remedo de riscos, mientras las proyecciones cambian de un sepia abstracto al color intenso de la naturaleza: de pronto, estamos en un cuadro de Caspar David Friedrich, con Fausto recortado sobre un paisaje de montaña y borrasca, en una recreación posmoderna del sublime romántico.
El impacto de todo lo anterior es fundamentalmente visual, pero no por ello ha de pensarse que los actores no arriman el hombro. Y si Pandur les pide mucho, lo dan todo de sí. Roberto Enríquez, como Fausto, pronuncia con enjundia e impecable dicción el larguísimo monólogo del comienzo, que aquí se empalma sin interrupción con la escena en que el personaje toma el Evangelio de San Juan y se siente impulsado «a verter con fiel sentido el original sagrado a mi amada lengua alemana». Tras una serie de razonamientos, decide traducir «En el origen era el verbo» como «En el origen era la acción», lo que se volverá la divisa de Fausto. Mientras tanto, no falta en escena acción. Enríquez corre de un lado a otro, persigue las imágenes proyectadas en el muro, garabatea frases y, por regla general, se enseñorea del espacio. Para cuando Mefistófeles, un Víctor Clavijo con un perfecto punto chulesco, que recuerda al Alex de Malcolm McDowell en La naranja mecánica, el personaje ha desplegado tanta energía que cuesta un poco creer que piense en suicidarse por hastío, según dice Fausto. Por supuesto, el pacto lo salva, y a continuación llegan sus andanzas con una pandilla de renegados. De los siete actores que lo acompañan, cabe destacar el trabajo de Emilio Gavira, como un Wagner santurrón, y de Ana Wagener, como la Sra. Mefistófeles, una invención de Pandur a la que la Wagener, alta y de cabello rubio, le da una doble vuelta de matrona bávara y terrible dominatrix. A quien más se le exige, con todo, es a Marina Salas (Margarita), que interpreta de manera desgarradora la escena final de la primera parte, cuando Margarita se niega a que Fausto la saque de la cárcel en que se halla por ahogar a su bebé. No revelaré las acciones que completa Salas en su gran momento, pero sí diré que golpean al espectador como un cubo de agua fría.
Las pocas dudas que me ha dejado este estupendo espectáculo tienen que ver con su final, o, mejor dicho, con la elección de un final conmensurable con su estética. Pandur no se resigna a montar la primera parte de Fausto, como podría haber hecho sin problemas, cerrando la obra en unas cómodas dos horas. Parecen tentarlo las alturas simbólicas de la segunda. Y así, después del intermedio, presenta una drástica reducción del Fausto II a manera de coda. Lamentablemente, incluso destilado a su esencia, el material es demasiado rico para media hora, y por momentos uno tiene la impresión de estar viendo el equivalente goetheano de la Shakespeare Reduced Company, famosa por representar las obras completas del bardo, «incluidos los sonetos», en poco más de hora y media. Toda la relación de Fausto con Helena de Troya (que representa la unión entre el clasicismo y el romanticismo, o, desde la perspectiva del autor, la síntesis de antiguos y modernos) desaparece sin dejar rastro. La noche de Walpurgis se interpreta a la carrera. Y la muerte de Fausto sobreviene sin previo aviso. Como contrapartida, los efectos visuales de esta desavisada prórroga son aún más impresionantes que los de la primera, y nadie querría perderse los paisajes románticos, ni una sugestiva especie de aquelarre en la que los acompañantes de Mefistófeles se pavonean adornados con cráneos de toros. Ante esas imágenes, los resquemores estructurales parecen mezquinos. Y, sin duda, los fragmentos acaban arrojando luz sobre todo el Fausto. No por nada, finalizada la función, le oí decir a un espectador: «¡Qué viaje!». Hablaba por todos nosotros.