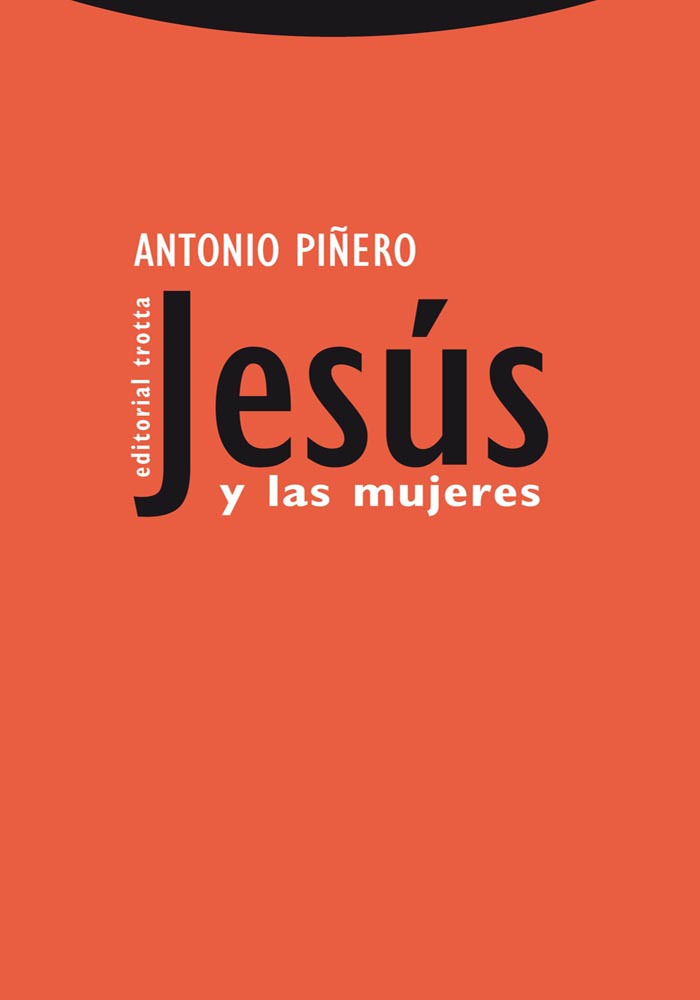Tras la publicación más o menos escandalosa de su única novela, El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde se defendió de las críticas esperables con ingenio, inteligencia y más de un punto de malicia. A los que tildaron su obra de inmoral les respondió que «era incapaz de entender cómo cualquier obra de arte puede criticarse desde un punto de vista moral», una opinión que repetiría en el prefacio a la segunda edición de la novela («No existe tal cosa como un libro moral o inmoral. Hay libros bien escritos y mal escritos»). Y a reseñistas especialmente ponzoñosos, que pretendían ver en esa novela «corrupta» poco menos que un manual de libertinaje sodomita, les recordó que la supuesta corrupción nunca se nombraba, sino que permanecía «vaga e indeterminada», por lo que era el lector quien aportaba en su mente la transgresión del personaje: «Cada uno ve a su propio Dorian Gray». Wilde, en este punto, no era del todo sincero, primero porque Dorian comete al menos un crimen concreto y, segundo, porque hay un indudable subtexto homosexual, que aboga precisamente por lo que se le censuraba. Pero su comentario daba en el clavo en un aspecto central: la transgresión depende de los ojos con que se la mire.
Distintas adaptaciones de la novela, que en cien años ha pasado diez o doce veces por la pantalla grande y quién sabe cuántas por la chica y por las tablas, aprovechan precisamente ese hecho para hacer de Dorian un chivo expiatorio de determinados tabúes sociales. Lo difícil es que Dorian siga resultando transgresor en una sociedad, como la nuestra, que está de vuelta de todas las transgresiones. No alcanza, como en una reciente adaptación cinematográfica (Dorian, 2009), con asegurarnos que al personaje le gustan las fiestas, el sexo y las sustancias no del todo legales. En mi barrio, hay veinteañeros que se comportan como Dorian todos los sábados por la noche. Hay alumnos de instituto que lo hacen entre semana. En su capacidad de provocación, una de las versiones recientes más interesantes no es una película, sino una reescritura, la novela Dorian (2002, inexplicablemente, aún no traducida al español), del escritor inglés Will Self, que se subtitula «Una imitación». Self conserva las relaciones de poder entre los participantes, pero traslada la historia a un momento histórico en el que la opulencia financiera sugería más de un pacto fáustico, hasta que todo acabó derrumbándose: su Dorian es un sibarita homosexual del mundo artístico inglés de los años ochenta.
Dorian, la adaptación de Carlos Be montada en La Pensión de las Pulgas, va por el lado de Self. Además de ambientar la obra en un difuso presente español, vuelve explícito lo implícito, con un sesgo marcadamente gay. El «amor que no se atreve a declarar su nombre», según la frase de Wilde, se proclama desde un primer momento, cuando entramos a la sala y vemos a dos hombres tumbados en un sofá, con el torso desnudo, uno encima del otro. El cuadro hace cuerpo con la dramaturgia, con el agregado de que el director quiere confrontarnos constantemente con lo que hacen los cuerpos. Según ha afirmado en una entrevista reciente, «hay quien se siente completamente atraído por lo que ve y al lado tiene a alguien que siente repugnancia […]. La idea es que cada espectador sea consciente de los límites que se pone a la hora de desear». Uno es además muy consciente de los límites de la sala. Al igual que en La Casa de la Portera, de la que La Pensión de las Pulgas es una prolongación creada por el mismo dúo, Jose? Martret y Alberto Puraenvidia, el espacio escénico no se distingue de las plateas, y los espectadores se sientan contra las paredes, a centímetros de donde transcurre la interpretación. La proximidad es provocación.
Como adaptador de texto, Carlos Be ofrece una versión resonante y compacta de la novela, de la que conserva muchos famosos aforismos («la única manera de librarse de una tentación es ceder a ella», etc.), mientras que poda las largas parrafadas a las que son afectos los personajes, en especial Henry Wotton, el mentor de Dorian. Salvo en uno o dos momentos, las transiciones se realizan con sutileza, y el diálogo reposa en una expresión a la vez moderna y cuasiclásica por su decoro: por ejemplo, se oyen muy pocos insultos, a diferencia de lo que ocurre en tantas piezas contemporáneas en que los autores los utilizan más o menos como acentos musicales. Hay también un moderado uso del metateatro, que irrumpe en un par de oportunidades, cuando los actores se refieren a la novela de Wilde o se salen del aquí y el ahora de la pieza para sugerir que la historia, como un mito, sucede en todo momento y en ninguno. Es una buena idea en lo relativo a temas como la eterna juventud o la obsesión sexual, aunque no estoy seguro de que case con la representación naturalista que se favorece.
La representación comienza con el personaje de Henry (Alfonso Torregrosa) recitando de cara al público el prefacio del libro, un destilado del credo de Wilde, que se adhiere ipso facto al personaje: «Todo arte es inútil». O «Ningún artista tiene contemplaciones éticas. Una contemplación ética en un artista es un imperdonable manierismo del estilo». Pero, justamente porque Henry no distingue en términos éticos entre vida y arte, su credo acarreará consecuencias desastrosas. La historia, por lo demás, recorre sin grandes modificaciones estructurales los episodios conocidos: la pintura del retrato; la aparición en sociedad de Dorian; su romance con Sibyl Vane, que luego se suicida por despecho; el asesinato del pintor a manos del retratado; y así sucesivamente, hasta llegar a una vuelta de tuerca que no conviene desvelar. Son notorios, con todo, ciertos ajustes que buscan la modernización de la obra. Sibyl, por ejemplo, ya no es una actriz de teatros de mala muerte, sino una especie de gogó drogadicta; y su suicidio, como en la novela de Self, es resultado de una sobredosis (¿leyó Carlos Be a Self?). Mientras tanto, la oronda tía Agatha que aparece en Wilde es ahora una galerista rebosante de cinismo.
Hay cambios más arriesgados en lo relativo al mundo de los personajes. Aquí también el director se inclina por lo explícito, como si quisiera aumentar la conmoción de escena en escena, con resultados más bien desparejos. La culminación es una sesión de bondage, en la que, mientras los personajes hablan, van atando a un encapuchado completamente desnudo, para luego ponerlo a cuatro patas sobre una cama redonda (consejo: no se sienten a la derecha de la sala). Aunque es una manera de dar a entender que Dorian ha llegado al límite del libertinaje, uno lo entendería igual si el encapuchado llevara puestos, al menos, unos calzoncillos de cuero. Admito que esto tiene que ver con los «límites que uno se ponga al deseo», pero también guarda relación con los límites que otros le ponen a la imaginación de uno. Precisamente por lo que decía Wilde, enseñar no siempre es mejor que sugerir: a mí, ver a un corro de señorones en torno a un solomillo humano me parece menos depravado que ridículo. Peor aún, se diría que a Dorian, tal como lo interpreta Carlos López, le parece ridículo. Y en cuanto descubre el ridículo, claro, se deshace su compromiso con el hedonismo, solemnizado, en la novela, por el consejo de Henry: «Busca siempre nuevas sensaciones. No le temas a nada».
López, la verdad, no me convenció ni en cuanto a esa búsqueda ni en cuanto a mucho más. Está correcto en la primera parte de la obra, como un guaperas que cautiva a todo el mundo sin siquiera proponérselo, pero el resto del tiempo parece desnortado. Demasiado a menudo, adopta un tono plañidero que es difícil imaginarle al Dorian inmoralmente excesivo de Wilde. Y hay una dudosa apuesta de dirección. Al personaje se le da una sola nota –la capacidad de manipular a través de la seducción–, con lo que se desaprovecha la duplicidad de la figura original. Dorian, después de ser retratado, debería ser una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde dividido por el sensualismo; extrañamente, aquí ni siquiera el retrato desempeña un papel central, y el desdoblamiento expresamente moral pasa a segundo plano. El trabajo de los demás actores es sólido y, como conjunto, sumamente aceitado. El Basil de Jorge Cabrera es creíble en todos los matices de su frivolidad y su obsesión amorosa. Y el Henry de Alfonso Torregrosa cautiva, si no las miradas (de eso se encarga López), sí, sin duda, los oídos de los espectadores. Este es un buen punto para señalar que, aunque el elenco es totalmente masculino, hay tres personajes femeninos. Los otros tres actores los interpretan no sólo vestidos de mujer, sino con un calculado realismo, sin amaneramientos ni caricaturas fáciles. Cada uno a su manera, David González, Francisco Dávila y Javier Prieto están estupendos en esos roles, y la calidad no baja cuando interpretan sendos personajes masculinos. González, a quien no veía desde Iván-Off, la primera producción de la Casa de la Portera, es lo mejor de la pieza, entre otras cosas por la amplitud de su registro: es el único que, en la escena de bondage, parece realmente perverso, mientras que, como mujer agriada, no yerra una sola nota.
Dorian, como espectáculo, es menos certero. En particular, hace gala demasiado en alto de su propia voluntad de provocación, quedándose a menudo, por usar una dicotomía de Wilde, en la superficie de la historia sin indagar en el símbolo. Tampoco hay gran preocupación por explorar el paso del tiempo, un tema central en la estética de Wilde y en el dilema de Dorian: si uno no envejece, todo está permitido. El riesgo evidente es caer en una pura historia de ligues, pero, al fin y al cabo, la obra orquesta una reflexión inquietante sobre la obsesión y los excesos de que somos capaces para perpetuarla. En este sentido, la fábula tiene una moraleja, prevista por el implacable Henry: «Cuando uno se enamora, empieza por engañarse a sí mismo y termina por engañar a los demás. Eso es lo que el mundo llama un romance».