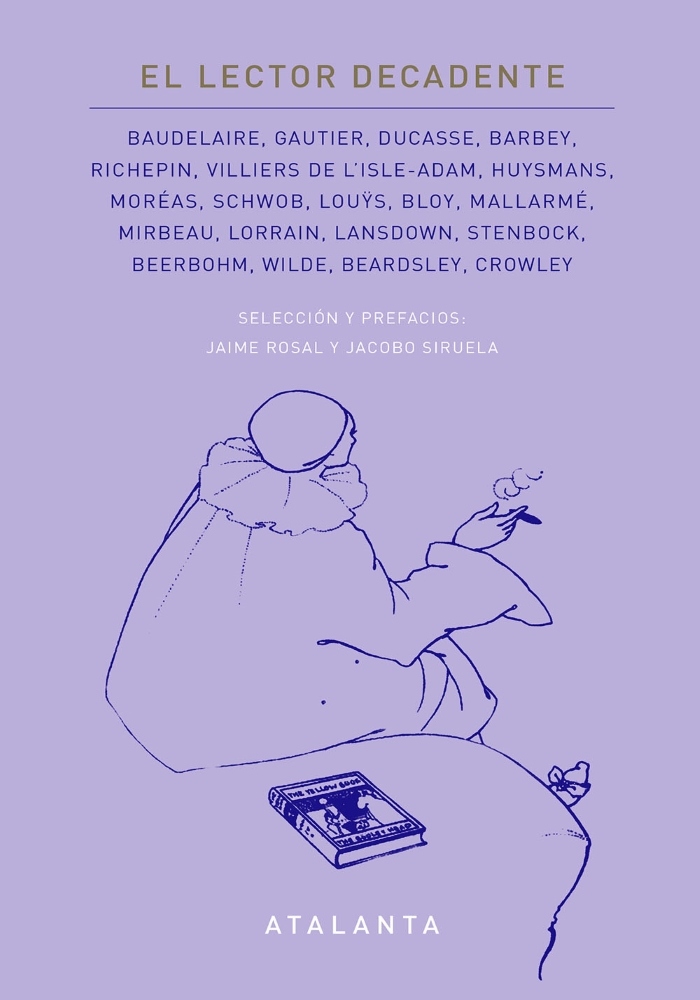Entre actos (Between the acts, 1941) es la última novela que escribe Virginia Woolf. Aún pensaba hacer algunas correcciones –sin duda menores– al texto, lo cual poco importa hoy a la vista de esta obra maestra y final. De hecho, es uno de los cierres más abiertos que un autor contemporáneo haya dado a su obra. Fue en ese mismo año de 1941 cuando se adentró en el río Ouse con los bolsillos del abrigo llenos de piedras y puso fin a su vida. Una mezcla de enfermedad mental y serena lucidez le acompañaron en esa decisión.
Entre actos sucede en un día del verano de 1939 en Pointz Hall, la casa de campo de la familia Oliver. Nos hallamos en un rincón de la Inglaterra rural del sur, y los Oliver y sus invitados se disponen a asistir a la tradicional representación teatral en la que participa todo el pueblo. La obra es un recorrido por la historia de Inglaterra, más bien una sucesión de escenas representativas –con su dosis de dulce sátira– de los pasos simbólicos del mito de Britannia: la época de los guerreros, la Inglaterra de Chaucer, la época isabelina, la picante Restauración, la época de la razón, la solidez del hogar victoriano y, por fin, el presente. Los invitados van llegando, se reúnen –la representación, tras las inevitables dudas acerca del tiempo, tiene lugar en el exterior y el refrigerio se servirá en el granero– y toman asiento mientras la animosa directora de escena, la señorita La Trobe, da los últimos toques y supervisa la caracterización de los diversos actores.
Ya en algunos de los relatos de Virginia Woolf puede advertirse la aparición del principal objetivo de la narrativa de su autora: la búsqueda de ese tratamiento del tiempo que permita introducir la escritura en la mente de los personajes, lo que luego se conocerá como stream of consciousness o flujo de… En particular, y por su orden cronológico, La marca en la pared (The mark on the wall), Lunes o martes (Monday or Tuesday), Una novela no escrita (An unwritten novel) y En el huerto (In the orchard) componen un camino directo al momento mágico en que consigue el efecto expresivo buscado con el relato «La señora Dalloway en Bond Street» («Mrs Dalloway in Bond street»). Supone, además, crear un nuevo lenguaje: el que es capaz de expresar la interioridad de la mente, el nuevo espacio a descubrir por la literatura del siglo XX.
La cumbre de la escritura de Virginia Woolf es, sin duda, su novela Las olas (The waves), el perfecto resumen y conclusión de su más compleja, aventurada y exigente narrativa. Pero es en Entre actos donde, asombrosamente, da un paso más allá, un paso en la dirección que le exige la propia escritura tras la consecución de Las olas. Y, para darlo, vuelve a elegir un lapso de tiempo semejante al que desarrolló en la novela La señora Dalloway (Mrs. Dalloway): el transcurso de un día. Y el mismo motivo: una recepción.
Los Oliver reciben. Son cuatro: los viejos Oliver, Bartholomew y Lucy, y los jóvenes Giles e Isabella, más los dos niños de esta última pareja, irrelevantes en la trama. Al comienzo están solos en la casa y, ya desde este mismo momento, el estilo se define: movimientos familiares cotidianos, mezcla de sensaciones, imágenes que apelan a los sentidos, breves estampas de vida y voces apenas esbozadas. Los personajes no se construyen por su discurso (muy fragmentario), sino por sus actos; hay una constante vibración armónica que se manifiesta a través de una suma de sensaciones personales cruzadas que brotan en el espacio físico de vida donde éstos se muestran. Virginia Woolf salta de las imágenes a los conceptos y a los hechos sin solución de continuidad, con lo cual establece una especie de escritura impresionista. Veamos un ejemplo: «Las niñeras, después del desayuno, empujaban el cochecito de niño arriba y abajo por la terraza; y, mientras empujaban, hablaban –pero no se daban píldoras de información, ni se transmitían ideas entre sí, sino que sus lenguas daban vueltas y más vueltas a las palabras, como si fueran caramelos–; y, al tiempo que avanzaban en su delgadez camino de la transparencia, despedían olor a rosa, a hierba y a dulzor».
La novela no es más, en su estructura, que una sucesión de escenas, y los pasos de una situación a otra dentro de una misma escena parecen intuitivos antes que lógicos. Por ejemplo, el momento en que la mujer de Giles Oliver, ante el tocador, ve en el espejo lo que había sentido la noche antes por el visitante silencioso y romántico y, en los objetos de la mesa de tocador, la imagen del amor marital, y de esta doble imagen salta al sentimiento filial: «El amor interior se reflejaba en los ojos; el amor externo, en el tocador. Pero, ¿qué sentimiento era aquel que se le había despertado al ver, por encima del espejo, al aire libre, el cochecito que se acercaba, cruzando el prado, a las dos niñeras y a su hijo George rezagado?». Se nota, sin lugar a dudas, que este libro viene tras Las olas por el dominio que muestra, contando de dentro afuera y de fuera adentro, mente y realidad en continuo trasvase. En realidad, la escritura sigue los pensamientos de los personajes en un espacio real, que es el que los une: ahí está la línea de mando de la novela. La autora sale y entra en las cabezas de sus personajes (que van ampliándose a medida que se acerca la representación), siempre por medio de una riquísima voz narradora inidentificable que, cuando lo necesita y con total fluidez, juega hábilmente con pasado y presente. La diferencia entre descripción objetiva y subjetiva está en el modo de construir la frase. Junto a ello, el ritmo de cambios constantes de punto de vista es lo que crea la sensación de simultaneidad que exige la creación de un cuadro con tanta gente dentro. Y, dentro de la simultaneidad, se distinguen perfectamente, en un alarde de dominio narrativo, los personajes principales de los secundarios. Veamos dos ejemplos. El primero, de un efecto de construcción imaginativa: «Vacía, vacía, vacía; silencio, silencio, silencio. La estancia era una caracola, cantando lo que había antes de tiempo; en el corazón de la casa había un jarrón de alabastro, suave y liso, frío, conteniendo la quieta y destilada esencia del vacío, del silencio». El segundo, un efecto de simultaneidad (véase además la admirable función de los adjetivos): «Más allá del vestíbulo se abrió una puerta. Una voz, otra voz y otra voz llegaron gruñendo y gorjeando; adusta la voz de Bart; temblorosa la voz de Lucy; en tono medio, la voz de Isa. Sus voces, impetuosas, impacientes, protestando, cruzaron el vestíbulo, diciendo: “El tren llegará con retraso”; diciendo: “Que no se enfríe”; diciendo: “No, Candish, no, no esperaremos”».
Hay, además, constantes descripciones que nadan en la corriente del texto, bien lenguaje de la naturaleza («En la superficie del agua, las arañas dejaban impresa la huella de sus delicadas patas. Cayó un grano y descendió en espiral en el agua; cayó un pétalo, se llenó y se hundió. Con ello, la escuadra de cuerpos en forma de buque se detuvo; quietos, preparados; cargados; luego, tras un latigazo ondulado, se alejaron como un fogonazo»), bien de gestos y cosas («Las vacas estaban inmóviles; el muro de ladrillo, que ya no daba cobijo, hacía rebosar partículas de calor. El viejo señor Oliver lanzó un profundo suspiro. Su cabeza dio una brusca sacudida; su mano cayó. Cayó a unos dos centímetros de la cabeza del perro, en la hierba, a su lado»). Y, junto a ellas, otra constante creación de imágenes («Se conocieron pescando en Escocia; ella en una roca, y él en otra; a ella se le había enredado el hilo; había cejado en su empeño y lo contempló, con las aguas veloces pasándole por entre las piernas, lanzando y lanzando el anzuelo, hasta que, como un grueso lingote de plata doblado, saltó el salmón, él lo atrapó y ella se enamoró de él»). La suma de todos estos efectos es el tronco de la novela y de sus ramas brotan las conversaciones, casi siempre instantáneas; son como hojas que se desprenden del árbol: tienen entidad e individualidad; se mezclan, cruzan e intercambian y cada una vuela a su aire, pero todas en torno al árbol. Y destacan las escenas importantes, como la de la señora Swithin enseñando la casa a William Dodge y la asombrosa delicadeza con que esa efímera reunión revela las almas de ambos; o la descripción del granero antes de ser invadido, cuando Giles, solitario, apartado, se adentra en él.
La acción transcurre en 1939, final del período de entreguerras, ajena al convulso mundo exterior, del que sólo se manifiesta el paso de los aviones, premonitorio del desastre que se avecina. La representación avanza (se compone de cuadros sobre los momentos históricos ya señalados antes) y el contraste entre al pasado y el presente se activa. En los entreactos que delimitan los diferentes cuadros es cuando más se recrudece esta sensación de estar fuera de la amenazante realidad (esos aviones que cruzan el cielo) mientras, paradójicamente, se representa la Historia que preside este acto social: una merienda en torno a una representación en el campo. La imagen es: estamos aquí y somos como somos porque somos los aplicados y merecidos hijos de la vieja, solemne, noble y graciosa Britannia.
Miss La Trobe ha montado una representación cuya estructura es en todo semejante a la de la novela: cuadro y entreacto, cuadro y entreacto… Estamos, pues, en un doble cercamiento; el primer círculo encierra al público en el terreno de la mansión; el segundo, dentro del primero, encierra a la Historia dentro de una serie de cuadros de valor simbólico; por encima pasan de cuando en cuando formaciones de aviones de combate. Todo está bien cerrado y techado. Apenas alguna referencia a la situación prebélica internacional se escapa entre frases y sólo Giles esboza una mínima alusión. Y llega el final.
Miss La Trobe da la orden de que se represente el último cuadro: el presente. Y entonces, el milagro literario se materializa. La música cambia, parece un fox-trot o jazz; y en el escenario aparecen numerosos personajes provistos de espejos. Es un momento alucinante para todos. Los actores se plantan ante el público y se esconden tras los espejos que portan. Se produce un momento de estupor y desconcierto entre el público, que de pronto se ve reflejado en esos mismos espejos, mirando. Todos los personajes habían salido recitando cada uno trozos de sus respectivos papeles y ahora se esconden tras los espejos. «Las saetas del reloj se habían detenido en el momento presente. Era ahora. Nosotros». Todos comprenden el truco de Miss La Trobe: hacer que todos se contemplen. Lo hacen incómodos, rebullen, cuchichean, no salen de su asombro. «Quienes sostenían los espejos estaban en cuclillas; maliciosos; observando; a la espera; denunciando. /–Miradlos, son ellos –murmuraban en las últimas filas. /–¿Debemos tolerar pasivamente tamaña maligna humillación? –se preguntaban por la primera fila. /Todos se volvían para hablar –o para hacer cualquier otra cosa– a su vecino. Todos procuraban situarse un milímetro más allá de aquella mirada inquisitiva e insultante. Algunos fingieron que se disponían a irse». Una voz destaca entonces en el escenario y empieza: «Antes de separarnos, señoras y señores, antes de irnos, hablemos en términos escuetos, sin adobos, palabrería o hipocresía. Quebremos los ritmos y olvidemos la rima. Y, con calma, reparemos en nosotros». Virginia Woolf plantea el quid de la literatura contemporánea: la colocación del lector ante su propia lectura, ante sí mismo a través de la lectura. Un cambio formidable se ha consumado.
«¿Era aquella voz nosotros mismos? ¿Restos, pedazos, fragmentos, nosotros también somos eso? La voz se apagó». Cómo no recordar los versos de su amigo T. S. Eliot en La tierra baldía («Son of man / You cannot say, or guess, for you know only / A heap of broken images, where the sun beats»«Hijo de hombre / No puedes decirlo, ni adivinarlo, pues tan sólo conoces / Un montón de imágenes rotas, donde bate el sol».), escritos tras el desastre de una Europa irreconocible que se dirige hacia un segundo desastre tras la voluntaria ceguera del período de entreguerras. Una realidad rota y estéril de la que sólo quedan fragmentos de una forma irreparable sobre los que brilla el sol de la desolación.
Este libro contiene un salto gigantesco desde el pequeño mundo costumbrista de una reunión de familia hasta la ilimitada grandeza literaria de la realidad. Es un salto prodigioso, titánico, realizado con una sencillez que es, en sí misma, producto de una muy compleja sabiduría narrativa. Es un verdadero testamento literario que nos coloca ante la más avanzada novelística, la que responde al collage, al lenguaje interior, a la percepción fragmentaria de la realidad, a los grandes hallazgos que desarrollará la narración a lo largo del siglo XX. Y en él se consuma la genialidad de Virginia Woolf.