No puede negarse que el detective Rustin Spencer, Rust para los amigos, tiene algo de filósofo. Y es comprensible que, dado que él y su colega Marty acaban de escapar a la muerte por un pelo (y no sin considerables magulladuras), le salga la vena mística cuando ambos se escabullen del hospital donde todavía convalecen después de su aventura y pasean bajo el firmamento estrellado del Bayou de Luisiana. Rust recuerda otro cielo nocturno, el de Alaska, y se asombra, quizá se sobrecoge un poco, cuando repara en la inmensa negrura que cubre la bóveda celeste, contra la cual poco pueden las estrellas que tachonan el cielo: «Es una vieja historia –le comenta a Marty–. Luz contra oscuridad».
Luz contra oscuridad. Hay cien mil millones de estrellas en nuestra galaxia. Y el universo contiene unos cien mil millones de galaxias, cada una de las cuales, millón arriba, millón abajo, aportan al cosmos tantos astros como la nuestra. Pero al ojo desnudo le parece que esas islas de claridad que brillan en la noche son escasas, en comparación con el manto de negrura que las rodea. Milagrosamente escasas, podría decirse.
El corazón de la tinieblas (Heart of Darkness) explora ese milagro. Y lo hace desde la doble óptica de un cosmólogo de la Universidad de Princeton (Jeremiah P. Ostriker) y un historiador y filósofo de la ciencia de Cambridge (Simon Mitton). El resultado es una obra refinada, amena y esclarecedora, una auténtica joya, al alcance de cualquier lector culto que desee entender algunos de los misterios más asombrosos que contempla la ciencia moderna.
La trama inicial que mueve el libro la proporciona el desarrollo histórico de la Cosmología, una disciplina que ha pasado del dominio de lo casi esotérico a ser uno de los frentes más activos y excitantes de la Física actual. Así, el prólogo (en realidad, un falso primer capítulo), recorre, a marchas forzadas, el camino que lleva desde los griegos hasta principios del siglo XX, cuando, en la opinión de más de un sabio, los científicos habían llegado ya a la comprensión casi absoluta del universo y tan solo restaba calcular algunas cifras decimales extra. Los autores dibujan la escena con cierto retintín:
Los profesores se han reunido para una conferencia en un nuevo edificio neogótico, una curiosa combinación de antiguo y moderno en la recientemente establecida Universidad de Chicago. En el discurso formal de apertura, Albert Michelson, el director del laboratorio, ha dicho:
– Las leyes y hechos fundamentales más importantes de la ciencia física ya han sido descubiertos y están establecidos con tanta solidez que la posibilidad de que alguna vez sean reemplazados como consecuencia de nuevos descubrimientos es extremadamente remota. Los descubrimientos futuros deben buscarse en la sexta cifra decimal.
¡Nada menos! En las siguientes décadas, la teoría de la relatividad de Einstein y el desarrollo de la mecánica cuántica van a sacudir los cimientos de la ciencia física de la que tan orgulloso estaba Albert Abraham Michelson. Curiosamente, a principios del siglo XX, los astrónomos también creían tenerlo todo bajo control. La mayoría de ellos estaban convencidos de que el universo constaba de una sola galaxia, la Vía Láctea, en la que, por supuesto, el sistema solar ocupaba el centro. Nadie parecía recordar que Copérnico había ya desbancado a la Tierra como vértice del sistema solar, ni caer en la cuenta de que nuestra supuesta posición privilegiada en la galaxia suponía una nueva versión de nuestra obstinada (e incorrecta) obsesión por un protagonismo del que carecemos.
Despachada la historia (o quizá deberíamos decir prehistoria) de la Cosmología hasta el siglo XX, Ostriker y Mitton abordan la teoría general de la relatividad de Einstein. Y lo hacen introduciendo un misterio, como si de una serie policíaca se tratara. Imaginemos a nuestro amigo Rust investigando este misterio. Hay una escena en True Detective en la que se lo ve deambulando por las ruinas de una antigua iglesia, cuyas paredes están cubiertas de dibujos y símbolos extraños. Inventemos una escena similar, excepto que, en nuestro caso, hay un único símbolo repitiéndose en la piedra:
R?? – ½ g?? R = 8 ?T??
Rust es un tipo listo y no tarda en descifrar el mensaje. Para empezar, se da cuenta de que los subíndices griegos indican que la fórmula describe en realidad diez ecuaciones relacionadas entre sí, escritas de una manera muy compacta, denominada notación tensorial. Investigando aún más, consigue interpretar de manera sencilla el sentido de estas ecuaciones.
El miembro izquierdo (R?? – ½ g?? R) describe cómo la geometría del espacio-tiempo (esto es, del espacio más el tiempo, considerados como un todo) queda distorsionada por las masas que contiene. En otras palabras, no podemos imaginarnos el espacio-tiempo como un cajón que contiene planetas, estrellas, galaxias, agujeros negros, etc., sino más bien como un recipiente elástico (quizá podríamos imaginar el cajón lleno de una gomaespuma muy flexible) que se deforma, curvándose y retorciéndose, tanto más cuanto más masivos son los objetos que añadimos.
El miembro derecho de la ecuación (8 ?T??) se basa en la energía: nos indica cómo se mueve la masa en los campos gravitatorios. En palabras de John Wheeler, «la materia le dice al espacio-tiempo cómo tiene que curvarse y el espacio curvado le dice a la masa cómo tiene que moverse». Rust no tarda en caer en la cuenta de que está investigando nada menos que la ecuación que describe el universo. Se da cuenta también de que escribir la ecuación no basta, pues aún queda el ímprobo trabajo de resolverla. Y esta tarea no es nada fácil, entre otras cosas porque un universo que contenga materia resulta ser inestable.
El problema (que Newton ya conocía) es que la gravedad es siempre atractiva y, además, es una fuerza de largo alcance cuya intensidad decrece con el cuadrado de la distancia que separa las masas, pero no desaparece nunca. Como resultado, nos encontramos con que masas muy distantes a un punto dado pueden tener un gran efecto sobre éste. En otras palabras, podría darse el caso de que las órbitas de los planetas del sistema solar se distorsionaran completamente por culpa de la acción gravitatoria de agujeros negros en la otra punta de la galaxia, siempre que hubiera los suficientes y fueran lo bastante masivos. Tal como escribe Stephen Hawking, «las leyes físicas locales están determinadas por la estructura del universo a gran escala».
A nivel cósmico, la gravitación resulta en un universo inestable, con tendencia a colapsar sobre sí mismo. Para resolver el problema, Einstein propuso agregar a sus ecuaciones de campo un componente adicional arbitrario. Escribe, por tanto:
R?? – ½ g?? R = 8 ?T?? + ? g??
Incluyendo la famosa (o infame) constante cosmológica, ?, cuyo efecto es contribuir con una fuerza repulsiva que equilibre la atracción de la gravedad y de cuya invención el gran científico no tardó en arrepentirse. En sus propias palabras: «No puede, sin embargo, ocultarse que […] es necesario introducir en las ecuaciones de campo un término sin base experimental alguna que, lógicamente, no está en absoluto determinado por los otros términos de las ecuaciones». Y, sin embargo, todo aficionado a las historias de detectives sabe (es una de las reglas inmutables del género) que si aparece un revólver, aunque sea en la más inofensiva de las circunstancias, ese revólver acabará por utilizarse. Así, al concluir el capítulo uno, el lector avezado sospecha que también la constante cosmológica que Einstein habría arrumbado gustosamente en el cajón de los disparates acabará disparando antes que la historia termine.
En el capítulo dos, la trama nos lleva desde Percival Lowell (el mismo que creyó ver canales de irrigación en Marte) hasta Edwin Hubble, entre cuyas monumentales contribuciones a la ciencia se cuenta la de establecer que vivimos en un universo de islas (las galaxias), separadas entre sí por grandes espacios vacíos. Este descubrimiento esencial ha sido posible gracias al uso de las cefeidas variables como candela estándar para medir distancias interestelares. Y lo que Hubble descubre cuando empieza a medir es que vivimos en un universo inmenso, en el cual la Vía Láctea no es sino otro islote flotando en el océano de negrura que inspira el título del libro.
Pero no es Hubble, ni Einstein, sino un jesuita belga, Georges Lemaître, el primero que se atreve con un modelo del universo que se adapta tanto a la teoría de la relatividad como a los nuevos datos cosmológicos:
Lo que Lemaître buscaba era soluciones a las ecuaciones de campo (de la relatividad general) que evitasen los problemas […] de los dos modelos teóricos existentes: el universo estático de Einstein, lleno de materia, cerrado e inestable, y el universo de De Sitter, abierto, en expansión y vacío. Aunque ambos modelos eran soluciones a la ecuación de Einstein, no podían ser la soluciones correctas para nuestro universo. ¡El primero era catastróficamente inestable y el segundo no contenía materia! A fin de superar el punto muerto, Lemaître consideró una situación en la que el radio del universo pudiera variar de forma arbitraria. Estableció la analogía de un universo con un gas en el que las moléculas fueran las galaxias.
Corre el año 1925. Lemaître afirma en la reunión anual de la American Physical Society que vivimos en un universo en expansión, en el que todas las galaxias se alejan unas de otras (imagine el lector lunares pintados en la superficie de un globo que se hincha), con velocidades proporcionales a la distancia que las separa, tal como Hubble establecería experimentalmente unos años más tarde. El jesuita acaba de inventar la Cosmología moderna, pero publica sus artículos en francés y nadie en Estados Unidos (el país que lleva la voz cantante en esta y otras muchas ramas de la ciencia) le hace caso. Einstein, por su parte, encuentra el modelo de Lemaître «abominable».
Abominable o no, las medidas de Edwin Hubble y sus colaboradores dan la razón al belga. Hubble establece su famosa ley (que, en realidad, debería haberse llamado ley de Lemaître), demostrando que la velocidad de recesión de las galaxias es proporcional a la distancia que nos separa de ellas. Ante los datos, Einstein acepta el universo en expansión, lo que de paso le permite librarse de la incómoda constante cosmológica, a la que ya no duda en calificar como «su mayor metedura de pata».
Los capítulos tres y cuatro se dedican al Big Bang. La necesidad de una gran explosión, una vez que aceptamos un universo en expansión, es obvia: no hay más que girar la película del universo en moviola hasta llegar a un instante inicial en el que concentramos toda su energía en un único punto. Pero las pruebas cuantitativas de la existencia de esa gran explosión fueron acumulándose a lo largo de muchas décadas. Ostriker y Mitton nos cuentan cómo la clave para formular el Big Bang se encuentra en dos tecnologías desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial, a saber, la física nuclear y el radar. La comprensión de la física nuclear proporciona la metodología para estimar la producción de elementos químicos ligeros (hidrógeno, helio, litio) que habría ocurrido como consecuencia de la gigantesca explosión, mientras que la radioastronomía (basada en el radar) añade las herramientas para detectar y medir la radiación remanente cuando la enorme bola de fuego primigenia se enfría.
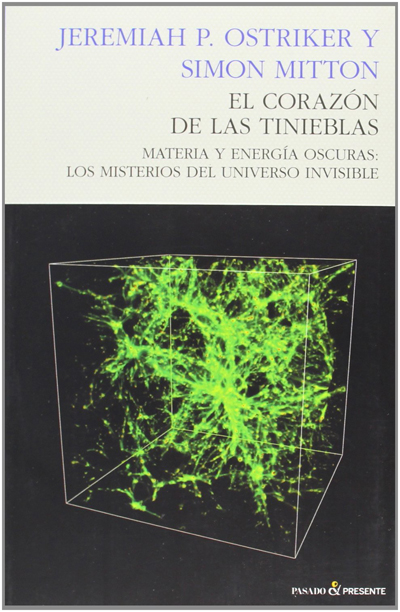 La nucleosíntesis (producción de los elementos ligeros –helio, deuterio y litio–como consecuencia de las reacciones nucleares que se dan en el universo primigenio, muy caliente) dura tan solo diecisiete minutos. Empieza a los tres minutos de la gran explosión, cuando el universo ya está lo bastante frío como para que los neutrones y protones se «congelen» formando átomos, y dura hasta el minuto veinte, cuando el universo se ha hecho ya demasiado grande para que protones y neutrones choquen entre sí con la necesaria frecuencia para sostener las reacciones nucleares. En otras palabras, durante diecisiete minutos el cosmos no es otra cosa que una única estrella que contiene todos los protones y neutrones que existen, reaccionando entre sí y formando nuevos elementos. Cuando la expansión de esa estrella gigante enfría el horno nuclear se ha producido una cantidad considerable de deuterio. Esa cantidad puede calcularse y ha sido verificada por refinadas medidas experimentales, confirmando la validez de la nucleosíntesis primigenia y, por tanto, dando credibilidad cuantitativa al modelo del Big Bang.
La nucleosíntesis (producción de los elementos ligeros –helio, deuterio y litio–como consecuencia de las reacciones nucleares que se dan en el universo primigenio, muy caliente) dura tan solo diecisiete minutos. Empieza a los tres minutos de la gran explosión, cuando el universo ya está lo bastante frío como para que los neutrones y protones se «congelen» formando átomos, y dura hasta el minuto veinte, cuando el universo se ha hecho ya demasiado grande para que protones y neutrones choquen entre sí con la necesaria frecuencia para sostener las reacciones nucleares. En otras palabras, durante diecisiete minutos el cosmos no es otra cosa que una única estrella que contiene todos los protones y neutrones que existen, reaccionando entre sí y formando nuevos elementos. Cuando la expansión de esa estrella gigante enfría el horno nuclear se ha producido una cantidad considerable de deuterio. Esa cantidad puede calcularse y ha sido verificada por refinadas medidas experimentales, confirmando la validez de la nucleosíntesis primigenia y, por tanto, dando credibilidad cuantitativa al modelo del Big Bang.
El siguiente giro de la trama es también digno de una película de detectives, en las que nunca falta el elemento azaroso, el inesperado golpe de suerte que permite a Rust y Marty desvelar el misterio. Los protagonistas son dos radioastrónomos contratados por los laboratorios Bell: Robert Wilson y Arno Penzias. La secuencia de casualidades es tan grande que, si de verdad estuviéramos viendo una serie de ficción, no dudaríamos en criticar al guionista, acusándolo de abusar del deus ex machina. Para empezar, cuando Wilson llega a los laboratorios Bell (contratado por Penzias), el satélite comercial Telstar (el primer satélite de comunicaciones utilizado para transmitir televisión) había dejado de funcionar, ya que sus circuitos electrónicos habían sido destruidos por las pruebas nucleares a gran altitud realizadas durante la Guerra Fría. Así que el joven astrónomo se encuentra con que la enorme antena de seis metros, propiedad de los laboratorios Bell, está disponible, por pura chiripa, para emplearla en investigación básica.
Robert y Arno decidieron tratar de detectar la radiación de microondas del halo de gas que rodea nuestra galaxia. Sin embargo, previeron que la medida de la temperatura real de emisión de microondas de la galaxia vendría aumentada por la radiación de la atmósfera terrestre y de la propia antena. Esas contribuciones debían sustraerse de la señal a fin de medir el componente galáctico. El problema parecía sencillo. Sin embargo, cuando pusieron en marcha el telescopio y lo apuntaron hacia el espacio, se encontraron con que, misteriosamente, el cielo brillaba demasiado en la franja de microondas que estaban explorando, lo que les impedía detectar las nubes de gas intergaláctico. Durante semanas, trabajaron para librarse del incómodo ruido, hasta que se dieron cuenta de que el ruido era, de hecho, una señal mucho más importante que la que buscaban.
Wilson y Penzias acababan de descubrir la radiación cósmica de microondas, el remanente de la gran explosión, el fósil del Big Bang.
Rust, nuestro detective, tiene una cierta vena de filósofo existencialista. Poco cuesta imaginárnoslo devanándose los sesos con profundas cuestiones, tales como: ¿por qué hay algo en vez de nada? Curiosamente, los cosmólogos actuales se hacen preguntas similares.
Veamos. Si todo empezó en un Big Bang que crea la materia y energía del universo, es razonable imaginar que el cosmos resultante sea perfectamente homogéneo e isótropo (al igual que, cuando explota una granada, esperamos que la cantidad de metrallas que lanza sea la misma en todas las direcciones). Pero, por otra parte, ¡basta mirar al cielo para darnos cuenta de que no lo es! Las estrellas se amontonan en conglomerados (las galaxias) dentro de las cuales tampoco se distribuyen de igual manera en el centro (más denso) y la más tenue periferia (en la que se encuentra nuestro Sistema Solar). Las galaxias, a su vez, se distribuyen en cúmulos y estos en supercúmulos que forman una especie de telaraña cósmica. Todas esas estructuras se apartan de la idea ingenua de un universo homogéneo: afortunadamente para nosotros, ya que es precisamente la existencia de esas galaxias, estrellas y planetas la que hace posible nuestra existencia.
Pero si el universo se crea con una gran explosión, ¿de dónde sale toda la estructura que observamos? Por si fuera poco, la radiación cósmica de microondas observada por primera vez por Penzias y Wilson, y medida desde entonces con gran precisión, nos informa de que el universo primitivo era, de hecho, muy homogéneo (ya que la temperatura de la radiación es la misma en todas las direcciones que medimos). Entonces, ¿cómo explicarnos que un cosmos homogéneo haya engendrado el complejo universo actual?
Una forma de abordar el problema es imaginar que en el universo primitivo se da algún mecanismo físico que genera pequeñas fluctuaciones que la subsiguiente expansión del universo amplifica (debido al efecto de la gravedad), hasta crear la estructura observable hoy en día. Pero esa explicación adolece de un serio problema, que podríamos llamar «el problema del ajuste fino» y que puede formularse de una manera muy sencilla. Imaginemos que las fluctuaciones iniciales son muy pequeñas. En ese caso, la gravedad no conseguiría amplificarlas lo suficiente como para formar galaxias y estrellas. Por el contrario, si las fluctuaciones hubieran sido muy grandes, la gravedad podría haber acabado por crear un cosmos de agujeros negros, en el que tampoco estaríamos devanándonos los sesos tratando de explicarnos qué demiurgo se tomó la molestia de introducir la cantidad justa de fluctuaciones (ni más ni menos, de ahí la noción de ajuste fino) que hacen posible nuestra existencia.
Ostriker y Mitton dedican el capítulo cinco a exponer este misterio, llevándonos, a través de la narración histórica –en la que se rinde homenaje a las imponentes y relativamente poco conocidas figuras de Beatrice Tinsley y Fritz Zwicky– a la necesidad de inventar el misterioso fenómeno denominado inflación.
Para entender por qué necesitamos una solución radical al problema de la estructura, hay que reflexionar un poco más sobre la radiación cósmica de microondas (CMB, el acrónimo del término inglés Cosmic Microwave Background). Para empezar, debemos plantearnos qué época cósmica estamos observando cuando estudiamos el CMB. Nuestros autores nos invitan a imaginarnos al universo en expansión al poco tiempo de crearse, cuando todavía es un plasma de átomos de hidrógeno y helio ionizados y electrones. La temperatura de esa sopa hirviente excede los cuatro mil grados kelvin, lo que quiere decir que los electrones tienen demasiada energía y no se quedan orbitando alrededor de los átomos de hidrógeno y helio. Cualquier luz que se produzca en ese universo es esencialmente invisible, ya que los cuantos de luz, o fotones, chocan contra esos electrones velocísimos que actúan como una densa niebla. Pero cuando la temperatura del universo baja de los cuatro mil grados kelvin, de repente, los protones y partículas alfa empiezan a capturar electrones, formando átomos de hidrógeno y helio. Los electrones dejan de estar por todas partes, la niebla se desvanece.
Y la luz, se hace.
Esa luz, enfriada por la expansión cósmica hasta parecernos radiación de microondas, es el CMB. Sabemos calcular que la temperatura del universo desciende lo bastante para que los electrones se combinen con protones y partículas alfa, a unos trescientos ochenta mil años del Big Bang: hace, por lo tanto, la friolera de unos trece mil quinientos billones de años. Esa radiación que, de repente, brilla a través de la niebla, tenía entonces cerca de cuatro mil grados kelvin de temperatura. Ahora tiene tan solo 2,7 grados.
El CMB presenta dos características: por un lado, es muy uniforme. Las medidas actuales demuestran que es isotrópico a un nivel de una parte en diez mil (cuando se corrige el efecto del corrimiento Dopler relacionado con el movimiento de la Tierra). Por otro lado, las pequeñas anisotropías que somos capaces de medir muestran patrones específicos que revelan la existencia de esas pequeñas irregularidades, finamente ajustadas para producir el universo.
La solución a este misterio es lo bastante radical como para ponerle los pelos de punta al más avezado de los investigadores. Allá por 1980, Alan Guth propuso que el universo primitivo experimentó un breve período de expansión exponencial, al que denominó inflación. Ese período empieza 10-34 (esto es, 0,0000000000000000000000000000000001) segundos después del inicio de la creación). En ese momento, el tamaño del universo es de 3 x 10-26 metros (por comparación, el tamaño del núcleo de helio, o partícula alfa, es 10-15 metros, es decir, once órdenes de magnitud más grande, lo que vendría a ser equivalente a comparar la distancia entre Cibeles y Móstoles con la distancia entre la Tierra y Neptuno). Después de la inflación (en el reloj del demiurgo, las manecillas marcan 10-32 segundos), el universo ha crecido hasta los 3 x 1017 metros o, lo que es lo mismo, unos treinta y dos años luz (por comparación, la distancia del Sol a la estrella más cercana es de cuatro años luz).
Desde entonces, han pasado casi catorce mil millones de años (13,8 x 109) y el universo ha seguido expandiéndose hasta los 3 x 1042 metros, aunque el universo observable desde nuestro planeta (correspondiente a las galaxias que se alejan de nosotros con velocidades relativas menores a la luz) es de tan solo 1026 metros.
Ahora bien, es posible imaginarnos que las fluctuaciones cósmicas a gran escala que proporcionan la estructura a nuestro universo actual surgieron a partir de minúsculas fluctuaciones cuánticas durante el fenómeno inflacionario. Son sólo estas fluctuaciones las que se propagan, ya que la brutal expansión alisó todas las arrugas y baches que podrían haber existido en el cosmos preinflacionario. En consecuencia, el modelo resuelve hasta cierto punto el problema del ajuste fino. En palabras de los cosmólogos Andrew Liddle (Universidad de Sussex) y David Lyth (Universidad de Lancaster):
[…] la duradera relevancia de la inflación se debe […[ [a que] ofrece una posible explicación de las inhomogeneidades iniciales de nuestro universo que se cree que llevaron a la aparición de todas las estructuras que vemos […[ [y a la vez] a las regularidades observadas en la radiación de fondo de microondas.
El capítulo cinco concluye repasando los recientes logros de los experimentos COBE y WMAP, que han medido el CMB con una precisión exquisita, permitiendo refinar las ideas que hemos expuesto aquí. A estas alturas del libro, incluso un detective dotado de la curiosidad de Rust empieza a saturarse de maravillas y se dice a sí mismo que la parte interesante (o quizá debería escribir inquietante) de la obra está ya superada.
Nada más lejos de la realidad. El capítulo seis nos demuestra que toda la materia luminosa que vemos en el universo aporta, de hecho, una ridícula porción de su masa, apenas el veinte por ciento: el resto es oscuridad. La existencia de la materia oscura es necesaria por muchas razones, que Ostriker y Mitton nos detallan cuidadosamente, a la vez que nos narran la historia de su descubrimiento y rinden homenaje a pioneros como Fritz Zwicky y Horace Babcock. En concreto, ya en 1937 este último descubre que la velocidad de rotación de la vecina galaxia de Andrómeda no disminuye al aumentar el radio (como por ejemplo, sí lo hace la velocidad de rotación del Sistema Solar, lo que indica que la mayor parte de la masa está concentrada en su centro). Babcock no duda en afirmar que «La interpretación obvia de la velocidad angular casi constante a partir de un radio de veinte minutos de arco es que una gran proporción de la masa de la nebulosa debe hallarse en las regiones exteriores». Como sucede a menudo en la ciencia, sin embargo, Babcok y Zwicky estaban proponiendo algo demasiado revolucionario, ya que las medidas de la materia luminosa (la cantidad de estrellas) de Andrómeda y otras galaxias sugerían que la masa (visible) estaba concentrada en su centro y no en la periferia. De ahí se deducía que el exceso de materia en el extrarradio de la galaxia, necesaria para arrojar las curvas observadas de velocidad angular, debía ser oscura (invisible, no luminosa). La idea, en 1937, era demasiado revolucionaria, así que la comunidad científica optó por ignorarla durante más de tres décadas.
En la década de los setenta, la materia oscura es «redescubierta», esta vez de manera conclusiva, con la importante contribución, de hecho, de uno de los autores de la obra que nos ocupa (Jeremiah P. Ostriker). En un artículo de 1974, Ostriker, James Peebles y Amos Yahil revisitan de manera convincente los argumentos que acabamos de ver y exponen otros nuevos. En concreto, se fijan en el hecho excepcional de que la galaxia de Andrómeda está acercándose a la nuestra, oponiéndose a la «ley de Hubble», según la cual las galaxias se alejan todas entre sí con velocidades proporcionales a su distancia. Aunque la ley de Hubble se cumple sistemáticamente (como debe ser en un universo en expansión, en el que las galaxias pueden asimilarse a los pedazos de metralla de una granada que explota), en algunos casos raros puede darse el caso de que la fuerza de gravedad, actuando entre dos masas muy grandes y muy cercanas (como podrían ser la Vía Láctea y Andrómeda), consiga vencer esa expansión. La explicación cualitativa es correcta, pero cuando Ostriker y compañía le ponen números se encuentran con que la masa total necesaria para que la gravedad venza el pulso es de un billón (1012) de masas solares, mientras que cada una de las galaxias implicadas tiene del orden de cien mil millones (1011) de masas solares. Nuestro detective Rust no dudaría en contar con los dedos, llegando a la conclusión de que, si se necesitan diez unidades de masa y sólo se observan dos, las otras ocho son invisibles, esto es, oscuras.
La prueba final que necesita nuestro detective vuelve a encontrarse en el CMB. Como ya se ha comentado, los satélites COBE y WMAP han sido capaces de detectar fluctuaciones en la radiación de fondo de microondas a nivel de una parte en cien mil. Entonces, ¿es posible que esas minúsculas fluctuaciones hayan dado lugar, en unos pocos miles de millones de años, a toda la estructura que observamos hoy? Recordemos, que para que eso suceda, hace falta que la gravedad pueda amplificar las pequeñas perturbaciones iniciales. Y cuando calculamos el efecto gravitatorio de la materia visible (algo así como 1022 masas solares, sumando todas las estrellas de todas las galaxias que observamos), obtenemos que no es suficiente. ¡Hace falta casi diez veces más masa para que la gravedad consiga crear la telaraña cósmica que vemos hoy en día a partir de las minúsculas fluctuaciones que la inflación primigenia imprimió en el cosmos!
Si, a estas alturas, el lector de «el corazón de las tinieblas» no está lo bastante perplejo, no debe preocuparse. En el capítulo siete la historia va a tornarse aún más extraña. Poco cuesta aquí imaginarse a Marty y Rust tomando una cerveza, acodados en un bar de Luisiana, filosofando:
Marty: Dime, Rust, dado que la gravedad hace que todas las cosas se atraigan, ¿cómo es posible que el sistema solar no se haya colapsado por su propio peso?
Rust: Debido a la fuerza centrífuga, socio. El sistema solar es estable gracias a que los planetas giran en torno al Sol.
Marty: ¿Y qué hay de la galaxia? ¿También está rotando?
Rust: Así es. Y por eso no colapsa.
Marty: Pero, ¿qué pasa con estructuras más grandes? ¿También rotan los cúmulos y supercúmulos? E incluso si es así, ¿qué pasa con el universo entero?
¿Por qué el universo no colapsa por culpa de la fuerza de la gravedad? La pregunta ya ha aparecido anteriormente y la respuesta era un revólver cargado, llamado constante cosmológica.
Imaginemos que lanzamos una sonda al espacio con una velocidad de crucero de ciento cuarenta mil kilómetros por hora, o 2,4 millones de kilómetros diarios. En poco más de tres meses ha dejado Marte atrás y en un año está a medio camino entre Júpiter y Saturno. En una década ha superado Plutón y se adentra en el espacio vacío (la estrella más cercana, alfa de Centauri, se encuentra a cuatro años luz de distancia, toda una eternidad a la velocidad de caracol de la nave si recordamos que la luz viaja casi diez billones de kilómetros –9.5 x 1012– en un año).
Imaginemos que, cuando se cumple una década del lanzamiento de la nave, observamos que la velocidad de ésta empieza a aumentar, esto es, medimos, en control de misión, que se aleja cada vez más deprisa del sistema solar.
Marty: Eso sí que sería un descubrimiento raro.
Rust: Y tanto. Mucho más que el de la materia oscura, si lo piensas.
Marty: Menos mal que se trata de un experimento mental, ¿no?
Rust: Lo cierto, socio, es que eso es lo que está pasando ahora mismo en el universo.
Así es. Como nos explican Ostriker y Mitton (y el asombro que sienten ante el hecho puede leerse entre líneas, a pesar de que uno de los autores es, literalmente, uno de los padres de la Cosmología moderna), el comportamiento de la sonda que acabamos de describir está ocurriendo en una gigantesca escala cosmológica. Parece haber una fuerza, que no comprendemos en absoluto, que hace que las galaxias y sus cúmulos se alejen entre sí. Esta fuerza se opone a la gravedad (que, siendo una fuerza razonable, decrece con el cuadrado de la distancia) y además, insolentemente, crece en intensidad proporcionalmente a la distancia entre las galaxias.
La idea es tan absurda y misteriosa que la comunidad científica apenas consigue digerirla. Si no teníamos bastante con un cosmos que se expande cuarenta y tres órdenes de magnitud en un casi inconcebible latido temporal, si no nos bastaba con que algún mecanismo misterioso haya aniquilado casi toda la antimateria que debió de existir en el universo primigenio, si no teníamos bastante con que el cosmos esté lleno de materia oscura, ahora hay que aceptar la existencia de una fuerza misteriosa que tira de las galaxias y cuyo único propósito parece ser hacer trizas el universo. ¿Quizá tenían razón los gnósticos, y la deidad que ha creado el cosmos es tan imperfecta que se ve obligada a introducir una y otra vez chapuzas, revelando así su existencia?
Y es aquí cuando Ostriker y Mitton echan mano de la constante cosmológica para describir (que no explicar) la energía oscura. Por muy extraño que nos parezca, por mucho que nos chirríe, los datos de que disponemos aseguran que existe una energía misteriosa (oscura) que llena el vacío y hace que la expansión del universo se acelere en tiempos avanzados (con respecto al Big Bang). Vivimos, (¿por casualidad?) en un momento especial, en el que la energía oscura ha empezado a hacer sentir su influencia hace relativamente «poco» tiempo. Por su culpa, dentro de un tiempo «no muy largo» (en escalas cósmicas), el universo que conocemos se habrá evaporado. Primero, los súpercúmulos se separarán entre sí. Después se desmembrarán los cúmulos y las galaxias se quedarán solas. Eventualmente, cada estrella se separará de sus vecinas, hasta que el cosmos entero desaparezca en un horizonte de negrura.
Marty: En el corazón de las tinieblas.
Rust: Eso es.
Misterioso y, otra vez, demasiado finamente ajustado. Para explicar la energía oscura en términos de la constante cosmológica de Einstein, ésta debería haber tenido (en las unidades naturales que usan los físicos, derivadas a partir de las constantes físicas fundamentales, esto es, la constante de Planck, que mide la escala de los fenómenos cuánticos, la velocidad de la luz y la constante de gravitación) un valor imposiblemente pequeño de 10-120. Si la constante cosmológica hubiese sido algo mayor, la expansión acelerada se habría iniciado antes y habría destrozado el universo antes de que las galaxias y las estrellas hubiesen tenido tiempo de formarse. Si hubiese sido algo menor, no la habríamos detectado todavía. ¿Por qué tiene el valor exacto –imposiblemente pequeño– para permitir un universo que nos contenga y, además, para revelarse a nuestros instrumentos? ¿Hay una mano escribiendo en la pared del cosmos, o se trata de una simple pero muy embarazosa coincidencia? Los autores nos ofrecen una frase de Shakespeare: «Lo cierto es, Horacio, que en el cielo y en la tierra hay más de lo que puede soñar tu filosofía».
En los dos últimos capítulos, Ostriker y Mitton concluyen la intrigante historia que hemos anotado, resumiendo el estado actual de nuestro conocimiento y exponiendo los misterios aún no resueltos.
Marty: Entonces, ¿qué es la Materia Oscura, Rust?
Rutst: No lo sabemos. Podría ser algún tipo nuevo de partículas, pero el caso es que no las hemos detectado (todavía).
Marty: ¿Y la energía oscura?
Rust: Quizá sea un nuevo tipo de fuerza desconocido; hay muchos cosmólogos buscando pruebas de su existencia. Por el momento le han puesto un nombre: quintaesencia.
Marty: ¿Y no estarán relacionadas la Materia Oscura y la Energía Oscura?
Rust: ¡No estaría mal! Eso nos permitiría matar dos pájaros de un tiro.
Marty: ¿Qué me dices de la inflación? ¿No te parece un poco artificial?
Rust: Desde luego. El problema con la inflación es que, una vez que empieza, continúa eternamente. Los únicos lugares en que la inflación se detiene son islas del espacio-tiempo cuyo número tiende a infinito a medida que la inflación continúa. Habrá, por tanto, un número infinito de universos-isla como el nuestro, en el que las condiciones sean buenas (al menos desde nuestro punto de vista), pero otro número infinito de universos en el que sean malas. ¿Hemos venido a dar a una isla buena por casualidad? ¡De nuevo el ajuste fino!
Marty: ¿No hay otras ideas?
Rust: Claro que las hay. Por ejemplo, Paul Steinhardt y Neil Turok han propuesto un modelo cíclico de universo. Imagínate que nuestro mundo tridimensional es una membrana incrustada en un espacio con una cuarta dimensión espacial y que otro mundo tridimensional se encuentra cerca del nuestro, a lo largo de la cuarta dimensión. En esa imagen, el Big Bang es una colisión entre las membranas que se repite una y otra vez a intervalos regulares de un billón (1012) de años.
Marty: Esto me suena. ¿No hablaban ya los hindúes de los eternos ciclos de creación y destrucción?
Rust: Así es.
Marty: ¿Y qué me dices de tanto ajuste fino?
Rust: Quizá los valores de las constantes son los que son porque en otro caso no estaríamos aquí para medirlos.
Marty: Ya, el principio antrópico. No estoy muy seguro de que no sea una simple tautología.
Rust: Yo tampoco. ¿Prefieres que lo expliquemos echando mano de una deidad benevolente, que ha diseñado un cosmos habitable, sólo para nosotros?
Marty: ¿Cómo sabes que es benevolente? Quizá todo esto es un simple experimento y nosotros, ratas de laboratorio.
Rust: Quizá.
O quizá no vivimos en un uni-verso, sino en un multi-verso, que contiene un número infinito de regiones inconexas. Lo cierto es que la Física del siglo XXI, a pesar de sus grandes éxitos, no ha conseguido entender todavía los componentes dominantes del universo: la energía y materia oscura, el corazón de las tinieblas.
Y, sin embargo, la lectura de este libro esencial no ha convencido al que suscribe estas líneas de que Rust no tenga razón, cuando, paseando bajo el cielo estrellado de Luisiana, le dice a Marty: «Al principio había sólo oscuridad. Pero ahora, si quieres saberlo, creo que la luz está ganando».
Juan José Gómez Cadenas es científico y profesor de investigación en el CSIC. Es autor de Materia extraña (Madrid, Espasa, 2008), El ecologista nuclear (Madrid, Espasa, 2009) y Spartana (Madrid, Espasa, 2014).







