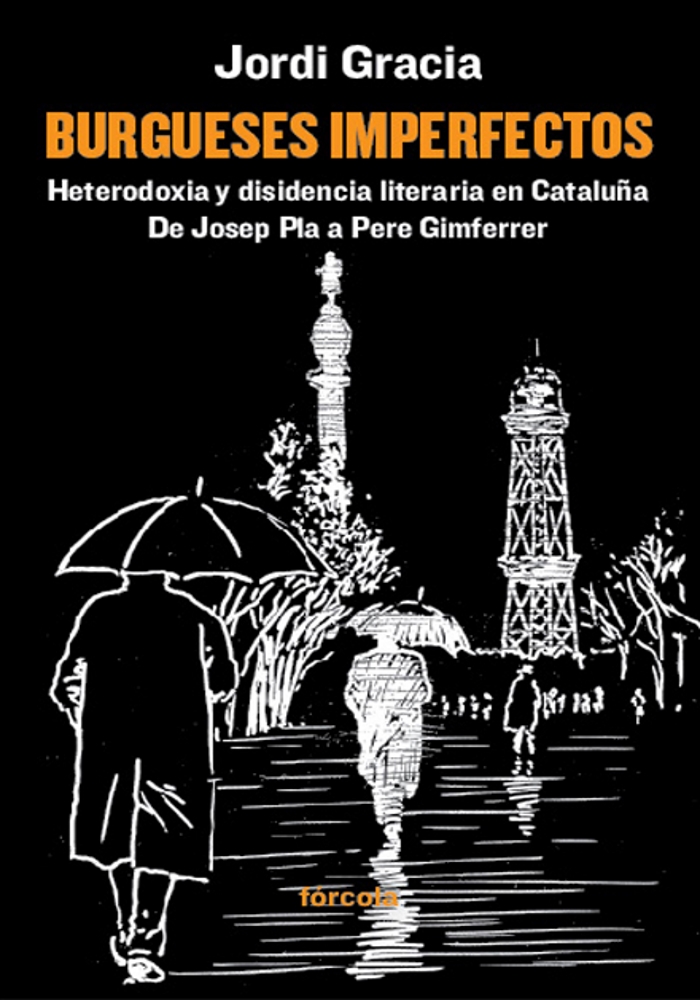El sombrío jefe apache Jerónimo, durante los largos años de cautiverio en Fort Still (Oklahoma), se burlaba ocasionalmente de sus captores recordándoles que «nunca lo habían atrapado disparando», esto es, capturado en la batalla. El general (y luego presidente) Ulysses S. Grant, durante los muchos años en que fue fotografiado –en el campo de batalla, en casa, en la mansión presidencial–, podría haberse burlado de los fotógrafos de un modo muy similar: nunca lo sorprendieron sonriendo y raramente lo sorprendieron limpio.
Su gran capitán, ya fallecido, Abraham Lincoln, inspiraba a los fotógrafos; Grant simplemente los agotaba, al igual que, en su momento, había agotado a Lee. Hay una fotografía, tomada el Día de la Inauguración de 1869, justo antes de que Grant fuera a ser elegido presidente, en la que parece estar limpio y sobrio, aunque no feliz. Quizá Julia Dent Grant, su formidable esposa, había concentrado sus esfuerzos en ese día especial en preocuparse de que su marido llevara la camisa abotonada correctamente y su corbata en condiciones, ya que en la vida cotidiana no habría sucedido ni una cosa ni otra.
Si se le pusiera a Grant un uniforme impecable, al cabo de media hora parecería que había luchado con él en la batalla de Wilderness. En uniforme o sin él, Grant raramente se sentía a gusto, ni en sus ropas ni en su piel. Su tendencia a las ropas informales, cuando no harapientas, no queda mejor ilustrada en ningún sitio que en el famoso pasaje de sus Memorias personales en que acude, por fin, a reunirse con Lee en el juzgado de Appomattox con la esperanza de recibir la rendición del Ejército de Virginia del Norte, un momento, desde mi punto de vista, de los más conmovedores de la historia de la guerra:
Cuando salí del campamento esa mañana no esperaba tan pronto el resultado que estaba teniendo lugar entonces y, en consecuencia, iba vestido de cualquier manera. Estaba sin espada, como solía estar cuando iba a caballo en el campo de batalla, y llevaba una guerrera de soldado como chaqueta con los galones de mi rango en el hombro para indicar al ejército quién era. Cuando fui al juzgado me encontré al general Lee. Nos saludamos y, tras estrecharnos la mano, tomamos asiento […].
No sé cuáles eran los sentimientos del general Lee. Como era un hombre de una gran dignidad, con un rostro impasible, resultaba imposible decir si se sentía contento interiormente de que todo hubiera acabado finalmente, o si se sentía triste por el resultado, y era demasiado viril para mostrarlo. Fueran cuales fueran sus sentimientos, quedaban completamente ocultos a mi observación; pero mis propios sentimientos, que habían sido de gran júbilo al recibir su carta, eran tristes y de abatimiento. Me sentía cualquier cosa menos contento por la caída de un enemigo que había luchado tan larga y valientemente […].
El general Lee iba vestido con un uniforme completo que era absolutamente nuevo, y llevaba una espada de un valor considerable, muy probablemente la espada que le había entregado el Estado de Virginia; de cualquier modo, se trataba de una espada completamente diferente de la que habría llevado normalmente en el campo de batalla. Con mis toscas ropas de viaje, el uniforme de un soldado raso con los galones de un teniente general, debo de haber contrastado muy extrañamente con un hombre vestido de manera tan espléndida, de un metro ochenta de alto y formas impecables. Pero esto no fue algo en lo que pensé hasta más tarde […].
Nos pusimos enseguida a conversar sobre nuestros viejos tiempos en el ejército […]. Nuestra conversación avanzaba tan agradablemente que casi me olvidé del motivo de nuestro encuentro.
El general Lee le recordó cordialmente por qué estaban sentados en aquella sala, atestada con sus oficiales del Estado Mayor. Se redactó y aceptó la rendición. Lee, el aristócrata seguro de sí mismo (y luchador encarnizado), entregó su fatigado ejército a un general que parecía un caos pero que era también un luchador encarnizado, tal y como Abraham Lincoln, rodeado de oficiales a los que consideraba vacilantes, reconoció de inmediato en cuanto llegaron los informes de la primera batalla de Grant: «Lucha», dijo Lincoln. Cuando le informaron de que Grant también bebía, Lincoln preguntó qué marca de whisky era la que le gustaba: quería enviar un barril a algunos de los vacilantes con la esperanza de que pudiera estimularlos a luchar un poco más.
La ortografía, en el siglo XIX , era, por regla general, un campo para la creatividad; Grant escribía a impulsos de su estado de ánimo. En el pasaje citado, de la edición de Library of America, hay una palabra en la que vale la pena detenerse: la inexistente «impassible», refiriéndose al rostro de Robert E. Lee. Jean Edward Smith, en su excelente biografía de Grant, la corrige por «impassive» [impasible], que es sin duda lo que quería decir; pero la palabra sugiere al menos algunos de los siete tipos de ambigüedad sobre los que solía cavilar el crítico William Empson. ¿Estaba Grant diciendo simplemente que Lee tenía un control tan perfecto de sus emociones que ni una sombra de lo que podía estar sintiendo podía atravesar sus facciones? Pero, ¿podría tener también la palabra un matiz militar? El hecho, o al menos la leyenda, de la «impassibility» de Lee fue un gran problema para los generales de la Unión hasta que llegó Grant y empezó a ganar batallas.
Lo que Lincoln vio enseguida fue que Grant no se sintió intimidado por Lee ¡como un general! El pasaje citado sugiere que Grant se sintió intimidado en gran medida por Lee socialmente: después del asesinato de Lincoln, cuando el presidente Johnson quiso arrestar a Lee, Grant amenazó inmediatamente con dimitir si el arresto se llevaba a efecto. Quería que dejaran a Lee en paz y Johnson, con buen criterio, dio marcha atrás.
A pesar de su gran respeto por Lee, Grant pensaba que, llegado el momento, podría derrotarlo y, cuando llegó, finalmente lo hizo; aunque sólo cuando los dos se sentaron en aquella sala en Appomattox el éxito de Grant parecía asegurado. Aun entonces, las hostilidades no cesaron del todo. Antes de la reunión en el juzgado, Grant había luchado en algunas de las batallas más brutales jamás libradas por los ejércitos de tierra en ningún lugar:
Shiloh, el Wilderness, Spotsylvania, Cold Harbor. Mucho después de que callaran las armas, el general tenía varias observaciones que hacer sobre la inmensa pérdida de vidas de la que había sido responsable. Después de Shiloh: Shiloh fue la batalla más dura librada en el oeste durante la guerra, y pocas en el este son equiparables por la fiereza y la determinación de la lucha. Vi un campo abierto, en nuestro poder el segundo día, que los confederados habían atacado repetidamente el día anterior, tan cubierto de muertos que habría sido posible cruzar el terreno, en cualquier dirección, pisando cadáveres, sin que los pies llegaran nunca a tocar el suelo.
Y, más tarde, después de Champion's Hill:
Mientras ruge una batalla uno puede ver a su enemigo acribillando a millares, o decenas de millares, con gran serenidad; pero después de la batalla estas escenas son angustiosas y uno se siente inclinado naturalmente a hacer todo lo posible por aliviar los sufrimientos de un enemigo como un amigo.
Un triste consuelo, no obstante, para los diez mil muertos.
La capacidad de observar con serenidad cómo decenas de miles de personas mueren en la batalla debe de ser el don de un general. Napoleón dijo que no daría importancia a la pérdida de un millón de personas si la causa lo requiriera; en el último siglo, el XX , muchas causas, nobles e innobles, vieron cómo caían abatidas millones de personas.
La capacidad de Grant y Lee para saltar de inmediato a una agradable conversación sobre los «viejos tiempos en el ejército» constituye un recordatorio de que Estados Unidos no había producido hasta ese momento más que un pequeño y muy intimista cuadro de oficiales. Lee recordaba a Grant de la guerra de México, aunque Grant sólo era entonces un humilde oficial y Lee el jefe del Estado Mayor. He leído que en cuanto se proclamó la paz tras la guerra civil, George Armstrong Custer retomó sus desmanes con viejos compinches del ejército que habían luchado como confederados. Lee podía fácilmente charlar con Grant, de profesional a profesional.
¿Se pagaba un coste profundo por tener que ver tanta muerte y sufrimiento? Hoy se trata de una pregunta actual. En la época de Grant tenemos el caso inquietante de Ranald S. Mackenzie, el joven y brillante oficial que entró en la franja de Texas y abatió a los comanches. Cuando estaba a punto de casarse, Mackenzie se volvió loco y acabó en un manicomio en el Estado de Nueva York, del que no salió.
William Tecumseh Sherman, con aparente serenidad, arrasó cuanto encontró a su paso en su marcha hacia el sur; pero Sherman padeció intensas depresiones y a veces se le iba la cabeza. Grant era también depresivo y acudía a menudo a la botella. Este es Sherman:
[Grant] estaba a mi lado cuando yo enloquecía; yo estaba a su lado cuando él estaba borracho.
Raramente pretendió Sherman entender a Grant: dudaba, incluso, de que Grant se entendiera a sí mismo. Los confederados tenían muchos buenos oficiales: estrategas brillantes como Longstreet, y tipos duros como Stonewall Jackson. A este último lo mataron en 1863, demasiado pronto para tener un papel relevante en las terribles últimas batallas. Según iba acercándose la guerra a su momento crítico, Grant y Sherman fueron el martillo y el clavo de la ofensiva de la Unión. Lee era bastante martillo, pero le faltó un verdadero contrapeso a Sherman.
La pregunta que me suscita la carrera de Grant tiene que ver con su extraño e inesperado brote de grandeza. En 1857, Ulysses S. Grant estaba tan mal de dinero que tuvo que empeñar su reloj de oro para poder comprar regalos de Navidad para sus hijos (le dieron 22 dólares por él). ¿Qué fue lo que lo cambió, lo elevó a los grandes logros de que fue responsable? No había querido ir a West Point; fue un soldado sólo decente en la guerra de México; sirvió sólo decentemente en su destino en el noroeste del Pacífico. Fuera del ejército fue un terrible padecimiento para su padre y su esposa, Julia. Bebía mucho. Trabajó como dependiente en la tienda de artículos de piel de su padre. Como granjero fue un fracaso y acabó vendiendo leña en las esquinas de las calles de San Luis. No tenía ningún interés moral o político imperioso en la guerra a la que fue llamado a luchar. Veía que la esclavitud estaba mal, pero no fue un abolicionista y no le gustaban especialmente los negros.
Lincoln le ofreció luchar, se aplicó con el máximo esfuerzo y se convirtió en un gran general. Más tarde, inmediatamente después de acabada la guerra, Grant dejó ya de ser grande. Él mismo tenía poco que decir sobre sus dos mandatos como presidente; la mayoría de lo que otros dijeron sobre Grant el político ha sido negativo. El corrosivo Henry Adams sugirió que el declive en la aptitud profesional de Washington a Grant bastaba por sí solo para «desbaratar a Darwin». Y el sentido de los negocios de Grant era tan deficiente que a mediados de la década de 1880 –justo cuando se enteró de que estaba mortalmente enfermo– se encontraba en la ruina y vivía del dinero que le prestaban.
Grant and Twain: The Story of aFriendship that Changed America (Grant y Twain: la historia de una amistad que cambió a América ), de Mark Perry, es un buen libro que arrastra tras él un subtítulo ridículo. Mark Twain ganó la partida a sus poderosos competidores y consiguió las Memorias personales de Grant para la joven editorial de Charles L. Webster, el editor de sus propias Aventuras de Huckleberry Finn, y una firma que él capitalizaba básicamente, pero este éxito apenas cambió a Mark Twain, y mucho menos a Estados Unidos. La enorme popularidad de las Memorias –Grant recibía el 70% de los beneficios– facilitó en gran medida, por supuesto, la viudedad de Julia Grant, pero si cambió algo fue el modo en que las editoriales estadounidenses empezaron a reconocer los derechos de autor: ni siquiera Stephen King consigue en estos tiempos contratos del 70%.
Grant vivía del dinero prestado y del tiempo prestado cuando empezó las Memorias. Sabía que si moría con el libro incompleto su familia se vería en circunstancias difíciles, así que se sentó y se puso a ello; hizo acopio de grandeza una segunda vez. Que las Memorias se convirtieran en un tremendo éxito no debió de sorprender a nadie. Habían pasado sólo dos décadas desde el final de la guerra civil. Millones de personas que habían participado en ella o a quienes les había destrozado la vida, o ambas cosas, estaban aún vivas y se sentirían interesadas, naturalmente, por lo que tenía que decir de ella el general más destacado de la guerra. Lo que tenía que decir ocupó dos volúmenes, que no cesaron de vender hasta alcanzar las 300.000 copias.
Al igual que Sigmund Freud, a Ulysses S. Grant le encantaban los puros; al igual que Freud, tuvo cáncer en la boca; al igual que Freud, padeció muchos dolores y muchos tratamientos; al igual que Freud, murió de cáncer (el suyo estaba en la garganta, el de Freud en el paladar).
Pero antes de que la Parca se llevara a Grant, éste terminó el libro, corrigiendo las pruebas del segundo volumen sólo una semana antes de su muerte. Mark Twain, del que Grant era ahora «autor», le dio una propaganda asombrosa: llamó a las Memorias el mejor libro de un general desde el escrito por César. El primer cheque que Twain le entregó a Julia Grant fue por 200.000 dólares, un pago récord a un escritor americano en aquella época.
Muchos escritores han elogiado las Memorias de Grant, quizá muy especialmente Edmund Wilson en Patriotic Gore , aunque no estoy seguro de si Wilson habría estado totalmente de acuerdo con la propaganda de Twain, que pasa por alto todo el rico campo de las memorias napoleónicas, una gran parte de las cuales son muy legibles.
Pienso y estoy de acuerdo en que las Memorias son un libro excepcional pero, en general, me sigue pareciendo el libro de un soldado (lo que también es aplicable, por cierto, a César). Hay un mínimo de trivialidades personales, domésticas o políticas: es un libro sobre las batallas en que combatió Grant, y sobre cómo las luchó. Su memoria es tan precisa y su prosa tan clara que los mapas que incluye apenas son necesarios. Grant sabía lo que había hecho y por qué lo había hecho y nos lo cuenta con claridad, con una prosa sin florituras. Lo que ofrece son, principalmente, batallas.
Grant fue conducido a Mount McGregor, un centro turístico en las Adirondacks, para pasar sus últimos días en el seno de su familia. Según iba debilitándose, pasaba algunas notas a sus médicos, fundamentalmente sobre la eficacia de este o aquel medicamento. La morfina y la cocaína tenía cada una de ella virtudes que iban unidas a desventajas. La última nota, sin embargo, está escrita en un tono diferente:
No duermo, aunque a veces me quedo un poco adormilado. Si me espabilo, me hablan y mis esfuerzos por contestar me provocan dolor. El hecho es que creo que soy un verbo en vez de un pronombre personal. Un verbo es cualquier cosa que signifique ser, hacer, sufrir. Yo significo los tres.
Traducción de Luis Gago