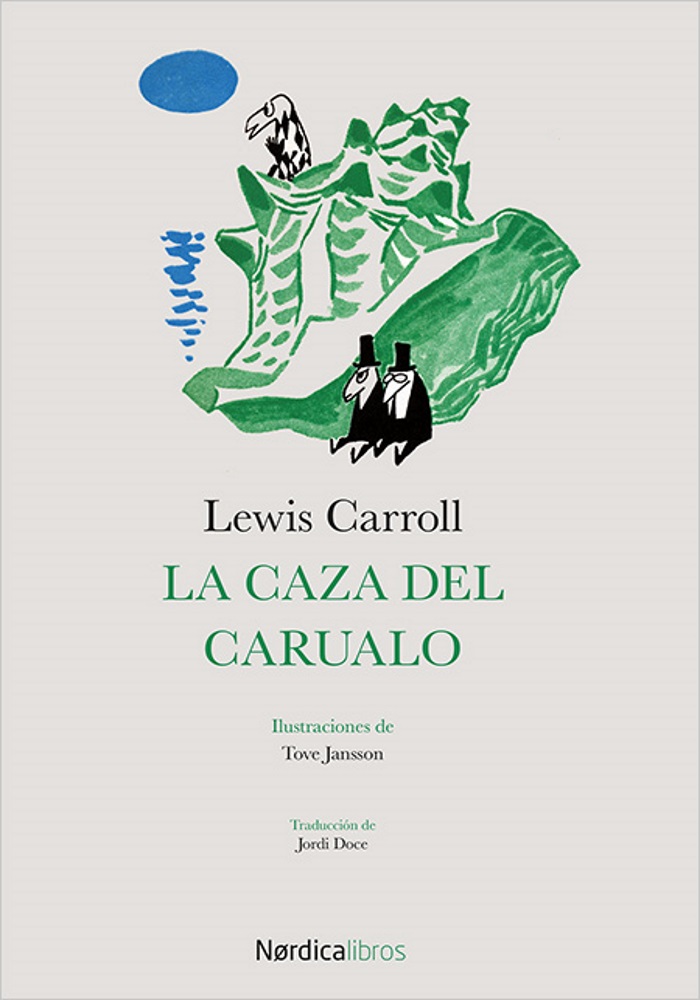Joaquín Leguina, autor de La luz crepuscular, tiene dos pasiones paralelas: la política y la escritura. Y a tenor de su carrera en los dos campos, sin duda es un privilegiado, pues ha triunfado en ambos. Puede presumir, además, de ser una rara avis en el escenario público español: que yo sepa, no hay otro político con vocación de escritor. Al contrario que en Francia, donde han abundado los ministros y presidentes de gran formación intelectual y buena mano para el ensayo, las memorias, la biografía o la literatura (Rocard, Mitterrand, Mendes-France, Malraux, Giscard, Chaban Delmas o el propio Charles de Gaulle), España ha sido parca en este género de hombres desde que aquel inmenso Manuel Azaña se evaporó en la Historia. Pareciera que, en nuestro país, desde los días de la posguerra hasta la democracia, el intelectual huyese de los despachos políticos como de un incendio. Hubo un caso singular hace años: Jorge Semprún, que ocupó la cartera de Cultura en un gobierno de Felipe González. Pero dimitió, echando pestes de Alfonso Guerra cuando éste quiso meterle el capote. De modo que Leguina es una excepción: se ha «mojado» en política al tiempo que reúne en su currículo de escritor una notable bibliografía de relatos y novelas, entre las que destaca su excelente Tu nombre envenena mis sueños.
La luz crepuscular es un libro distinto a los anteriores. Por definirla de alguna manera, podría decir que se trata de una autobiografía disfrazada de novela. Joaquín Leguina ha optado por rebautizarse como Ángel Egusquiza. Y lo ha hecho por una razón que explica casi al comienzo del libro: «El sujeto puede reproducir con realismo lo que vio y cómo lo vio, pero no se vio a sí mismo […]. La literatura embarcada en la autobiografía puede ser redentora y bella, mas para ello el escritor ha de reelaborar su propia memoria. Pero si cae en la trampa, en la pretensión de reconstruirnos “tal como éramos”, el resultado tiende a ser mentiroso y, desde luego, decepcionante».
De modo que, mientras que el autor se esconde bajo la máscara de personaje literario, todos los demás personajes de la historia aparecen con sus nombres y apellidos reales, desde políticos a escritores. No sé si lo mismo sucede con sus familiares, sobre todo esa dulce, sensual, corajuda y alegre Techa, madre del protagonista, quizá la más amada por el autor de entre todas las mujeres de su vida.
Por otra parte, el relato de la peripecia vital de Egusquiza-Leguina no se circunscribe a su andadura personal, sino que, como diría el cantante Raimon, habla «de un tiempo y un país», de la generación que creció en la lucha contra el franquismo y que conquistó el poder y la democracia finalizando la década de los años setenta del pasado siglo. El testimonio de Leguina, pues, lo es también, en cierto modo, de muchos otros miembros de una quinta que se distingue, en mi opinión, por su resistencia a envejecer, lo que hace que el tono de este libro parezca, en ocasiones, casi un grito juvenil.
Casi todo el libro se estructura en función de los escenarios en los que ha transcurrido la vida del autor, desde la aldea cántabra donde nace hasta su paso por Santander, Bilbao, París, Chile y sus dos estancias en Madrid, la última de ellas definitiva. En el primero de esos escenarios, Villanueva de Villaescusa, Leguina traza el retrato de su familia, con el aire de una narración de corte decimonónico, y vuelve la mirada hacia el recuerdo de aquella cruenta Guerra Civil de 1936-1939 que tantas familias dividió, rompió y dispersó, entre otras la del propio protagonista del libro.
A partir del segundo capítulo, la narración se vuelca, en su mayor parte, hacia la primera persona, la voz del propio Leguina disfrazado de Egusquiza. Hay una cierta nostalgia de la niñez en el pueblo, que el autor, sin embargo, enfrenta con escepticismo («No creo que la infancia pueda ser calificada de feliz, suponiendo que la palabra felicidad tenga algún sentido entre los humanos»), y establecido en Santander, adonde se traslada con su madre y su hermana, el recuerdo entristecido de su primer amor adolescente por el desdén de una muchacha («A lo largo de su vida no iba a encontrar una respuesta cabal que le hiciera entender aquel desengaño, aquel primer desprecio, que borrara la cicatriz dejada por la herida en su recién inaugurado corazón de hombre»).
De Santander, el autor pasa a relatarnos su juventud en Bilbao, ya en la universidad, donde madura en su condición de hombre: desde las juergas nocturnas y los sanfermines a sus primeros pasos en el compromiso antifranquista. Es en la capital vizcaína donde Egusquiza-Leguina comienza a trazar su destino político y donde, por vez primera, prueba el sabor del miedo que suponen las luchas contra la dictaduras («Confieso que, aunque no tengo fama de medroso, pasé miedo durante aquellos años del franquismo tardío; lo volvería a pasar en Chile tras el golpe de 1973 y también lo he pasado bajo la amenaza de las pistolas de ETA, que precisamente por entonces comenzaba a existir. En fin, que empecé a tener miedo y no era el infantil que había sentido siendo un niño; era un miedo nuevo y había llegado para quedarse»). Durante todo el libro, el autor se manifiesta con desnuda franqueza, y en este tramo de su vida no oculta la confusión ideológica de aquellos días: «¿Qué pensábamos nosotros? ¿Qué ideas defendíamos? No soy capaz de contestar ahora sincera y cabalmente a esas dos sencillas preguntas. Sí puedo decir que odiábamos el franquismo ¡y con tantas razones! […]. Tengo claro que peleábamos contra aquella miseria con su solo objetivo: el de quitarnos la soga del cuello… y en el fondo, en muchos de nosotros, latía el vago y pío pensamiento según el cual al deshacernos del franquismo también nos desharíamos del capitalismo. Éramos, pues, unos revolucionarios de confuso destino y sin adscripción precisa». Es en Bilbao también donde el joven cántabro da sus primeros pasos en la sexualidad, ayudado por un tierno personaje de los bajos fondos llamado La China.
En 1965 el protagonista consigue una beca para estudiar en París. La casualidad parece, pues, volverse a favor de aquel muchacho de ideología algo confusa, que en París madurará sus pasiones políticas y, al tiempo, las amorosas. Egusquiza se casa en la ciudad del Sena con María, hija de una familia de desterrados españoles, y al poco tiene una hija. Cuando estalla la revuelta de mayo del 68, se implica de lleno en la batalla de aquellos días en que los jóvenes estudiantes querían rescatar las playas de debajo del asfalto y exigían que la imaginación conquistase el poder. Instalado en el presente, Egusquiza mira hacia aquel pasado con cierta melancolía («un galimatías ininteligible sale de las bocas gloriosas de Cohn-Bendit y Glucksmann y de los otros jóvenes líderes que entonces nos encandilaban […]. Para escarnio de todos quienes participamos en ella, aquella revuelta –que nosotros creíamos que era una revolución– acabó llamándose “les événements de mai”. Aséptico, genérico, indefinido: “los acontecimientos”»). Cuenta Leguina en esta parte del libro una sabrosa anécdota: el dramaturgo español Fernando Arrabal se encontraba levantando una barricada junto a los estudiantes cuando pasó por allí el dramaturgo irlandés Samuel Beckett, que pronto sería distinguido con el Premio Nobel. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó un Beckett sorprendido a su colega español. «Ya lo ve, la revolución», respondió Arrabal. Y Beckett, sonriente, concluyó: «Pero qué dice usted, hombre de Dios. Dentro de cinco años todos estos jóvenes que le rodean se habrán hecho notarios».
La siguiente etapa en la vida de Egusquiza es su primera estancia en Madrid. Un tiempo amargo, en el que se separa de su mujer, y del que el autor se siente hondamente culpable: «Recordar ahora aquella separación matrimonial de la que fui el único responsable me sigue produciendo una profunda desazón. Un dolor retrospectivo e irremediable […]. Aquella ruptura marcó mi vida… y muy probablemente también la de María y la de mi hija Clara. Se dice, cruelmente, que todos somos hijos de nuestros actos, también de aquellos que no nacen de nuestra racionalidad, sino de la pasión… Lo que es profundamente injusto es que nuestros actos afecten tan a menudo y tan dolorosamente a los demás».
Como si un viento caprichoso quisiera llevar a Egusquiza-Leguina a algunos de los escenarios más trágicos de la Historia y del ascenso y fracaso de las utopías, la casualidad quiere que, huyendo de los escenarios de la culpa, en 1973 se instale en Chile. Salvador Allende está en la cumbre de su poder y la revolución marcha resuelta y adelante en las calles de Santiago. Pese a ser un funcionario internacional, en cierto modo un diplomático, el protagonista se deja arrastrar por el proceso («Me sentía parte de una voluntad que me sobrepasaba, que estaba por encima de todos nosotros. Por otro lado, no dejaba de percibir los excesos verbales, la fe ciega en la inexorable victoria del pueblo, la pretendida irreversibilidad de los avances conseguidos. Algunos líderes de la Unidad Popular se expresaban con la seguridad de los profetas»). Todos conocemos el sangriento final de aquel Chile esperanzado y Leguina relata con mal disimulada amargura los días que siguieron al triunfo del golpe de Pinochet: «La sensación que produce el toque de queda es difícilmente transmitible para quienes no lo hayan vivido. Al aislamiento se une la más absoluta indefensión. La radio y el teléfono se convierten en el único cordón umbilical con el resto del mundo, pero son aparatos de los que es preciso desconfiar. Recuerdo que el teléfono sonaba continuamente. Las radios –acalladas ya todas las emisoras de la Unidad Popular– sólo transmitían los incontables bandos militares. Todos eran terribles, pero hubo uno que nos dejó de piedra. Decía algo como lo siguiente: “Las normas de este bando y las de bandos posteriores modifican la Constitución en lo que ésta se les oponga”. Eran más de cien años de vida civilizada los que estaban cayendo hechos añicos».
La vida de Egusquiza-Leguina continúa ya definitivamente en Madrid, a partir de marzo de 1974, y no da la impresión, concluido el libro, de que su protagonista vaya a partir de ahora en busca de nuevos lugares donde prolongar su biografía. Todas las páginas que siguen, hasta el capítulo final, nos hablan del fin del franquismo, del renacimiento del socialismo, de Felipe González y los nuevos compañeros del PSOE, de las victorias electorales socialistas, del terrorismo etarra, de la caída del muro de Berlín, de las luchas internas de su partido, del 11-M, y del zapaterismo, en fin, sobre el que se muestra muy crítico («Discreto, cauto y poco hablador», define al actual presidente, «había realizado una auténtica limpieza étnica en su feudo de León, donde –purga tras purga– había liquidado a la vieja guardia, es decir, quienes habían reconstruido el PSOE por aquellas tierras»). También en esta parte del libro nos habla el autor de la dolorosa muerte de su hija Clara, a causa del sida. Y, de paso, no deja de saldar algunas cuentas pendientes, entre otras una con el juez Baltasar Garzón.
La última etapa de este largo texto autobiográfico se detiene de nuevo en la madre, Lucrecia Ferrán, «Techa», de quien Egusquiza-Leguina lee unas viejas cartas de amor, desconocidas hasta entonces por él, que revelan el lado más lúdico de una mujer que, sin duda, es la primera, para el autor, de entre todas las mujeres de su vida.
En mi opinión, se trata de un libro bien trabado que deja ver una vez más el buen hacer de Leguina como escritor y que, hablándonos sobre su vida, nos habla también de la nuestra, de un tiempo y de un país, de una generación que, como él, se resiste a dejar de ser joven aunque la ilumine ahora una luz crepuscular. Y ello constituye una burla: porque Leguina no cree en el crepúsculo.