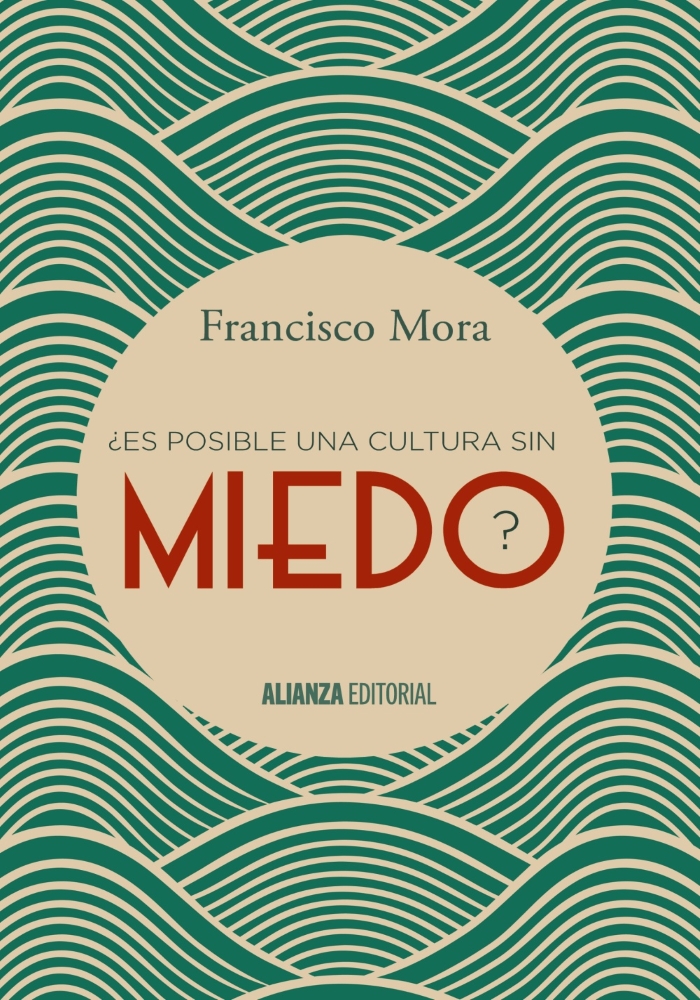Nosotros no percibimos la realidad sino fragmentariamente, viene a decir Claude Simon, y por eso la narración ha de reproducir en su estructura y en su expresión esa fragmentariedad. La más audaz, intensa e innovadora formalización de esa actitud literaria fue La ruta de Flandes, un hito en la literatura europea de la segunda mitad del pasado siglo. Sin embargo, esa concepción fragmentaria de la literatura ha acompañado a Simon en toda su obra, abriendo y ampliando caminos en nuevas obras. La Historia y la memoria, sobre todo, han ido asumiendo y completando esa idea de la fragmentariedad. Ahora, cerca ya de los noventa años de edad, Claude Simon nos ofrece su última novela y en ella el recuerdo demuestra tener una importancia capital dentro de su idea de la fragmentariedad. En este libro sabio y bello, pasado y presente se reúnen por medio de un ejercicio de creación que contiene una muy interesante propuesta acerca de la memoria.
El elemento principal es el propio narrador, al que Simon coloca en una posición verdaderamente interesante. Los dos referentes principales de la narración son dos: un tranvía que hace el trayecto entre la ciudad y la playa, y un hospital en el que internan al narrador. El narrador cubre tres fases: a) su llegada al hospital, donde queda en espera en la sección de tránsito; b) el paso a una habitación compartida con un anciano; y c) su instalación en una habitación individual. Como es fácil deducir, el narrador pasará en sus tres fases de la percepción exterior más difusa a la más clara. A medida que el tiempo presente –el del hospital– transcurre, esa mente atontada por la fiebre, el malestar y la falta inicial de ubicación, recibirá impresiones exteriores que pasan de la vaguedad a una cierta claridad. Pero cuando hablamos de vaguedad o claridad nos referimos al tiempo real; ahora bien, la conciencia del narrador tiene su tiempo y su realidad propias; esta conciencia se nutre tanto de las impresiones exteriores que se corresponden con lo que ve y percibe del espacio hospitalario como del modo de asimilarlas, pero su tiempo no es tiempo real, es tiempo mental que se acerca o se aleja del real –el internamiento en el hospital– a medida que la receptividad del narrador actúa sobre su conciencia. La conciencia del narrador, en consecuencia, opera por medio de un sistema de asociaciones que relaciona los estímulos que recibe con la propia red de estimulaciones procedentes de su memoria. En tal situación, no cabe duda de que el material de la memoria personal del sujeto está necesariamente acicateado, aunque no sea más que por el puro instinto de comprender y sobrevivir, por los estímulos externos que percibe. Y en ese punto justo se encuentran el recuerdo y el presente, se reúnen y se asocian por medio de una suma de detalles que se cruzan dentro de esa vigilia afiebrada del narrador y que se constituyen en la costura de la narración.
Bien: el tiempo del relato es el de la vigilia afiebrada, que irá poco a poco remitiendo, lo cual permite entrar en la conciencia del narrador con toda amplitud y sugerencia. A partir de esta ubicación de la voz narradora, la capacidad de expresión de la memoria se instala con toda autoridad en el relato. El pasado y el presente se reúnen en el curso mismo de la narración y otorgan a la memoria su autonomía pues, al fin y al cabo, ¿en qué otro tiempo y espacio, si no es en el presente, se manifiesta la memoria personal?
El trayecto del tranvía que une la ciudad con el mar emana a partir de los recuerdos del colegio y de una virtualidad aparentemente anecdótica: la hora de partida del tranvía a la salida del colegio está tan ajustada con la hora de salida de los alumnos que es cuestión de un minuto perderlo o cogerlo. «Apretando a correr con la esperanza de coger aquel fatídico tranvía», dice el narrador recordando aquellos momentos angustiosos; y lo cierto es que incluso podemos entender que hay una cierta malicia por parte de algunos profesores a la hora de dar la salida de las clases, hasta el punto de que los padres de los alumnos afectados presionan a la compañía de transportes para que retrase la salida del tranvía cinco minutos. Esto, en sí, no es más que una minucia del día a día, pero sugiere mucho más: sugiere que así es la vida y así ha sido para el narrador también: cada día comienza y se cierra con la necesidad de atrapar aquello que nos concierne y también nos conduce, con inquietud, imposición y desasosiego, como la vida misma, como las obligaciones que la vida nos impone: siempre cumpliendo, corriendo, necesitando, atados a un horario, a alguna relación de dependencia.
Pero la vida es mucho más, es la capacidad de ensanchar los límites dentro de los cuales nosotros nos introducimos y por los que ella nos conduce. ¿Qué hace el muchacho que sale del colegio con sus compañeros una vez que atrapa el tranvía por los pelos, como siempre, y ya liberado de la angustia de la pérdida?: se sitúa muy cerca del conductor, exactamente tras él, ocupando el espacio inmediato al objeto de fascinación: la conducción y los mandos del tranvía. Ahí comienza la novela: en la contemplación de los gestos del conductor, de la conducción misma, del misterio que hace moverse a lo que, tras ser atrapado, se convierte en el fascinante medio de locomoción llamado tranvía. Una vez que, a la carrera, angustiados y necesitados a la vez, han atrapado el tranvía, están dentro de él y se mueven camino de un lugar, es el gobierno de esa máquina lo que les fascina. Y ese modesto trayecto de quince kilómetros, por el que irán entrando más recuerdos a medida que avance el relato, es, para esos muchachos y sin que ellos lo adviertan, una representación de la vida misma, de la vida que ha traído al narrador, viejo y enfermo, hasta el hospital.
Lo primero que fija este narrador es un recuerdo de infancia y un trayecto; es también –hablando en términos cinematográficos– un plano corto: el conductor de ese tranvía, los elementos de la conducción, la acción del conductor y su propia situación física, pegado al conductor, un espacio propio que asume y conquista con la mirada y la imaginación para sentir, desear y saber. Después, como si la cámara se retirase en zoom lento hacia atrás, vemos el tranvía; y después, un trayecto. Mandos, manos, máquina, camino. El movimiento de la escena es de lo particular a lo general, de dentro afuera, del punto al espacio. Y, a partir de ahí, lo que vamos a seguir son trayectos; trayectos que se relacionan entre sí por medio de asociaciones mínimas, pero suficientemente concluyentes como para permitir a una mente atontada por la fiebre, la inseguridad y la precariedad de su situación pasar de uno a otro sin miedo a que el desorden aparente produzca un caos. Lo que guía esos trayectos de vida que pertenecen al recuerdo y a la necesidad de recordar para reconocerse, para saber uno dónde está cuando se encuentra afectado por momentos de precariedad como el que deriva del narrador instalado inicialmente en una sala de tránsito del hospital a la espera de destino, es algo mucho más poderoso que el orden y el sentido temporal de las cosas: es la voluntad de la memoria por evitar la disgregación de la conciencia de una persona. Es la lucha contra el caos y contra el vacío lo que mueve a ese narrador herido por la enfermedad que le ha atacado a recuperar sus trayectos de vida a partir del trayecto inicial de un tranvía en la infancia que le fija lo primero de todo: el mundo de su infancia, el origen de sí mismo.
Las descripciones son también trayectos, bien sea del detalle al cuadro o del cuadro al detalle, de modo que en todo el texto se teje una red sutil, pero una malla implacable. Un ejemplo de la manera de hacer del autor es esa escena en la que se comienza con los carretones y el mecanismo de descarga de la uva y termina con una precisa imagen de la herida que sufre uno de los descargadores en el pie. En realidad esa red es tupida, sí, pero su enmallado hace un dibujo en el que las líneas no se tropiezan ni se confunden. Y lo mismo vale para la expresión: hay dificultad, pero hay limpidez; por ejemplo, en el modo en que Claude Simon utiliza con maestría el paréntesis para crear una tensión expresiva acorde con el ritmo de la necesidad de recordar y saber que aqueja al narrador; veámoslo en esta muestra de escritura: «Amén de aquella gata cuyas crías mataba con inflexible salvajismo y de aquel hermano de despoblada y lívida cabeza, aquella criada de estrecho rostro estragado, de un amarillo terroso, hosco (como si hubiera sufrido una imborrable ofensa peor que la pobreza), tal vez, de niña (nunca se sabe en esos pueblos perdidos) algo semejante a una violación –o más bien, probablemente, no una violación en su carne sino como si la propia vida le hubiera infligido un daño irreparable– compartía no sólo en sentido estricto su afecto sino…». No hay confusión alguna en el texto, pero sí un ritmo complejo que se compadece bien con el estado del narrador, con la perentoriedad de su memoria y la necesidad de construirla.
Esa maraña de relaciones que atraen los recuerdos y de impresiones recibidas durante su estancia en el hospital en distinto grado de consciencia están, a su vez, reforzadas por su propio valor simbólico; así, la relación entre las víctimas de la guerra que se desplazan en carritos, lo que él llama los hombres-tronco, los relaciona con su madre enferma; pero, a la vez, su madre está también amputada por la falta del marido muerto en esa guerra de la que han sobrevivido los hombres-tronco que, a su vez, se relacionan con el propio enfermo paseado en carrito de ruedas cuando ve a un grupo de alegres muchachos al otro lado de un seto y sólo ve medios muchachos, el tronco superior, que a su vez, etcétera. Quiero decir con esto que la compleja construcción estructural y formal está cargada de conexiones simbólicas entre pasado y presente y que éstas se producen dentro de un mundo en el que la casualidad es una forma de orden no inferior al orden que la demanda de la memoria crea en el protagonista-narrador. La sucesión de engranajes de que se vale el autor para hacer correr esta historia en que la debilidad de un enfermo llama en su ayuda a los recuerdos conduce a fijar la memoria; una memoria que sólo existe en presente, no lo olvidemos, y a demanda de la conciencia del narrador.
Y dentro de este texto de extremada perfección y concisión, en el que la capacidad inventiva de Claude Simon alcanza esa depurada eficiencia que sólo se da en aquellos que han llegado a dominar su oficio con la persistente incertidumbre con la que el hombre sabio contempla el fruto de su conocimiento, hay un largo párrafo que, en cierto modo, parece una marca del territorio que ocupan la novela y la vida del personaje en la circunstancia que narra. Es éste: «Rodeado por el anárquico tejido urbano de sordo fragor, el hospital, con sus pabellones idénticos, salvo dos o tres más recientes crudamente modernos, sus patios monacales y silenciosos, constituía una especie de islote sumergido en medio del tumultuoso y frágil desorden como una suerte de entidad en sí, de universo en miniatura, cerrado sobre sí mismo, pintado al esmalte y finito, desde el servicio de obstetricia hasta el depósito de cadáveres, creciendo como abreviados (o condensados) los sucesivos estados de la máquina humana del nacimiento a la agonía pasando por todas las desviaciones y anomalías posibles hasta su definitiva corrupción».