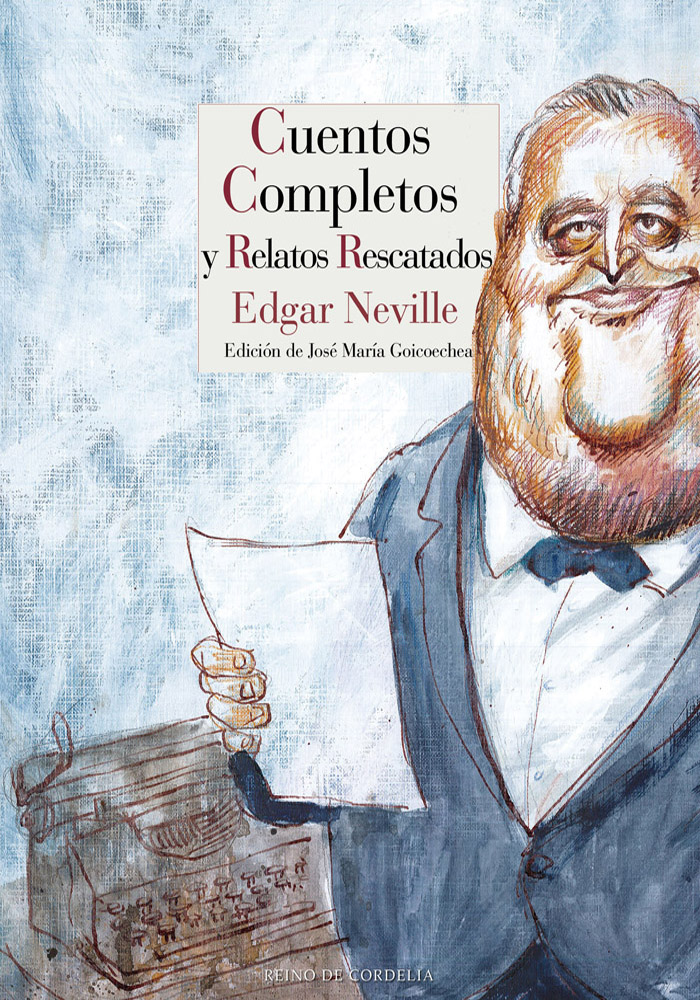Son tres los protagonistas de esta obra, que podrían también, ser tres novelas en una. Los tres tienen en común su amor por los perros, y nada más. Pero dos de ellos estuvieron unidos históricamente por el más terrible de los lazos de sangre: uno fue la víctima, Trotski; el otro, su asesino, Ramón Mercader. Este último (o su doble, su confidente, su amigo: la identidad indefinida de los personajes constituye una de las claves de este juego literario, si puede llamarse juego a esta tragedia) coincide en Cuba, en una playa al este de La Habana, con el narrador, Iván, un joven escritor (que podría ser, naturalmente, otro doble, el del autor, Leonardo Padura) que trabaja, forzado, en un gabinete veterinario de la capital.
Padura cuenta varias historias paralelas, que abarcan la geografía del universo. Al principio no se está en la isla, sino en la Unión Soviética, durante el período en que Stalin se hace dueño absoluto del poder, condenando a su rival más peligroso, Trotski, a un destierro eterno. Es el exilio de éste lo que cuenta el primero de los hilos narrativos de este gran libro (por su tamaño, cerca de seiscientas páginas, por su calidad literaria, por su fuerza de evocación histórica). Es tan poderoso el personaje que aplasta con su estatura a todos los que lo rodean, e incluso a los demás protagonistas. En torno a él giró durante décadas parte del destino del mundo. Pero, a partir del momento en que se ve obligado a abandonar el poder, ya es un hombre solo, vencido, aunque demasiado orgulloso para reconocer su derrota y, sobre todo, sus errores políticos, incluyendo sus crímenes pasados.
El Trotski que retrata el autor fue uno de los precursores de la disidencia soviética: el fugitivo, no aquel que firmaba incesantemente órdenes de fusilamiento cuando dirigía el Ejército Rojo, ni el que aplastaba la sublevación antibolchevique de Cronstadt. Es el hombre que se cuestiona a sí mismo, que pone en duda la ética de su actuación en los tiempos en que disfrutaba del mando político y militar, en la época en que los sueños de la utopía producían monstruos.
El ilustre exiliado, antes de llegar a México en 1938, había recorrido toda Europa, desde su destierro en los confines del territorio soviético hasta Noruega, pasando por Turquía y por Francia, en busca de un territorio que le concediera un asilo seguro, a sabiendas de que Stalin esperaría el momento más adecuado para deshacerse definitivamente de quien fuera su enemigo íntimo, transformado, por obra y gracia de la propaganda soviética, en el gran organizador de todas las conspiraciones, en el cómplice de los fascistas y los nazis, para acabar con la «patria del socialismo». Trotski lo sabía y, por ello, estaba seguro de que su existencia, así como la de los miembros de su familia (la de sus hijos, sobre todo), pendía de un hilo tan fino que algún enviado, presa del fanatismo más burdo, en el momento más inesperado, se encargaría de cortar de cuajo.
Padura intenta indagar en los cuestionamientos de su personaje, sin llegar a entender, sin embargo, por qué no logró romper con sus propios postulados. Hasta el final, Trotski siguió creyendo que la Unión Soviética podría regenerarse si lograba deshacerse de la burocracia estalinista, un eufemismo irrisorio para designar la tiranía que había creado un sistema macabro a imagen y semejanza de su dirigente supremo.
Aquella fue, en efecto, la principal limitación del intelectual proscrito: no poder acabar con los postulados de su propia obra ni definir su propia responsabilidad; en otras palabras, no darse cuenta de que el sistema comunista conducía al Gulag, a los campos adonde fueron a parar y a morir millones de sospechosos de no adorar lo suficientemente al «bienamado» Stalin. Así explica Padura la imposibilidad para Trotski de quemar lo que antes había adorado: «Pero el exiliado sabía que él no podía cambiar su modo de ver el mundo ni de entender su lucha. Por ello no se cansaría de exhortar a los hombres de buena fe a permanecer junto a los explotados, aun cuando la historia y las necesidades científicas parecieran estar en su contra».
Porque aquel gran revolucionario del siglo XX contribuyó, ¡y cómo!, a crear el sistema totalitario más longevo de la historia, que abarcó a media humanidad y, entre otros países, a una pequeña isla llamada Cuba, donde él nunca estuvo pero su asesino, sí. En efecto, Ramón Mercader (alias Jacques Mornard, alias también Frank Jackson) fue a parar allí después de haber cumplido su sentencia de veinte años en la cárcel mexicana de Lecumberri, donde recibía discretas visitas de personalidades tan improbables como Sara Montiel, y después de haber sido condecorado como «héroe de la Unión Soviética» por su miserable hazaña, fue acogido con la más absoluta discreción por el gobierno castrista, a petición de los «hermanos» soviéticos, mientras su madre, Caridad, y su hermana, Montserrat, trabajaban, también en el secreto más absoluto, en la embajada cubana en París. Una familia de matones a sueldo del comunismo estalinista internacional.
Padura reconstruye también el itinerario caótico de Mercader, aquel que lo lleva desde la guerra civil española hasta la casa de Trotski, en Coyoacán (Ciudad de México), pasando por un sinfín de lugares. El comunista catalán siempre actuó en la sombra, vio cómo sus congéneres españoles se dedicaban a cazar anarquistas y trotskistas en la Barcelona de 1937, asesinando sin ningún complejo de culpa al dirigente revolucionario y amigo de Trotski, Andreu Nin, por ejemplo, después de haberlo torturado atrozmente, sin lograr hacerlo «confesar», sin embargo. La Guerra Civil vista por Padura no es en absoluto «la última causa de la humanidad» que pretendían ver ciertos idealistas, sino un terrible ajuste de cuentas en el seno mismo del bando republicano. Eran los «procesos de Moscú» los que tenían su prolongación en las chekas comunistas españolas. En Moscú eran los «viejos bolcheviques» los que se autoacusaban de los crímenes más atroces e inverosímiles, supuestamente bajo la dirección de Trotski, y de complicidad con los nazis y con los fascistas.
Esos procesos también tuvieron sus sucedáneos en Cuba, por ejemplo con el «caso Padilla» en 1971, en el que un disidente temerario, el poeta Heberto Padilla, en una tristemente memorable sesión de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, fue obligado a efectuar una penosa autocrítica ante sus compañeros de pluma, entre los cuales figuraba su propia esposa, Belkis Cuza Malé, o más tarde, en 1989, con el «caso Ochoa», en el que varios oficiales tuvieron que pedir perdón por los crímenes que les atribuía Fidel Castro, lo que no les impidió ser condenados a muerte y fusilados sin piedad. Lo mismo que los «trotskistas» de Moscú. La historia estaba repitiéndose con una absoluta falta de imaginación.
Leonardo Padura no necesita recurrir a la imaginación para trazar su fresco, excepto para ciertos diálogos (tal vez innecesarios). La farsa trágica de la historia le brinda todo el material imprescindible. Sin embargo, no le fue nada fácil adquirir la documentación necesaria en la isla, donde la figura de Trotski es, naturalmente, tabú. Lo que consigue primero el narrador es la biografía en tres tomos de Isaac Deutscher, El profeta armado, El profeta desarmado y El profeta desterrado, clandestinamente, como se leen los libros vetados en Cuba, conservados a pesar de las prohibiciones en los lugares más recónditos por los amantes de la literatura y la historia sin censura. El narrador se extiende sobre el largo proceso de incubación del libro sobre Trotski y su asesino, explicando por qué no lo había redactado antes: «No lo escribí por miedo».
Aquí Leonardo Padura arremete, ya sin miedo, contra la «realidad real» (por no decir el «socialismo real») que le tocó vivir en la Cuba de los años setenta, que es prácticamente la misma de hoy. Una isla que copió hasta la caricatura los preceptos nacidos en la Unión Soviética, endulzándolos con el calor del trópico. Es lo que escribe, con rabia, Padura: «Habíamos sido, en su momento, los menos enterados de las heridas físicas y filosóficas que habían producido en Praga unos tanques algo más que amenazadores, de la matanza de estudiantes en una plaza mexicana llamada Tlatelolco, de la devastación humana e histórica provocada por la Revolución Cultural del amado camarada Mao y del nacimiento, para gentes de nuestra edad, de otro tipo de sueño, alumbrado en las calles de París y en los conciertos de rock en California».
Un «tipo de sueño» efímero que nada tiene que ver con la utopía institucionalizada en tantos lugares del mundo, que ha transformado cualquier «sueño» en pesadilla permanente. Leonardo Padura, con esta obra valiente, lleva a cabo otro tipo de proceso, el de una tiranía ideológica permanente por la que tantos hombres en el mundo han muerto o han asesinado, y que es objeto aún hoy de una mansedumbre incomprensible por parte de cierta intelligentsia, tan culpable en su indulgencia como los autores de los crímenes cometidos en nombre de una perversión monstruosa de la idea misma de libertad.