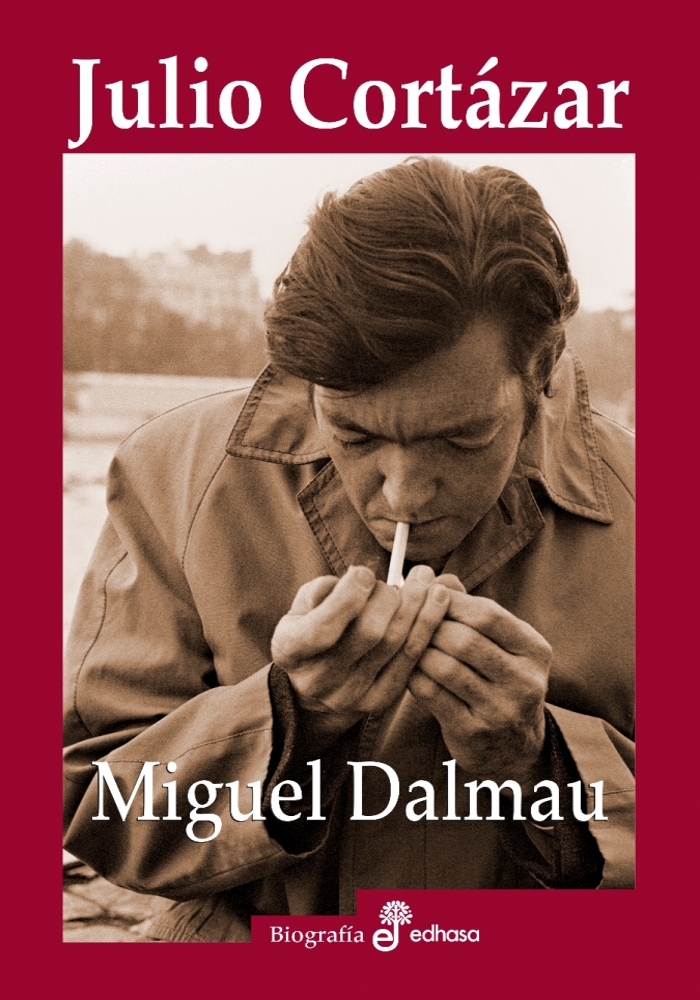Hugo Claus (Brujas, 1929) es el autor mundialmente más conocido de las letras neerlandesas, término en sí que engloba una comunidad lingüística flamenco-holandesa de unos treinta millones de personas repartidas entre Bélgica, Holanda y Surinam. Otros escritores célebres de este colectivo son el más que apreciable Cees Nooteboom, Harry Mulisch y Hella S. Haase. Por su parte, y en el caso que aquí nos ocupa, Hugo Claus tiene una extensísima obra ya, que abarca multidisciplinarmente desde el cine y la poesía, hasta el teatro y la novela, género éste que le ha dado fama internacional, en especial su obra de antiformación La pena de Bélgica (publicada en nuestro país por Alfaguara), traducida a numerosos idiomas. Antes de ella, en 1948, Hugo Claus se uniría al grupo COBRA (Copenhague-Bruselas-Amsterdam) participando en exposiciones colectivas en París y Bruselas. Esos años de vida de artista de vanguardia quedarían reflejados en novelas estupendas posteriores como Una dulce destrucción (Anagrama). Tras residir en París y Roma, en 1959 emprendería, en compañía de Claude Simon, Italo Calvino y otros, un extenso viaje por los Estados Unidos, durante el cual se sentarían las bases, al menos geográficas, de su espléndida novela posterior, El deseo, de 1978, sobre la incursión de un grupo de palurdos belgas, amantes del juego, a un territorio mítico para ellos como Las Vegas. Asimismo, durante ese mismo viaje escribiría el guión de la película The Knife. Otras obras publicadas por Hugo Claus en nuestro país (todas ellas por Anagrama) son El pez espada y El asombro.
En Belladona, la última novela de Claus traducida a nuestro idioma, y una de las más sangrientas y feroces sátiras que ha escrito hasta el momento, este polifacético y provocador autor belga, de lengua flamenca, nos sumerge en un auténtico avispero ordinario y zafio, en una atiborrada y ávida multitud de personajes que, como en una gran comilona medieval, parecen no estar dispuestos a dejar el más mínimo huesecillo para el que venga detrás. A través del núcleo central del accidentado rodaje de una película en torno a una de las máximas figuras de la pintura flamenca, el coral y paisajista Breughel, Claus caricaturiza en cadena y sin descanso a todo un siniestro y vocinglero entramado de parásitos culturales de nuestros días, a cuál más esperpéntico y sórdido. Como en la elaboración y esquematización descendente de un edificio explicado desde las alturas hasta los cimientos, Claus nos extenderá, de una forma inclemente, cáustica y magistral, como es habitual en él, su chisporroteante tapiz humano a lo Breughel, con pesadillas muy cercanas y familiares al lector de nuestros días. A partir de la visión triste y maliciosa de un apesadumbrado ministro de Cultura flamenco que añora sus días en la cartera de Agricultura («más manejable») y que a las dificultades inherentes al cargo, añade los problemas derivados de una amante rumana, divorciada y con cáncer terminal, a partir de esa visión de palacio cerrado, con sombras y pasos turbios de colaboradores, asesores personales y secretarios de partido al mando de la orquesta, Claus va descendiendo por los arroyos subterráneos del amiguismo, la corrupción y la incompetencia más total, por los meandros retorcidos de la financiación y las subvenciones públicas a «obras de interés cultural y nacional» (evaluadas oportunamente por organismos como el COMECOM, Comisión para la Promoción de la Expresión Cultural Audiovisual Neerlandófona) hasta llegar a los mequetrefes más surreales e impensables del último eslabón, alimañas que se alimentan de cualquier tipo de despojo cultural improvisado sobre la marcha. En esta rapiña generalizada es importante recordar que aunque la complicada red de relaciones individuales e institucionales de la que habla Claus siempre toma la forma de una gran y universal sátira contra toda la condición humana en bloque, en el caso que nos ocupa en concreto se está hablando de pequeños subpaíses, Flandes, subcontratados por otros, Bélgica, y de identidades siempre al borde de la absorción, colonización o desfiguración más total, con todas las neurosis, reacciones desorbitadas y manías persecutorias que ello comporta. Los que hemos nacido y convivimos con ese tipo de quejumbrosas y lloriqueantes «pequeñas culturas amenazadas» tenemos un plus mayor de comprensión y regocijo con las maldades y sarcasmos continuos de Claus. En efecto, Claus, más ácido y despiadado que nunca, no sólo se contentará en este caso, y como es costumbre en él, en fustigar sin tregua, con saña, y a diestro y siniestro, a la sociedad pequeñoburguesa, católica y bienpensante de su país, incluyendo en esto a judíos salvados de la masacre, a impostores de la Resistencia transmutados en héroes populares, a trepadores socialistas «de pacotilla» que escriben atávicas «novelas proletarias», a publicistas modernos adoradores del culto a las marcas y el diseño, a periodistas y columnistas en grado absoluto de analfabetos funcionales, a dobles y triples vidas repletas de vicios sospechados y vicios inconfesables, del estilo de políticos de izquierda con dossiers secretos de pedofilia. En esta obra, Belladona, Claus se centrará y dará rienda suelta a su sarcasmo contra todo un sistema y un modelo de protección oficial de la cultura, como si de una especie en extinción más se tratara, modelo ideado demagógicamente por seres a los que les importa menos que nada la cuestión y que guiados únicamente por intereses electorales y de mantenimiento, crean una monstruosa tela de araña, en forma de delirante política subvencionista. Política que obstaculiza todo atisbo de posible genio individual y toda posible creatividad, en base a torpes maniobras culturales y locales, pasto de ambiciones ciegas y arbitrarias, de nacionalismos anquilosados, intereses económicos oscuros, frustraciones personales y odios a terceros.
En permanente disputa con los vecinos valones, Hugo Claus ridiculizará asimismo la eterna contienda flamenca, en pasajes de cándidos juegos escolares, planteados en las más altas instancias oficiales, con el siguiente talante: «Constatamos con satisfacción e incluso con cierto regocijo en el mal ajeno que nuestros compañeros valones no han producido ninguna película de consideración, mientras por nuestra parte, en nueve meses, en Flandes, se han rodado dos películas enteras de larga duración, es decir, dos hitos de la industria cinematográfica: Quique, el montador, según telecomedia de idéntico título, y El padre Damián, la vida de un héroe». Tampoco la desconfianza hacia el omnipotente y omnipresente «hermano mayor» holandés («la maldita bola de queso holandesa») dejará de filtrarse en cualquier recoveco y obsesión de las páginas de Belladona. Y del mismo modo, ningún mecanismo de embalsamiento de la cultura en nuestros días (exégetas, burócratas, satélites académicos) será ignorado ni dejado de señalar por Claus, como participantes semiestelares de la masacre general que se desata a cada paso.
El protagonista de la novela de Claus es Axel Den Dooven, antiguo poeta de talento, ahora convertido en un pragmático director provincial de un pequeño museo de arte. Comilón compulsivo e incontrolado, al borde de la autofagia («un día me moriré con la boca llena de pastel»), de repente es sacado a trompicones de las sombras del olvido y de su exilio para participar en la reescritura de un guión suyo sobre la vida de Breughel que, en su remota juventud, cedió a un compañero excepcionalmente poco dotado, para que pudiera sacar la licenciatura en la Academia de Imagen y Sonido. Axel, cuyos restos de lucidez ahoga y embriaga diariamente con la droga de la ingestión permanente de alimentos, inmerso «en una mediocridad tibia no desagradable», mientras su alma «se desvanece poco a poco en el desmayo de lo cotidiano», se convertirá en el eslabón necesario y en el testigo asombrado de toda la estupidez, desatino y cinismo desencadenado para poner en marcha, en el mercado del vacío, aquel producto suyo del pasado, con la pretendidamente honorable pátina actual del respaldo oficial a una «obra de interés cultural». Estupefacto y atontado, Axel asiste, impotente y a la vez cómplice, a la patraña coral, en medio de personajes que no distinguen entre Breughel y El Bosco, de guionistas que plantean diálogos entre Breughel y Rubens, y asistentes oficiales a cenas informales que descubren con sorpresa la existencia de más de un Breughel en la historia flamenca. «Energúmeno a los ojos de la gente», intratable, y receptáculo pesimista de un sombrío catálogo de amarguras y derrotas, Axel se sumergirá en la locura ambiental e intentará llegar a «un compromiso» con su entorno, sabiendo que eso le llevará directamente a la destrucción. Al final del túnel, es decir, al final de todo, que supone el vergonzoso estreno de la vida filmada de Breughel, que sólo Axel y pocos más parecen percibir, al final sólo queda decir adiós, incluso a los pocos que lo siguen soportando («adiós a todo el que me cuelgue sus propias quimeras y sueños»).
Más expresionista y terminal que nunca, con visiones continuas de pesadilla, en salas de tortura y en la misma antesala de la muerte, con niños conviviendo con la más impensable crueldad («jugando a Ruanda»), en esta obra de Claus aparece a menudo la palabra gangrena, cáncer, seres vivos que lo son pero que a la vez son gente podrida por la enfermedad, por heces incontrolables, heridas purulentas, olores malsanos, dolores autoinfligidos y automutilaciones (clavos clavados en el cráneo para no ser repatriado al país pobre de origen) y por un sexo igualmente autolesivo, trágico, criminal y enloquecido que nunca parece encontrar la tranquilidad ni el reposo, o al menos, por un instante, a esa presa buscada y siempre en fuga. Uno de los mejores autores contemporáneos, propuesto año tras año para un Nobel que difícilmente digeriría las atrocidades e irreverencias en ascenso de Claus, «carnicerías hilarantes» como la de esta última novela, Belladona, según alguien la definió en su día, Hugo Claus es uno de los más potentes y personales estilistas de nuestros días, que trabaja el lenguaje y los frescos de sus novelas, una tras otra, con mayor, coherencia y convencimiento. Gótico, exuberante, vehemente, colérico y en estado salvaje, es el mejor Céline de nuestra época. Hipersensible y doliente, Claus, pintor, cineasta, poeta o novelista, ágil y obsceno, dibuja con brochazos rápidos y precisos, sensuales y casi físicos, casi palpables, toda la enfermedad, el deterioro y el fatal e invivible resquebrajamiento de nuestro tiempo y nuestra cultura en cada una de sus obra. Heredero de una formación experimental, común a los compañeros de su generación, en Belladona se alternarán los diálogos vertiginosos y de fracción de segundo, de conversación telefónica, con los discursos y pasajes a dos o tres bandas, de varios personajes y sus respectivos monólogos interiores, sin perder un ápice de su ritmo y legibilidad. Reflexiones en primera persona se yuxtaponen a la narración en tercera persona del relato que se va construyendo coralmente por todos ellos. Mientras, Claus va soltando poco a poco el hilo y la maraña responsables de todo el caos y el embrollo, como si se tratara de una verdadera intriga de investigación criminal. Todo ello, por supuesto, orquestado con la maestría y el dominio, con esa agudeza y lucidez radiográficas propias de Claus, que logra, como siempre a varios niveles, transmitir y denunciar ese tono general de confusión y falsedad, de monstruosidad y delirio en el que se inscribe su gran y continua parábola moderna, su deformación inclemente de la realidad.