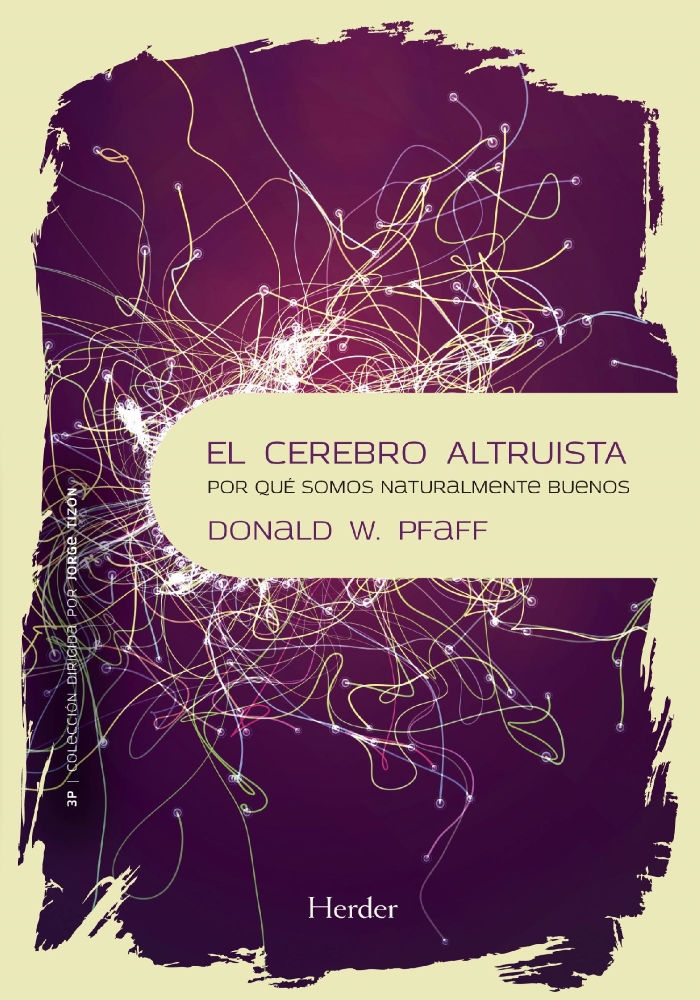En 1761, el gran Giovanni Battista Morgagni publicó De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, obra con la que se inaugura una nueva ciencia: la anatomía patológica. Al acercarme yo a la obra de Judson que hoy nos ocupa, tenía muy presentes las dos ediciones de su magnífico libro El octavo día de la creación. Había leído ambas en inglés, y había disfrutado particularmente con las adiciones de texto y material gráfico de la segunda edición, muy mejorada. Así que, aun recordando los buenos libros de Martin Gardner (La ciencia. Lo bueno, lo malo y lo falso) y Federico di Trocchio (Las mentiras de la ciencia), pensaba yo encontrarme aquí con un nuevo Morgagni, cuya obra anatómica nos abriera las puertas de otra nueva disciplina, la del estudio del fraude científico. Tras leer el libro, sin embargo, me viene más bien a la mente otra obra, famosa en muy otro sentido, y por cierto mencionada, como le corresponde, en el libro objeto de esta reseña. Me refiero a los dibujos embriológicos publicados por Ernest H. Haeckel en 1874, en apoyo de su idea de que «la ontogenia recapitula la filogenia», esto es, que los embriones de los vertebrados superiores pasan, durante su desarrollo a partir de la célula huevo, por todas las formas propias de sus antecedentes en la evolución. Lo malo es que, en aquella época anterior a la fotografía científica, nuestro hombre «olvidó» algunos detalles morfológicos y añadió otros en sus dibujos, que reconoció haber llevado a cabo de memoria, y con bastante libertad. De modo parecido, Judson comienza por establecer sus conclusiones ya en las primeras páginas del libro, y se dedica luego a reunir un extenso anecdotario que parece confirmarlas. Sólo que, en su entusiasmo, olvida a veces aplicar las exigencias lógicas que –razonablemente– espera de los demás.
¿Cuál es la gran conclusión de Judson? Muy sencilla: nuestra sociedad está en decadencia, la ciencia está corrompida, y todo está hecho un asco. Con un pesimismo quevediano, nuestro autor no halla cosa en que poner los ojos que no sea recuerdo del fraude, la invención o el plagio. Sin olvidar que todas estas cosas suceden, en gran manera, por el empeño que ponen los directores de los centros científicos en ocultarlas.
Con más franqueza que rigor lógico, Judson ya aclara desde el prólogo (p. 18) que no existen métodos para medir el fraude de modo fiable. Es decir, que va a convencernos de su extensión inabarcable por medio de una acumulación de anécdotas. Repasémoslas.
El capítulo 1 es bastante revelador. Su título es explícito: «Una cultura invadida por el fraude». En él apenas se menciona el fraude científico. Más bien son las empresas de todo el mundo, los mercados de valores, el comité olímpico estadounidense, y, que no falte, la Iglesia católica, los que se exponen como generadores y protectores del escándalo, la corrupción y el fraude. Nada ni nadie se salva, y menos que nadie las jerarquías obstinadas en ocultar los engaños. Dígase lo mismo de figuras científicas «menores» como Newton, Mendel, Darwin y Pasteur que, como se nos explica en el capítulo 2, son unos vulgares falsarios.
El autor pasa a continuación a enumerar una serie de fraudes recientes. A ello se dedican los capítulos 3 y 5, este último ocupado en exclusiva por la más bestial y la más negra de las bestias negras de Judson: el premio Nobel David Baltimore. El capítulo 3 describe con más o menos detalle dieciocho casos de fraude científico, con una equitativa distribución geográfica: nueve en Estados Unidos y otros nueve en el resto del mundo.
La verdad es que el examen detallado de los dieciocho ejemplos no presenta un panorama especialmente corrupto de la ciencia. Los inculpados constituyen una abigarrada galería de retratos, desde un pobre diablo, Elias Alsabti, que copiaba artículos de revistas ignotas y los publicaba, con su nombre, en otras igualmente desconocidas, hasta el inteligentísimo y siniestro Mark Spector, que llegó a engañar a su director, el gran bioquímico Efraim Racker, y empañó así los últimos años de una carrera científica ejemplar, pasando por personajes grotescos, como Holger Kiesewetter y sus píldoras de ajo, o chapuceros, como William T. Summerlin, que pintaba con un rotulador la piel de algunos ratones blancos para hacer creer que habían sido trasplantados con piel de ratones negros. Frente a la idea de Judson de que existe una conjura global para ocultar estos fraudes, están los propios datos del libro. En los catorce casos en los cuales Judson da fechas precisas, el tiempo medio entre la primera sospecha y la decisión final es de 10,5 meses, un tiempo razonable cuando el resultado puede acabar para siempre con la carrera de una persona. Es más, si quitamos el caso Breuning, cuyo jefe tardó tres años en comprobar los fraudes de su subordinado, aunque se puso a la tarea tan pronto como surgieron las primeras sospechas, y el de Nixon, que tardó otros tres años porque intervinieron los tribunales de justicia, vemos que en muchos casos transcurren entre uno y tres meses desde el descubrimiento del dolo hasta su castigo, un dato que no es compatible con la idea de complacencia. Como tampoco lo es el destino de los defraudadores. Quitando al pobre Alsabti, que «no tardó en esfumarse» (p. 128), catorce de los quince casos cuyo desenlace nos revela Judson acabaron en expulsión o dimisión fulminante. Sólo en un caso, en el que se puso de manifiesto una irregularidad menor en un artículo publicado veinte años atrás, recibió el culpable tan solo «un tirón de orejas» (p. 163). ¿Dónde está, pues, el afán de las autoridades por encubrir el fraude científico? Los cinco meses que transcurren desde que Eugene Braunwald, el jefe de John Darsee, oye la primera sospecha hasta que toma la decisión de suspenderlo en sus funciones, le parece a nuestro autor de una lentitud sospechosa (p. 135). Habría que sopesar lo que hubiera ocurrido si, con una decisión más rápida, se hubiera culpabilizado injustamente a un inocente.
Al «caso Baltimore» se le conceden en el libro honores de capítulo aparte, el quinto. En una justa homotecia, nosotros dedicaremos un párrafo sólo para él. Hay que advertir que David Baltimore es el personaje más citado del libro, aparece cada dos por tres, y siempre en tono denigratorio. El hecho de haber recibido el premio Nobel en 1975 y haber continuado hasta la actualidad una distinguidísima serie de descubrimientos es algo que no impresiona a Judson, para quien Baltimore bajó al infierno para la eternidad el día de junio de 1986 en que, en una reunión con su colaboradora (y –luego se supo– sospechosa de falsedad) Thereza Imanishi-Kari y con la becaria posdoctoral Margaret O’Toole (descubridora del presunto fraude), no fulminó a Thereza con excomunión mayor, ni elevó a los altares de la ciencia a Margaret. Es cierto que, en los diez largos años que duró esta historia, Baltimore se condujo con la arrogancia que, al parecer, es un distintivo de su carácter. Más grave aún es que, tras la primera sospecha, no hubiera hecho lo que dictan la ética y el sentido común, esto es, repetir los experimentos cuestionados, por sí mismo o bajo su supervisión directa. Pero no es menos cierto que el comité de expertos designado por la Oficina para la Integridad Investigadora (ORI) dictaminó en su informe final de 191 páginas que había sido «incapaz de demostrar las acusaciones mediante suficiencia probatoria», e Imanishi-Kari fue rehabilitada. Sin embargo, como ocurre siempre en la historia de la ciencia, el veredicto último lo ha dado el colectivo de investigadores que deben recibir, o no, un trabajo como digno de confianza. En este caso, el trabajo en litigio ha perdido hace tiempo todo interés, y, si es citado, lo es tan sólo en el contexto de la sociología de la ciencia, por el escándalo que desencadenó. Sobran más comentarios.
Esta historia y su desenlace nos llevan a la tesis fundamental de esta reseña, y a mi fundamental objeción a la obra de Judson, a saber, que el fraude en la ciencia es necesariamente escaso en cantidad o insignificante en calidad, porque los resultados de interés son inmediatamente repetidos en los laboratorios de la competencia, de modo que cualquier caso de no reproducibilidad enciende inmediatamente las alarmas. Lejos de ser original del autor de estas líneas, esta idea es de conocimiento común de todos los científicos, y ciertamente escapa a mi comprensión el desdén que Judson muestra tanto por la idea como por sus defensores. Desde el capítulo 1 (p. 41), y refiriéndose a «los peces gordos del mundo científico» y a la tesis que acaba de proponerse, el autor del libro dice «no tendrían motivo alguno para mostrarse tan dogmáticos si hubiesen considerado las pruebas disponibles […] en relación con la naturaleza y la incidencia del fraude científico». Ahora bien, las «pruebas» son los casos presentados en los capítulos 3 y 5, y enumeradas más arriba. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones.
Con coherencia y con oportunidad, esta vez sí, Judson situó entre los ejemplos de fraudes (capítulo 3) y el caso de Baltimore, el Defraudador Máximo (capítulo 5), otro dedicado a la estimación cuantitativa del fraude científico. Aquí las inconsistencias lógicas del autor alcanzan su culmen. En sus propias palabras: «La mayoría de los que han abordado con extensión el asunto están convencidos de que el fraude se halla mucho más generalizado de lo que estaría dispuesta a reconocer buena parte de la comunidad científica» (p. 175). Pero «pocos han sido los científicos que han conocido de cerca un número considerable de casos» (p. 176). Por no recordar que ya se nos advertía en el prólogo de la futilidad de intentar cuantificar el fraude, lo que no obsta para dedicar el capítulo 4 a esta cuantificación. El más detallado de los estudios que se citan, el de Swazey y colaboradores, se basa en dos mil seiscientas respuestas, de doctorandos y profesores, a un cuestionario. La mitad de los profesores, y el 42% de los alumnos, dijeron tener conocimiento directo de más de una clase de conducta censurable. Parece un poco exagerado, hasta que uno lee que entre las conductas censurables, junto al fraude científico y al plagio, se incluían otras como «acoso sexual», o «quebrantamiento de disposiciones gubernamentales» (¿fumar en los lavabos?). Así que ahí tienen ustedes el rigor de estos estudios cuantitativos.
En fin, la Anatomía del fraude científico acaba con su natural broche de oro, el caso Baltimore que ya hemos comentado. Lo malo es que este capítulo 5 termina en la página 263, y, por lo visto, el autor había decidido hacer un libro de quinientas páginas. Para lo cual basta incluir cuatro capítulos relacionados con la sociología y la metodología de la ciencia, pero poco o nada con el fraude, un epílogo, notas e índice onomástico, con los cuales se llega (¡uf!) a la página 497. El epílogo, épico epítome de la Anatomía, tiene dos partes bien diferenciadas. En la primera, Horace F. Judson nos advierte sobre la vanidad de los que, en diversas ocasiones, nos han anunciado la muerte de la ciencia. En la segunda, nos anuncia la muerte de la ciencia.
Sólo nos queda comentar la traducción, que, desgraciadamente, hace honor a este libro olvidable. No sólo hay anglicismos imperdonables: «asunción» (assumption) por «suposición», «parsimonia» (parsimony) por «mezquindad», «mórbida anatomía» (morbid anatomy) por «anatomía patológica», y algunas frases francamente incomprensibles, dignas de Feliciano de Silva: «Y dado que los diversos patrones de acción recíproca de los científicos que pertenecen a éstas conforman, a su vez, el entorno en el que se comete o evita el fraude científico, la transición al estado estacionario puede considerarse el contexto más profundo de éste» (p. 444). Lo peor es que también comete el error capital de traducir «billion» (109) por «billón» (1012) (p. 39), con lo que obliga al lector a cometer un error de tres órdenes de magnitud, equivalente a pensar que su cuerpo pesa setenta mil kilos, o setenta gramos, en vez de los setenta kilos reales.Eso sí, ya decía Plinio el joven que no hay ningún libro tan malo que no se encuentre en él algo bueno, y no seré yo quien contradiga a un clásico. El lector interesado, como este comentarista, en el fraude científico, un tema que nos alecciona sobre la naturaleza humana, pero que no pone en peligro nuestra confianza en la ciencia, encontrará aquí numerosos ejemplos, generalmente bien referenciados en las notas al fin del texto. Podrá así, a partir de un estudio desapasionado de las fuentes, elaborar un más feliz intento de anatomía patológica de la conducta científica, sin necesidad de exagerar la curvatura de la cola de un embrión, ni de omitir el esbozo de un miembro superior en otro. Forse altri canterà con miglior plettro.
Horace F. Judson, Anatomía del fraude científico, trad. de David León, Barcelona, Crítica. 504 pp. 30 €.