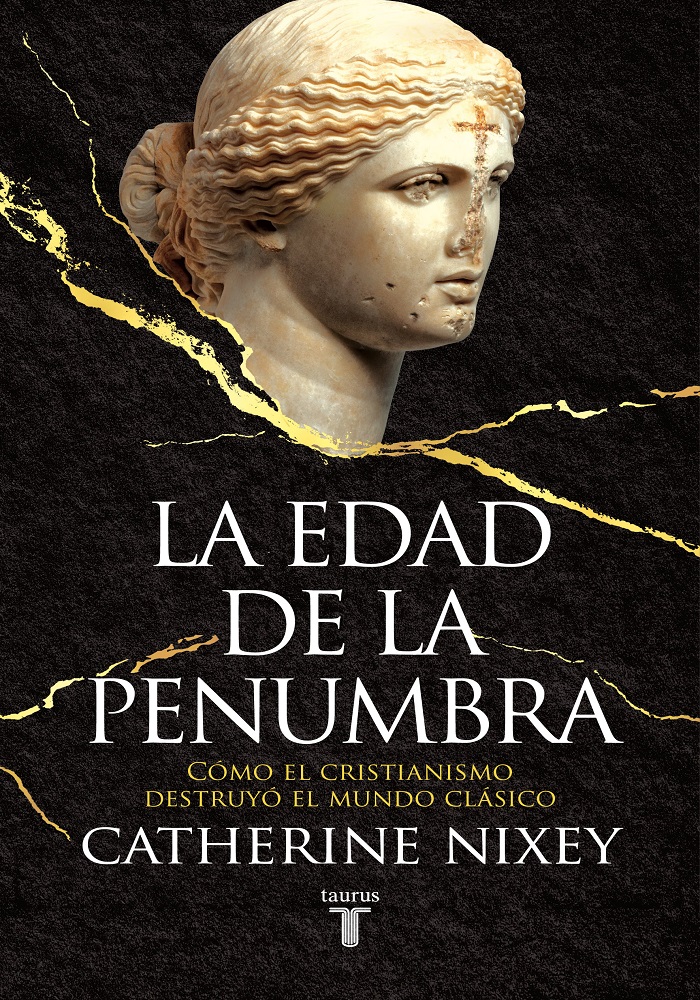Hay que saludar como un acierto la publicación de esta obra temprana de Iris Murdoch, una de las sensibilidades mejor afinadas del siglo pasado, sobre uno de los pensadores más decisivos y representativos de su tiempo, Jean-Paul Sartre; hay que agradecer también que, para esta edición, se hayan actualizado las notas a pie de página y se haya ampliado la bibliografía; pero hay que lamentar que, como sucede con demasiada frecuencia en nuestra lengua, la traducción –que es el vehículo elemental para la transmisión del libro al lector– esté llena de descuidos y errores. No se trata únicamente de los consabidos galicismos sintácticos («Es en este punto que…», o «la necesidad de hacerse amar») o de anglicismos (como el verter romance por «romance», y no por romántico), de algunas expresiones que en castellano resultan chocantes y poco significativas (como el «organillo dialéctico de Hegel» o la «física popular»), o de la manifiesta ignorancia del uso del léxico filosófico («el espíritu en la máquina», por el fantasma; «el conductivismo», por el conductismo; «el estar para los demás», por el ser-para-otro, o la reiterada traducción de mind por el tan poco sartreano «mente», en lugar de «espíritu»); se trata sobre todo de deslices que afectan al sentido (por ejemplo, en la página 141 se dice que Sartre «rechaza la idea de que la “sinceridad” [sic] sea imposible», cuando debería decir que rechaza la idea de que sea posible), que traicionan la lengua de procedencia (p. 120: «En el argumento adjunto a El existencialismo es un humanismo», cuando debería decir: «En la discusión adjunta a El existencialismo es un humanismo») o que violentan el original (en la página 140 se lee: «en novelas como El ser y la nada…»: ahora bien, no solamente ocurre que El ser y la nada no es una novela, sino que obviamente Iris Murdoch lo sabía y, por tanto, no pudo escribir esa frase).
Cuando al lector se le pasa el enfado por tales obstáculos, aprecia en esta obra de juventud –fue escrita en 1953, cuando Murdoch estaba en la treintena y la obra de Sartre se encontraba en plena construcción– una virtud que hoy se ha vuelto, si no imposible, sí extremadamente rara: para elaborar un juicio filosófico sobre el pensador francés, la autora no encuentra dificultad alguna en partir de la tradición intelectual británica con la cual se familiarizó en Cambridge y en Oxford, de tal manera que la actitud de Sartre ante el lenguaje es comparada con la de Alfred Jules Ayer y, de un modo más fructífero, se aproximan en varias ocasiones la crítica de la «fosforescencia del yo» llevada a cabo por Gilbert Ryle en The Concept of Mind y la denuncia sartreana de la «transparencia de la conciencia», así como las observaciones de Wittgenstein sobre los límites del lenguaje y las del autor de Les mots sobre la enfermedad de la palabra.
Tres son, a mi modo de ver, los rasgos con los que Iris Murdoch traza este brillante retrato de Sartre. El primero, que convierte la «ontología fenomenológica» de El ser y la nada en expresión de una condición epocal, es el sentimiento de totalidad dividida o truncada que distingue a la generación que ha vivido la Segunda Guerra Mundial. Este sentimiento se expresa privilegiadamente en el divorcio entre el lenguaje y el mundo que experimenta el protagonista de La náusea, cuyas palabras, incapaces de posarse sobre las cosas, se manifiestan como una absurda estructura de signos y sonidos en un trasfondo caótico desordenado e insensato. El primer fruto positivo de esta experiencia es la denuncia de la «mala fe» de quienes se sustraen a ella conjurándola mediante el «convencionalismo burgués» que la sustituye por la ficción interesada de un mundo ordenado y razonable. Y esta denuncia no tiene un alcance únicamente moral: falsear esa experiencia del absurdo es falsear la propia libertad, el poder de la reflexión para superar esas cristalizaciones rígidas y rebelarse contra aquello que aparece como «lo dado». Murdoch nota con gran perspicacia que este poder se presenta a menudo en los escritos de Sartre bajo la equívoca figura de «lo viscoso»: es la textura gelatinosa que adquieren los objetos cuando la conciencia disuelve sus cosificaciones, pero también la pegajosa sustancia que se adhiere a ellos, simbolizando la imposibilidad de eliminar la conciencia tanto como la de esclarecerla definitivamente. La ambigüedad de la reflexión subjetiva que se pone de manifiesto en esta figura es el testimonio de un hecho de nuestro tiempo: no podemos ya vivir irreflexivamente, pero tampoco puede satisfacernos ninguna de las objetivaciones de lo humano que nos suministran las ciencias o las ideologías políticas. A diferencia del protagonista de La náusea, que se consuela de esta pérdida mediante la perfecta inteligibilidad de las fórmulas matemáticas y de la melodía que atraviesa la novela –Some of these days / You’ll miss me, honey–, Sartre no se conforma con la falta de significación política de esa alternativa y buscará una «tercera vía» entre la reificación del lenguaje a manos de los sistemas totalitarios o las convenciones burguesas y el caos espiritual revestido de cinismo, es decir, buscará una difícil ecuación entre literatura, sentido, verdad y democracia.
De ahí la aparición del segundo de los gestos que componen el rostro de Sartre según Murdoch: la infatigable búsqueda del otro. Naturalmente, para Sartre lo valioso no son las relaciones humanas, ni siquiera las relaciones sociales, sino la libertad en cuanto tal. El fracaso de sus personajes, y el motivo por el cual difícilmente sobrepasan el umbral del estereotipo, consiste en su aspiración frustrada a la estabilidad, en su intento de alcanzar la forma cerrada y compacta del ser-en-sí, y en su descubrimiento de que esta pasión es inútil. Aunque la autoconciencia reflexiva sea el saldo positivo de esta revelación, sus arenas movedizas y viscosas tampoco proporcionan un punto de anclaje. Murdoch habla del «momento kantiano» del pensamiento de Sartre, ese momento en el cual la libertad se erige como la capacidad del espíritu para denegar la facticidad, para reflexionar e imaginar, para alzarse sobre la ciénaga de lo irreflexivo y regresar a sí misma. Cuando esta libertad es descrita como lo que tenemos que desear para los demás si ejercitamos rectamente nuestra elección, adquiere el sabor de la liberté revolucionaria de 1789 y de la libération del fascismo; pero en esta exigencia aparentemente política, la libertad de la conciencia sartreana es como la voluntad racional de Kant: «magnética pero misteriosa». Sartre es capaz de combinar su egocentrismo racionalista con un pragmatismo político ilimitado (la concepción del ser como lo que hacemos y de la realidad como un mundo de tareas), pero su novelística está afectada por este síntoma: la lucidez racional de sus personajes, el ejercicio de su conciencia reflexiva, tiene como precio su separación del entorno y, en consecuencia, de las demás conciencias, como si los reiterados y a menudo tortuosos ejercicios de introspección impidiesen a sus agentes sentir verdadera compasión unos por otros; las relaciones personales son habitualmente hostiles, y en sus casos más logrados se apoyan en la mala fe. Los héroes de Los caminos de la libertad no carecen únicamente de esperanza, sino también de simpatía mutua: aceptan la situación de los otros sin conmoverse demasiado por su suerte. Por tanto –tercer y último rasgo del retrato–, ¿qué sucede cuando la conciencia descubre y acepta que su deseo de ser Dios es irrealizable? Sartre es lo suficientemente racionalista como para admirar y entender ese deseo, pero también lo bastante romántico como para gozar intelectualmente mostrando su esterilidad. ¿Y qué efectos políticos pueden esperarse de esta liberté desengañada? Una vez vencida la tentación de pensar la conciencia como una cosa, la reflexión sobre sí mismo conduce a una sensación de vacío que podemos incluso experimentar en los demás cuando llegamos a conocerlos a fondo. El anhelo de autoconciencia es, para Sartre, la clave más profunda del ser humano, el referente último de la «viscosidad» y lo que exige ese psicoanálisis existencial perpetuo que autentifica el espíritu (pues cuando cesa la reflexión nos hacemos cómplices de la realidad establecida); pero la reflexión no es un conocimiento, sirve para rechazar la sociedad y exigir la rebelión de la conciencia, pero no para construir otra, pues cada vez que esta rebelión obtiene resultados prácticos o políticos, éstos son otras tantas cosificaciones que amenazan la propia libertad. Sartre es, pues, racionalista, pero no utilitarista. Romántico, pero no irresponsable: su pensamiento intenta salvaguardar el valor filosófico del individuo, expresado en la frase de una de sus criaturas de ficción, indignada ante la justificación política del dolor: «Ninguna victoria humana podría borrar ese sufrimiento absoluto».